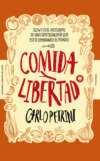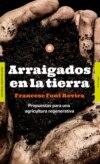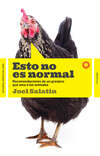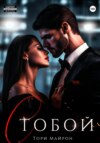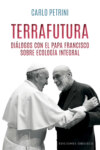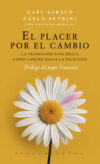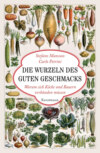Читать книгу: «Comida y libertad», страница 2
3
MILANO GOLOSA
El 23 de noviembre de 1994, Marisa Fumagalli describía con estas palabras, en el Corriere della Sera, el evento que se iba a celebrar en los próximos días, Milano Golosa:
Las supermodelos dejan paso a las botellas. Por una vez, no veremos desfilar a Claudia, Cindy ni Naomi, sino al barolo, la malvasía, el pinot noir… Será un «Milán para beber» (y también para comer) este que durante cuatro días va a acoger un verdadero festival del gusto. Un festival que estará centrado en cientos de catas de grandes vinos (italianos y extranjeros) y de productos gastronómicos de todo el mundo y que, a través de una sucesión de «laboratorios» o talleres, nos permitirá conocer las combinaciones más originales y los vinos más raros. Pero no os dejéis engañar por el recuerdo de aquel famoso anuncio de los años 80 («Milán para beber»)7. ¿Os acordáis? Empezó siendo el eslogan publicitario de un licor y terminó convirtiéndose en el símbolo de un determinado estilo de vida, pendiente sobre todo de las apariencias. […] En definitiva, se trata de una invitación a la «alimentación consciente» que contrasta con la velocidad, la carrera contra el tiempo y los ritmos obsesivos a los que nos hemos acostumbrado. […] Esto pretende Milano Golosa. […] He aquí algunos de los títulos más apetitosos de los Laboratorios del Gusto: «El aristocrático placer de la tarta Sacher» (cuatro prestigiosas pastelerías de Milán se miden con el original vienés); «Sabor a humo…, sabor a mar» (salmón, esturión, pez espada, anguila y trucha ahumados y acompañados con grandes vinos); «Vinos de otro mundo» (encuentros, curiosidades y sorpresas para aproximarse a la nueva producción de Chile, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica).
Aquella cita tan importante tuvo lugar del 1 al 4 de diciembre dentro de Industria e Superstudio, un espacio de mil doscientos metros cuadrados de antiguas naves industriales situado en el barrio Porta Genova de Milán, y fue organizada en colaboración con la empresa que por aquel entonces encabezaba Davide Paolini (el célebre periodista gastronauta). Si la he querido fijar en la memoria es, en primer lugar, porque sirvió para ratificar el éxito oficial de los Laboratorios del Gusto, una fórmula original y codificada por Slow Food para hablar de gastronomía y dar a conocer nuevas acepciones relacionadas con el mundo de la producción, y, en segundo lugar, porque recuerdo que en mi discurso de inauguración el eje central fue precisamente la analogía con el sector de la moda.
Afirmé que para el sector enogastronómico —económicamente tan importante o incluso más que la moda made in Italy— se habían terminado los tiempos oscuros. Dije que el día en que se empezara a hablar de comida tanto como se habla de moda, el país habría dado un paso de gigante. Aquellas palabras provocaron cierta perplejidad ya que, por lo general, declaraciones de ese tipo se tomaban por provocaciones de un grupo de vividores adictos al juego del buen comer. En el fondo, seguían siendo tiempos muy oscuros. No habían pasado más de diez años de lo del metanol, y aún había mucho camino que recorrer. En televisión, la comida era un tema de relleno, bien tratado pero considerado un «nicho»; Internet estaba en los albores, y los auténticos gastrónomos que había en Italia se conocían casi todos entre ellos, y muchos, incluido yo mismo, no estábamos libres de cierta ingenuidad (ni siquiera sospechábamos, por ejemplo, que consumir salmón salvaje o pez espada estaba conduciendo poco a poco a la extinción de ambas especies). Sin embargo, en 1994 nos sentíamos más seguros que nunca, y en absoluto bromeábamos: era el momento de reconocer que el sector enogastronómico era uno de los grandes pilares de nuestra identidad italiana, de nuestra forma de vivir y trabajar, algo importante sobre lo que asentar las bases para un futuro mejor. Había que empezar a tomar plena conciencia de su valor tanto económico como cultural, y había que dejar de considerarlo como un juego divertido, como una afición propia de hedonistas y caracterizado por la ostentación y el onanismo que durante tanto tiempo marcaron el imaginario que acompaña al gastrónomo (tema todavía no resuelto y cuyos prejuicios seguimos sufriendo). Aquella imagen, a caballo entre los 80 y los 90, casaba muy bien con el yuppismo imperante, sobre todo en Milán.
Y justo por eso, por celebrarse en Milán, fue un acto liberador. Hoy podríamos recordarlos como nuestros Cuatro Días de Milán8. En Milano Golosa bastaban cuarenta mil liras para entrar y elegir a placer entre los noventa laboratorios, degustaciones y cursos que se celebraban cada día. Se trataba de una forma nueva de abordar la degustación; los Laboratorios del Gusto, fórmula inaugurada aquel mismo año durante la participación de Slow Food en Vinitaly (otra vez el vino…), eran un poderoso instrumento para llevar a cabo nuestro principal objetivo asociativo: la educación del paladar. La filosofía y el método con los que aún hoy en día organizamos todos nuestros eventos —con títulos sugerentes y un enfoque divertido y un poco rimbombante— atestiguan nuestro deseo de entablar una relación directa con el productor o el experto, «la voluntad de liberarnos de la rutina / necesidad de comer y beber y, simultáneamente, dotar al gesto de llevarse la comida a la boca de distintos significados culturales y simbólicos». Así rezaba la entrada dedicada a «Laboratorios del Gusto» en el Dizionario di Slow Food publicado en 2002 por Slow Food Ed., y así sigue rezando hoy:
Una experiencia sensorial concreta y consciente; una oportunidad de conocer las técnicas y el contexto cultural en el que nace un producto alimenticio, un vino o un plato; una ocasión para aprender (o ejercitar) el lenguaje de la degustación. No se trata de un simple acto de hedonismo, ni siquiera de una práctica académica, sino de un tiempo para la cultura material y un encuentro agradable con alimentos y vinos de gran calidad. Nada que ver, pues, con una degustación técnica, cuyo fin sería asignar puntuaciones, establecer escalas de valores o fijar estándares cualitativos, sino más bien, y sobre todo, una experiencia placentera.
Los responsables de estos encuentros (a menudo ayudados por técnicos o por los propios productores) describen los alimentos desde el punto de vista comercial, productivo y organoléptico del territorio del que proceden. Esto permite difundir el conocimiento mediante un lenguaje nuevo, espolear la curiosidad y transmitir la necesidad de salvaguardar la diversidad. El público de Milano Golosa experimentó una nueva forma de comer y beber, de hablar de comida. La fuerza evocadora, el significado cultural y la importancia económica del made in Italy alimentario se exhibían, por fin, en un importante escenario internacional (no había solo productos italianos). Se liberaron energías y se estimularon reflexiones inéditas. Y el sorprendente éxito del evento nos animó a seguir apostando por este formato de encuentro: dos años más tarde se convertiría en el Salone del Gusto de Turín, y marcó el momento en el que todo el trabajo hecho para intentar devolver la dignidad a la gastronomía —para ampliar su campo de acción y de interés— empezó a despertar numerosas simpatías y apoyos entusiastas.
Los Cuatro Días de Milán sirvieron para llevar el movimiento de liberación de la gastronomía hasta un punto en el que ya no había marcha atrás. Hoy podemos afirmar que la comida se ha vuelto algo comparable a la moda, al menos en lo que respecta a la gran cantidad de espacio que ocupa en los medios de comunicación y en el sentir común. Pero aunque tanta atención pueda ser gratificante para quienes la predijimos en 1994, sigue sin alcanzar la amplitud de nuestra visión productiva, ciertamente holística, así como la plena consciencia de nuestros límites.
7 «Milán para beber» es una expresión de uso habitual para referirse a la prosperidad y el hedonismo de la ciudad en la década de los ochenta. La expresión nació de un anuncio publicitario de 1995 que hablaba de una ciudad que «renace cada mañana y late como un corazón: Milán es positiva, optimista, eficiente. Milán hay que vivirla, soñarla, gozarla». [N. de los T.]
8 Referencia a los Cuatro Días de Nápoles, el movimiento de insurrección popular que en septiembre de 1943 liberó la ciudad de Nápoles de la ocupación nazi-fascista. [N. de los T.]
4
ECOGASTRONOMÍA
El 9 de diciembre de 2001, el New York Times publicaba un artículo firmado por Lawrence Osborne titulado «The Year in Ideas: A to Z», o sea, «El año en ideas: de la A a la Z». En la letra S se hablaba de Slow Food. No era la primera vez que el célebre periódico estadounidense se ocupaba de nosotros. En efecto, justo alrededor del año 2000 habían recurrido a un interesante neologismo para describirnos: un movimiento de eco-gastrónomos. Alrededor de un año después de que la cabecera acuñara ese nuevo término, Osborne probaba a describirnos así:
El movimiento Slow Food, que ahora empieza a aterrizar también en Estados Unidos, es la versión gastronómica de Greenpeace: una voluntad inconformista que se propone salvaguardar aquellos alimentos no industriales cuya preparación requiere una gran inversión de tiempo, evitando que terminen expulsados del mapa culinario. Además, al igual que el activismo anti-OMC (Organización Mundial del Comercio), el movimiento es una protesta en contra de la globalización, si bien el activismo de Slow Food no adquiere la forma de manifestaciones en las plazas. Muy al contrario, los activistas están invitados a degustar coles ecológicas y a disertar acerca de las bondades de la trufa en sus cocinas. Nunca antes protestar había sido tan divertido.
Todavía hoy el texto me hace sonreír. Capta ciertos elementos interesantes propios de Slow Food, pero induce a cometer algunos errores de valoración un poco ingenuos. A estas alturas, ya me he acostumbrado al hecho de que, cuando uno decide considerar la gastronomía como una ciencia igual de compleja que el mundo, lo más probable es que sus acciones y pensamientos acaben siendo malinterpretados o malentendidos. Las posibilidades de que esto ocurra son aún mayores si quien juzga ni siquiera intenta, por su formación y forma mentis, comprender toda la complejidad relacionada con la comida. En las palabras aparecidas en el New York Times se habla al mismo tiempo de rebelión, protesta y entretenimiento. De gusto y de activismo. Y aunque este es ya un elemento interesante, que en parte da en el blanco, el conjunto está impregnado de un tono algo pagado de sí mismo y habla del movimiento casi como si fuese una extravagancia propia de tiempos globales y posmodernos. Una especie de objeto misterioso que se mira con cierta simpatía, como diciendo: «A ver hasta dónde llegan estos locos».
Osborne escribe que Slow Food está en contra de la globalización, confundiendo nuestro interés por los territorios y por la promoción de una escala económica local con algo incompatible con la mundialización. Falso. Habla de disertar acerca de las bondades de la trufa en la cocina, confundiendo el enfoque característico de los Laboratorios del Gusto con un jueguecito alrededor de cuestiones marginales de la existencia. Falso de nuevo. Emplea como ejemplo las coles ecológicas porque en Estados Unidos, justo en aquella época, estaba emergiendo con fuerza una red de productores y consumidores defensores de lo organic, de la producción ecológica (una experiencia que, a pesar de rozar la obsesión en algunos casos extremos, no deja de ser otra forma importante de liberación, que hoy ha alcanzado dimensiones impensables, hasta el punto de cambiar profundamente la dieta de millones de estadounidenses; más adelante volveremos sobre esto). Osborne alude a una preferencia por los alimentos no industriales —non-processed, en inglés—, con lo que parece sugerir una cierta inclinación por lo natural y habla de un sentimiento de animadversión hacia cualquier alimento procesado. Pero esto solo es verdad en parte. La referencia a la «gran inversión de tiempo», además, es consecuencia directa de una forma de pensar mecanicista, esquemática y que considera que un alimento se puede valorar en función del tiempo empleado en prepararlo, transformarlo y consumirlo. No por casualidad, cuando íbamos al extranjero para promover Slow Food en los países no anglófonos, al principio una de las preguntas más recurrentes era: «Pero ¿qué hacéis en Slow Food? ¿Os pasáis horas sentados a la mesa? ¿Usáis solo largas y complicadas recetas?». Es cierto que, si lo traducimos de forma literal —alimentation lente, manger lentement, comida lenta, cibo lento—, el nombre puede desorientar. Por aquel entonces esto era algo que yo consideraba positivo: así no solo no nos encasillaban como una mera contraposición al fast food, sino que además despertábamos la curiosidad y quedaba un margen para trabajar en un concepto diferente de comida y en una nueva ciencia gastronómica.
En todo caso, lo esencial es que en el artículo del New York Times se presentaba a Slow Food como la «versión gastronómica de Greenpeace». Quizá sea un poco exagerado, pero captura la postura y la filosofía que hemos ido desarrollando a lo largo de los años. Nuestra defensa del derecho al placer de la comida en contra de la homogeneización de los sabores, que se había articulado a través de un enfoque diferente de la degustación, nuestro «recorrer los campos» y la sucesión de escándalos alimentarios y desastres medioambientales habían terminado por madurar en nosotros la convicción de que un gastrónomo que consuma los productos de la tierra no puede permanecer insensible ante las cuestiones del medio ambiente. Cuando en 2001, durante el primer Congreso de Slow Food en Estados Unidos, celebrado en Bolinas, California (en el que fuimos hospedados en un maravilloso pajar de madera típico del siglo XIX), empecé mi discurso con la frase «Un gastrónomo que no sea ecologista es, sin duda, un imbécil, pero un ecologista que no sea también un gastrónomo es triste», nuestros socios estadounidenses estallaron en carcajadas cómplices. Para echar más leña al fuego, utilicé la imagen de un tren y de unos gastrónomos en el vagón restaurante que no paran de levantar los vasos y llenarse los estómagos, mientras el tren se dirige hacia un abismo sin que nadie lo detenga. Aquel tren era nuestra tierra, que debía ser cuidada y salvada, empezando por la comida. Había llegado el momento de quitarnos la etiqueta de quienes «disertan sobre de las bondades de la trufa», de salir del vagón restaurante.
El término «ecogastronomía» nos gustó desde el principio, aunque no se puede decir lo mismo de nuestros amigos ecologistas, que probablemente lo entendieron como una invasión de su campo de actuación o, peor aún, como un intento de dar a su misión un aura demasiado chistosa, poco seria, justo lo contrario de lo que cabría esperar de un buen militante. Pero es que ir en serio no significa necesariamente hacerse daño o rechazar el placer… Por primera vez, gracias a este neologismo era posible entrever sin filtros nuestro enfoque gastronómico, sensible a las problemáticas económicas de escala global, a las profundas transformaciones a las que estaba sometido el mundo rural en todas las latitudes y a la necesidad urgente de salvaguardar la biodiversidad. Sin embargo, hizo falta mucho tiempo —y me temo que aún sigue faltando bastante— para hacer entender que el placer también atraviesa estos temas tan íntimamente vinculados entre ellos. Las conexiones se pusieron de manifiesto a mediados de la década de 1980, pero aún hoy siguen siendo invisibles para muchos.
Aquel disgusto experimentado por numerosos ecologistas nos revela que el proceso de liberación de la gastronomía ya había echado a andar. Atrincherada en su posición, a menudo en la mera protesta, la casta ecologista no lograba captar el valor liberatorio del encuentro entre distintas disciplinas y ámbitos del saber. Curioso, en alguien que hace bandera del ecologismo: en el fondo, no hay nada más complejo ni interrelacionado que un ecosistema. Que nadie se ofenda, siento una gran simpatía por los ecologistas, pero cuando la obstinación de un movimiento lo lleva a encerrarse en su propia especialidad está acabado ya antes de empezar, y esto se hizo evidente incluso para los electores italianos: todas las temáticas medioambientales acabaron desapareciendo del debate político y de las mesas de las instituciones. En Italia la ecología se ve a menudo como un recinto aislado.
Hay que decir que también noté cierto disgusto en muchos slow-foodistas de primera generación o en algunos compañeros gastrónomos que consideraban (aunque hay quien cambió de postura años después), o siguen considerando, que la gastronomía no debía abrir tanto su campo de interés, y que la responsabilidad hacia el medioambiente y las temáticas socio-económicas eran la antítesis del placer del buen comer. Según ellos, ante la duda, lo mejor era siempre optar por lo «bueno». Y lo mismo hicieron algunos populares cocineros, convencidos de que su (indiscutible) maestría era capaz de transformar cualquier producto, con independencia de su procedencia y su legado, en un plato perfecto.
Estaban equivocados, en mi opinión, y la historia empieza a darnos la razón. A finales de los 90, ya se encontraba trazado el camino hacia una concepción holística de la comida y, por extensión —por utilizar la célebre definición de Brillat-Savarin—, «de todo aquello que tiene que ver con el ser humano en tanto que animal que se alimenta». El impulso del movimiento de la «gastronomía liberada» nos lanzó hacia ámbitos que habían sido impensables al principio, y, mientras tanto, nuestras ideas se iban refinando aún más.
5
BLJ
Bueno, limpio y justo: mi amigo y colaborador Carlo Bogliotti y yo estábamos en el patio de casa cuando se nos ocurrió este posible título para el libro en el que estábamos trabajando allá por 2005 —y que la editorial turinesa Einaudi publicaría a finales de ese mismo año—9. El tiempo del que disponíamos lo aprovechábamos al máximo para averiguar cómo conseguir que la filosofía de Slow Food, que en veinte años había evolucionado mucho y se había hecho más compleja, se volviera más orgánica. Incluso de camino de vuelta a casa discutíamos y trabajábamos sin parar. En una de esas elucubraciones vio la luz aquella pequeña fórmula del «Bueno, limpio y justo» y, al principio, fruncimos el ceño. Nos parecía banal.
«No funcionará nunca», nos dijimos, y la dejamos un poco de lado, pensando que solo podía servir como guía implícita para la estructura del libro. Sin embargo, cuando llegó el momento de publicarlo, de todos los títulos disponibles al final nos decantamos justo por este que al principio nos había parecido tan poco adecuado. ¡Y vaya si nos habíamos equivocado! La acogida del título en todo el movimiento fue espléndida y, con el tiempo, ha llegado a convertirse en un eslogan-bandera de la asociación, que vale tanto para comunicarnos entre nosotros como para promocionar los eventos que organizamos, tanto para afinar aún más nuestras reflexiones como para poner en orden el pensamiento y la acción. Y lo más importante: se ha llegado a conocer en todo el mundo, no solo en el nuestro. Good, clean and fair funciona a la perfección; uno puede encontrar este lema en los farmers’ markets10 estadounidenses o estampado sobre una gran pancarta como aquella con la que me recibieron en un colegio de Kenia, y también he llegado a verlo en ideogramas japoneses y coreanos. Bueno, limpio y justo se ha convertido en la consigna de los campesinos11 de las comunidades del alimento de Terra Madre en Sudamérica, y se me hizo un nudo en la garganta cuando lo vi escrito con barniz en las cabañas de un pueblo de Chiapas, acompañado del dibujo de un gran caracol, símbolo de Slow Food. En Francia, es posible que bon, propre et juste tenga casi más difusión que el propio movimiento. A estas alturas, se ha convertido en una frase hecha que trasciende la galaxia de Slow Food, como demuestra que se pueda ver en los lugares y contextos más impensables, y que se pueda seguir su rastro incluso en algunas campañas publicitarias del sector alimentario que tal vez aún no se atreven a hacerla completamente suya, pero que sin ninguna duda hacen alusión a ella. Además, a veces se utiliza de forma despectiva o burlona para criticar a Slow Food o a aquel que busca algo más que el simple gusto narcisista o estético por la comida, es decir, aquel que se preocupa por lo ecológico, las buenas prácticas, la lucha contra el desperdicio y la justicia social en el ámbito agroalimentario. Está claro: el título ha dado en el blanco gracias a aquella inmediatez que en el patio de mi casa confundimos con banalidad.
Principios de una nueva gastronomía, el subtítulo del libro, quería por el contrario ser cualquier cosa menos banal, y por eso subió un poco el listón. Aquel subtítulo había nacido del deseo de poner negro sobre blanco que estamos ante una auténtica ciencia —inexacta, tal vez, pero con poco que envidiar a otras ciencias humanas que académicamente se consideran más nobles—. ¿Y realmente sirvió todo esto para hacer de la gastronomía una ciencia liberada? La tríada BLJ, en buena medida, sí; a los Principios quizá les haya costado un poco más. Lo digo porque me doy cuenta de que, mientras que el título ha tenido un eco que era inimaginable para nosotros, gran parte del contenido del libro todavía no ha llegado a hacerse realidad, en especial por lo que se refiere a los proyectos que se proponen. De vez en cuando vuelvo a leerlo y me sorprende el hecho de que algo escrito hace casi diez años mantenga su actualidad en las dinámicas del movimiento internacional Slow Food y de todo el mundo de la gastronomía, aunque en parte sigue sin cumplirse. También compruebo cómo y hasta qué extremo algunas de las medidas urgentes que allí se expresaban continúan siendo imprescindibles para completar aquella forma de liberación que hoy distinguimos mejor, pero que todavía se conoce poco entre quienes no han hecho del caracol su bandera.
A Slow Food le quedan todavía algunos pasos que dar, pocos pero decisivos. No siempre sabemos poner en valor la diversidad, biológica y humana, que nos sirve de motor creativo y que es una energía fundamental para la red que representamos, así como para aquella en la que nos estamos convirtiendo: Terra Madre. Una red que sigue creciendo año tras año y que intentamos orientar con paciencia y determinación, pero con cuidado de no limitarla, ni siquiera bajo la insignia de Slow Food, como prueba nuestra voluntad de que Slow Food esté «en» la red y no «sobre» la red —ya que de otro modo estaría fuera de ella—. También nos preguntamos si la fórmula asociativa sigue siendo válida, ya que es típicamente occidental y no existe en muchas otras culturas del mundo. Es un tema sobre el que volveremos más adelante, a lo largo de estas páginas, pero valorar hoy el impacto de Bueno, limpio y justo es ciertamente un ejercicio interesante, entre otros motivos porque nos brinda la oportunidad de subrayar cómo determinados procesos que han tenido lugar en territorios gastronómicos menos complejos no son un fenómeno tan espontáneo como puede parecer y cómo estos procesos, por otra parte, todavía no han dado los pasos esperados para alcanzar cierta forma de liberación.
Pero volvamos a 2005. En las conclusiones del libro escribí:
Soy gastrónomo.
No, no el glotón que no tiene sentido del límite y disfruta de un alimento solo cuanto más abundante sea o cuanto más prohibido esté.
No, no el necio entregado a los placeres de la mesa al cual le importa un bledo cómo haya llegado esa comida hasta ahí.
Me gusta conocer la historia de un alimento y del lugar del que procede, me gusta imaginar las manos de quienes lo han cultivado, transportado, manipulado y cocinado, antes de que me lo sirvan.
Deseo que la comida que tomo no prive de comida a otros en el mundo.
Me gusta la gente del campo, su modo de vivir la tierra y de saber apreciar lo bueno.
Lo bueno es de todos; el placer es de todos, porque está en la naturaleza humana.
Hay comida para todos en este planeta, pero no todos comen. Los que comen, además, a menudo no disfrutan, se limitan a echar gasolina en un motor. Y los que disfrutan, por su parte, con frecuencia no se preocupan de nada más: de los agricultores y de la tierra, de la naturaleza y de los bienes que nos puede ofrecer.
Pocos conocen lo que comen y disfrutan con ese conocimiento, fuente de placer que une con un hilo imaginario a la humanidad que lo comparte.
Soy gastrónomo, y si eso les produce una sonrisa, sepan que no es sencillo serlo. Es complejo, porque la gastronomía, considerada una cenicienta en el mundo del saber, es, por el contrario, una verdadera ciencia, que puede abrir muchos ojos.
Y en este mundo de hoy es muy difícil comer bien, es decir, como mandaría la gastronomía.
Pero existe un futuro, siempre, si el gastrónomo tiene hambre de cambio12.
En esta «declaración espontánea», con la que cerraba el último capítulo del libro, sostenía que la ciencia gastronómica es una ciencia de la felicidad. Debo decir que entre mis viejos amigos gastrónomos hubo hasta quien casi se ofendió por las primeras frases, llegando a lanzar alguna acusación pública en mi contra, aunque años después se dejaría conquistar por la «cocina de producto» o el «nuevo localismo» gastronómico que hoy, por suerte, tiene tanto éxito en los restaurantes más de moda (y en los que mejor se come) del mundo. En cuanto a la fórmula en sí, siempre he dicho que «Bueno, limpio y justo» no es un dogma sino una aspiración a la que deberían apuntar agricultores, cocineros, productores y ciudadanos. Una tríada a partir de la cual construir una alianza. Y, en efecto, en casi diez años no son pocos los productos que hemos encontrado a lo largo del camino, de nuestro recorrido por los territorios italianos más problemáticos y también más olvidados, por las periferias urbanas de todo el mundo, en las regiones más áridas y más húmedas, en África y en los nuevos y contradictorios paisajes del centro y el sur de América, a todo lo largo y ancho de Estados Unidos —la patria del fast food—, que reúnen los tres atributos.
Hay una especie de gran ola que no para de crecer, eso es algo innegable para nosotros. Incluso las cocinas de los grandes chefs, esos que no paran de hablar de sí mismos —y cuyos refinados padres estaban antaño convencidos de la absoluta primacía de la técnica sobre la materia prima—, se basan en una cuidadosa selección de productos locales y de materias primas sostenibles, sin implicaciones sociales negativas. Y no es casualidad que esto ocurra sobre todo en regiones «vírgenes», más allá de las áreas de influencia eurocéntrica, donde la gastronomía se ha liberado rápidamente de las características más restrictivas de la clásica grandeur gastronomique francesa a la que tanto debemos —se podría decir que, en los comienzos, prácticamente todo—, pero que, tras una época de grave crisis en el sector, ha sido cuestionada incluso en la propia Francia, donde se han empezado a adoptar otras formas de restauración más asequibles, contextualizadas y atentas al mundo de la producción agrícola, como, por ejemplo, el fenómeno de los neobistrots.
Con el tiempo, hemos empezado a entender y valorar mejor los distintos elementos de una concepción de la calidad gastronómica de 360 grados, es decir, holística. Hemos liberado nuevas energías en un sector que parecía apagado, despegado de la realidad, encerrado en sí mismo y en la ingenua ilusión de estar en posesión del secreto del placer. Pero no, este sector no conocía ningún secreto: había mucho que se le escapaba y todo esto ha hecho que se abra el campo de acción. A través de la responsabilidad y las ocasiones de encuentro entre distintos mundos y personas, se ha conseguido multiplicar el placer.
Bueno. Preocupación por la calidad organoléptica, el placer (individual o colectivo y social), el gusto entendido también en términos culturales (lo que es bueno para mí puede no serlo en África, en Sudamérica o en el Extremo Oriente, y viceversa).
Limpio. Sostenibilidad y durabilidad de todos los procesos vinculados a la alimentación, desde una siembra respetuosa con la biodiversidad, pasando por el cultivo, la cosecha y la transformación, hasta el trasporte, la distribución y el consumo final. Todo sin desperdicios y mediante elecciones conscientes.
Justo. Sin explotar, ni directa ni indirectamente, a los trabajadores del campo; retribuciones gratificantes y satisfactorias, respetuosas también con los bolsillos de los compradores; puesta en valor de la equidad, la solidaridad, la donación y el intercambio.
Este sistema de valores está hoy de rabiosa actualidad, aunque hay quien se centra en promoverlos o defenderlos solo parcialmente, puesto que no son muchos los que captan la envergadura del conjunto y la importancia de las relaciones ocultas. Nuestra visión, en cambio, es holística, omnicomprensiva y compleja. No podemos estudiar la alimentación desde un único punto de vista, persiguiendo de forma exclusiva y separada lo «bueno», lo «limpio» y lo «justo». De todos modos, hay también quien, estando preocupado por lo «bueno», ha terminado dando un paso hacia lo «limpio», o quien queriendo solo lo «justo» o lo «limpio», luego se ha dado cuenta de la importancia de lo «bueno». Algo se mueve —«Todo ha vuelto a empezar ya»13, afirmaba Edgar Morin—, pero a veces faltan algunas piezas, existen agujeros y relaciones que dejan de ser visibles. El camino sigue siendo largo, pero cada vez menos tortuoso.
9 Existe edición en español: Bueno, limpio y justo. Principios de una nueva gastronomía, Madrid, Ediciones Polifemo, 2007, traducción de M.a Soledad Rodríguez Val. [N. de los T.]