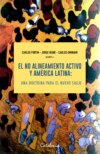Читать книгу: «El no alineamiento activo y América Latina», страница 4
La relación China-Estados Unidos en perspectiva
Dado que el mundo depende en parte importante de estas dos potencias, que entre ambas representan un 40% del producto mundial, hay mucho en juego. Con los desafíos globales que enfrenta el mundo de hoy, en el cambio climático, las pandemias, la reactivación de la economía mundial y la no proliferación nuclear, un mínimo de cooperación entre los Estados Unidos y China haría una gran diferencia.
En adición a estos temas, están los de confrontación, como los indicados más arriba, y los de competencia mutua, como en tecnología y comercio. Todos cuentan, pero para avanzar en la agenda bilateral, poner todos los huevos en la canasta de la confrontación, al inicio de las conversaciones, no es lo más productivo. China se siente en un entorno hostil, y está complicada con las limitaciones a sus inversiones en el extranjero, así como por las cortapisas a empresas como Huawei y otras. Con todo, no ha salido mal parada de 2020, siendo de las muy pocas economías del G20 con crecimiento positivo ese año. Y, después de la debacle de 2020, EE. UU. ha vuelto al ruedo con una exitosa campaña de vacunación, y algunos proyectan que podría crecer hasta un 6% en 2021, la cifra más alta en muchos años.
En este cuadro, la pregunta es si los Estados Unidos está en la disposición de competir con China, tanto en materia de producción de bienes y servicios, como en su relacionamiento con el resto del mundo, o si va a ir por un desacoplamiento. Ello significaría cortar los lazos con China, en comercio, inversión, intercambio de personas y tecnología, hasta crear dos mundos paralelos. Algunos creen que ya vamos en camino a ello, como indicaría la batalla por la utilización de la tecnología 5G, y la exigencia de “redes limpias” a muchos países, esto es, la no utilización de tecnología china en redes de telecomunicaciones.
Por ahora, pareciera que Washington está optando por ambas opciones. En el Congreso se contempla legislación para asignar fondos significativos para apoyar la investigación y desarrollo en materias como baterías y semiconductores, así como legislación limitando la inversión extranjera a países como China. Irónicamente, China, mientras tanto está abriendo su mercado de capitales, así como tratando de identificar debilidades en las cadenas de valor de la industria. Los esfuerzos por avanzar en áreas tecnológicas de punta, identificadas en el plan “China 2025”, como computación en la nube, robótica, inteligencia artificial y biotecnología se aceleran, si bien sin darle mucho bombo, dadas las críticas que provocaron en el pasado los anuncios, en la misma línea del plan “China 2025”.
En la era digital, en que dependemos cada vez más de la conectividad, el mayor peligro en este diferendo entre Estados Unidos y China ya no es una guerra. Lo es la posibilidad de una fragmentación tecnológica, de un mundo dividido. Diferentes países y regiones adoptando distintas tecnologías e imposibilitados de comunicarse entre sí, una receta para la regresión y el retroceso, sino el desastre (Stuenkel 2021).
Y es en este marco que surge la cuestión de si estas crecientes tensiones entre los Estados Unidos y China (que, si algunos pensaron que disminuirían con el fin del gobierno de Trump y la llegada del de Biden, han tenido que revisar su opinión) califican o no como una nueva Guerra Fría. Los argumentos iniciales en contra de la utilización del término “Segunda Guerra Fría” fueron que el diferendo era más bien uno comercial que escaló al plano tecnológico, pero que no pasaba de ello. Al escalar el mismo al plano diplomático, con el cierre de consulados y la expulsión de periodistas, el argumento cambió. Si bien habría una confrontación diplomática, esta en realidad no sería ideológica, dado que la competencia entre los Estados Unidos y China no era entre sistemas diferentes, sino entre dos tipos de capitalismo, lo que le daba otro carácter a lo que fue el diferendo de los EE. UU. con la URSS.
Con la ofensiva de los Estados Unidos en relación a las libertades civiles en Hong Kong, los derechos humanos de los uigures en Sinkiang y la autonomía de Taiwán, todos temas con al menos una connotación ideológica, tampoco es tan obvio que el conflicto no tenga ribetes ideológicos. En uno de los esfuerzos más recientes por despejar la temática de la Segunda Guerra Fría, Thomas J. Christensen ha dejado atrás lo de los planos del conflicto, para entrar en sus dinámicas (Christensen 2021). Admitiendo que en el curso de 2020, el gobierno de Trump le declaró una Guerra Fría a China, su argumento es que, en la práctica, no se dan las condiciones para reeditar lo que ocurrió entre los EE. UU. y la URSS. Ello, por tres razones: 1) la falta de confrontación ideológica; 2) la existencia de un mundo globalizado que no puede ser dividido en dos mitades o compartimentos estancos; y 3) la ausencia de un sistema de alianzas por ambas partes, que pudiese recrear algo equivalente a lo que fue la división bipolar Este-Oeste en los cincuenta y sesenta.
Con todo lo matizado y sofisticado del argumento de Christensen, no deja de ser cuestionable. Los crecientes ataques de potencias occidentales a China por temas internos, y los llamados a boicots de empresas y productos chinos asociados con ellas, toman un carácter cada vez más ideológico, como lo hacen las constantes referencias al accionar del “Partido Comunista Chino”, más que al gobierno chino o a China lisa y llana. Por otra parte, como se ha indicado más arriba, llamados de Washington a bloquear a lo largo y lo ancho del mundo la tecnología china, como la de Huawei en telecomunicaciones, así como en otras áreas, a lo que apuntan es precisamente a fragmentar este mundo globalizado. Lo mismo vale para llamados a “desacoplar” la economía estadounidense de la china. Medidas que prohíben el uso de aplicaciones como WeChat y, potencialmente, TikTok, en los Estados Unidos (y que responden, también, al veto de aplicaciones como Facebook, Twitter e Instagram en China) apuntan en la misma dirección.
Y las razones utilizadas para ello, entre otras, son que, si la Unión Soviética nunca tuvo estudiantes de posgrado en MIT, no hay razón para que China tenga casi 400.000 estudiantes universitarios en los Estados Unidos. Estos estudiantes vendrían a desarrollar habilidades y adquirir conocimiento que luego, de vuelta en China, utilizarían para competir con Estados Unidos, y dejarlo atrás. Argumento que rompe, desde luego, con todo un modelo de lo que constituye la educación universitaria y el hacer ciencia en el mundo de hoy y el propósito que cumple, algo que, por definición, no tiene fronteras. Ello ya ha llevado a un creciente número de estudiantes chinos a preferir universidades inglesas, canadienses o francesas, y que refleja que, Guerra Fría o no, el hielo en las relaciones sino-estadounidenses están afectando casi todas las áreas de la relación.
Más allá de la semántica, sin embargo, de lo que no cabe duda es que la atmósfera de confrontación entre Washington y Beijing, que quedó tan de manifiesto en la reunión de alto nivel en Anchorage, encarna peligros. Tanto así que el exsecretario de Estado Henry Kissinger, quien rara vez, si alguna, manifestó en público preocupación por el rumbo de la relación bilateral bajo Trump (quien no fue reticente en sus dichos sobre China) la ha expresado ahora, al inicio del gobierno de Biden. En palabras de Kissinger, “¿Es necesario tener una visión coherente de la gobernanza para tener un orden pacífico? ¿O es posible establecer un orden global en que los principios internos fundamentales varían…pero en que hay acuerdo en lo que se requiere para prevenir un quiebre del orden global?”.
Y luego continuó: “Y si se añade a ello el elemento de la tecnología, de...la explosión revolucionaria de la democracia, el desarrollo de la inteligencia artificial, de ciber,…Y si uno se imagina que el mundo se compromete a una competencia eterna basada en la dominación de quien tiene la superioridad en un momento dado, entonces un quiebre del orden es inevitable. Y las consecuencias de un quiebre serían catastróficas” (Brennan 2021).
El punto de Kissinger es que el crear una situación de competencia sempiterna con China, siendo que China no está “decidida a lograr la dominación mundial”, sino que a “tratar de desarrollar las máximas capacidades que pueden como sociedad”, no puede sino llevar al desastre.
Ahora bien, a diferencia de Trump, quien, en el proceso de sortear sus diferencias con China, se las arregló para antagonizar a gran parte de los aliados de los Estados Unidos, la estrategia de Biden es distinta. Ella apunta a revitalizar esas alianzas, desde la OTAN en Europa hasta el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral en el Indo-Pacífico. Lo mismo vale para el renovado compromiso con el multilateralismo. Ello se ha expresado en decisiones como el retorno de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS), al Tratado de París y en el llamado a una Cumbre sobre el Cambio Climático a realizarse en Washington a la que ha invitado a cuarenta jefes de Estado y de gobierno.
Christensen señala que una de las razones por las que no se puede hablar de una nueva Guerra Fría es porque, a diferencia de los Estados Unidos, China no tiene una red de alianzas, imposibilitando una confrontación entre dos superpotencias y sus respectivas alianzas. Esto es cierto, pero ello se debe a un cierto enfoque en materia de política exterior seguido por China. Este no se basa en la tradicional dualidad entre aliados y adversarios, tan propia del enfoque occidental, sino que en la cooperación con todos los países dispuestos a tener relaciones diplomáticas y lazos amistosos con la República Popular China. Y estos lazos no están cementados por pactos militares ni bases aéreas o navales en el extranjero (China estableció su primera base naval en el extranjero en Djibouti, en el Cuerno de África, en 2011), sino que en vínculos políticos y económicos de beneficio mutuo (Wang 2015). China es el mayor socio comercial de 128 países.
Es por ello que las presiones de Estados Unidos por lograr que los países no comercien ni reciban inversiones de China son contraproducentes. Ni siquiera aliados tan estrechos como Alemania y el Reino Unido han aceptado sin más la exigencia de Washington de no utilizar la tecnología de Huawei en sus redes de telecomunicaciones, llevando a fuertes diferencias entre Washington, por una parte, y Berlín y Londres por otra.
Y ha sido ese debate sobre lo que deben hacer los países europeos con Huawei, como en relación a Nord Stream 2, el proyecto de un gasoducto de la empresa rusa Gazprom a través del Báltico, (que ha generado fuerte oposición en Estados Unidos), que ha puesto sobre el tapete el tema de la autonomía estratégica europea, que ha dado lugar a extensas controversias (Fishmann 2021).
La Unión Europea y la noción de autonomía estratégica
La propuesta de una autonomía estratégica europea resurgió en el cuatrienio de Trump, por razones obvias, pero tiene sus orígenes en el gobierno de Barack Obama. Ella arranca en parte del anuncio de los Estados Unidos de un “pivote al Asia”. Obama se autodefinía como “el primer presidente del Pacífico” de su país. Dándose cuenta del papel cada vez más central del Asia-Pacífico, objetaba a la fijación de Washington con el Medio Oriente, y vio la urgencia de un giro hacia la zona más dinámica y de mayor crecimiento. En ese cuadro, la UE, percibiendo su falta de centralidad tanto para la política exterior estadounidense, como en el escenario global, se da cuenta de la necesidad de un espacio propio desde el cual proyectarse al mundo.
Como ha señalado Josep Borrell, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad, la expresión se acuña originalmente en el ámbito de la política de defensa, y en particular de la industria de la defensa, pero se ha ido extendiendo a otros ámbitos, incluyendo la economía, la energía y la política en materia de datos, entre otros (Borrell 2020). Se basa en parte en proyecciones a futuro, que revelan que en veinte años la UE representará solo un 11% de la economía mundial, versus un 22% de China y un 14% de los Estados Unidos. En palabras de Borrell, “si no actuamos juntos ahora, nos volveremos irrelevantes… La autonomía estratégica es, desde esta perspectiva, un proceso de supervivencia política”. A ello Borrell añade la creciente interdependencia económica en el mundo de hoy, así como el desplazamiento del mundo hacia Asia, como factores que impulsan esta propuesta de autonomía estratégica.
La noción de autonomía estratégica no suscita unanimidad, y países como Francia y España la esgrimen con mayor vigor que Alemania. Ello no significa cuestionar la alianza transatlántica que ha anclado la política de defensa de la UEdesde sus inicios. Lo que hace es subrayar lo obvio. Desde la desaparición de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia, la OTAN se ha mantenido vigente más como una “solución en búsqueda de un problema”, que como una respuesta a un desafío real. Y los esfuerzos de Washington por convencer a Europa que la Rusia de hoy equivale a la Unión Soviética de ayer, para efectos de promover sus propios intereses estratégicos y comerciales, ponen a la UE en situaciones cada vez más insostenibles. Lo mismo vale para lo que significa China, ya mencionado más arriba, en relación al tratado de inversiones con la UE.
Un ejemplo de ello lo constituye el caso de Nord Stream 2, un gasoducto de la empresa rusa Gazprom, destinado a transportar gas natural desde Rusia hasta Alemania a través del Mar Báltico. El mismo iría en forma paralela a Nord Stream 1, con el mismo recorrido. Estados Unidos se opone al proyecto porque aumentaría la dependencia de Alemania de fuentes de energía rusa, algo que a Washington no le parece. Por otra parte, Washington objeta el hecho que con esto las exportaciones rusas de gas natural a la UE pasarían a depender menos de los gasoductos rusos que atraviesan Ucrania, que constituyen una importante fuente de ingresos de ese país y que le dan a Ucrania capacidad de presión sobre Rusia. En 2021, el proyecto ya está completado en un 90%, pero la presión de los Estados Unidos no disminuye, y continúa aplicando sanciones a las empresas involucradas (Sauquillo y Sevillano 2021).
La noción que, de alguna manera, Estados Unidos sabría mejor que Alemania el cómo este país debe suplir sus propiasnecesidades de energía es contraintuitiva, por decir lo menos. Que a Alemania le deba preocupar más el costo de oportunidad para Ucrania que podría implicar Nord Stream 2, por encima de su propia seguridad energética, también. Y el que muchos sostengan que el verdadero objetivo de Washington al oponerse en forma tan desembozada a este proyecto es asegurar mercado para sus propias exportaciones de gas embotellado, en formato LNG (mucho más caro que el gas ruso vía gasoducto), no ayuda a fortalecer el caso en contra del nuevo gasoducto.
Poca duda cabe que, con la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, el énfasis en una política de autonomía estratégica de la UE ha disminuido. Ya no se dan en Washington las minimizaciones del papel de la OTAN, ni las referencias a la urgencia de mayores aportes presupuestarios de los países europeos, algo recurrente con Trump. Con todo, los problemas de fondo, de la reducción de la importancia estratégica y comercial de Europa; del cada vez mayor papel de China en el escenario internacional; y el de una Europa bajo fuertes presiones por parte de los Estados Unidos para alinearse en contra de China y en contra de Rusia, no han cambiado.
La cuestión, entonces, ya no se reduce al plano de la defensa, sino que también al económico y al tecnológico. En una de las tecnologías de punta en la era digital, la Inteligencia Artificial (IA), la delantera la llevan, por lejos, los Estados Unidos y China, y Europa tiene muy poco que aportar, poniéndola en seria desventaja.
¿Cuánta autonomía tiene Europa? En años recientes, la cuestión de los impuestos que deben pagar las grandes empresas transnacionales de los Estados Unidos como Google también ha dado lugar a diferencias a ambos lados del Atlántico. En breve, la Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión. Debe decidir si actuar de consuno y generar un espacio propio de toma de decisiones en una serie de áreas claves, o verse involucrada en arduas disputas entre las dos grandes potencias, per saecula saeculorum.
Hacia un mundo post pandemia
Es en estos términos que la pandemia provocada por el covid-19, la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial según el secretario general de la ONU, y la mayor crisis global de salubridad desde la gripe española de 1918, sacude al mundo. Tal y como en el pasado reciente, acontecimientos como el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, y la crisis financiera de 2008-2009, marcaron un antes y un después en el sistema internacional, algo similar puede decirse de esta pandemia. Ella ha impactado especialmente a América Latina. Si bien las pestes son tan antiguas como la propia humanidad, su significado en un mundo globalizado se puso de especial manifiesto. El virus se regó en apenas un par de meses por todo el planeta.
Más allá del costo en vidas humanas, con sus millones de muertos, sus devastadores efectos económicos y sociales, y el trauma colectivo causado a una humanidad en cuarentena, la interrogante que surge es, ¿cuál será su impacto en el orden internacional del futuro? Ello es especialmente válido dado que el mundo se encuentra en un momento fluido, en transición desde el antiguo orden liberal internacional que rigió por setenta años a uno muy distinto, con otros parámetros y otras coordenadas (Zakaria 2020).
Las respuestas a esa pregunta se dividen en tres categorías. Aquellas que sostienen que una vez que pase la pandemia, el mundo volverá a la situación ex ante; las que afirman que enfrentaremos un entorno muy distinto, en muchos aspectos irreconocible; y las que señalan que la pandemia ha acelerado tendencias provenientes de antes, y anticipar rumbos prefijados.
Y, lo que hemos visto en las últimas tres décadas ha sido un desplazamiento masivo de la riqueza en el mundo. Ello ha llevado a un reordenamiento radical de las jerarquías en el Sur Global y del orden internacional: un giro del eje geoeconómico del Atlántico Norte al Asia-Pacífico (De la Torre 2015). El surgimiento de China como gran potencia es la principal expresión de este fenómeno, pero no la única. Por algo la primera década del nuevo siglo fue calificada como la década de los BRICS. Este traslado de riqueza del Norte al Sur, sin embargo, ha ido de la mano con otro cambio, más intangible, pero no menos real. La creciente conciencia que lo que por mucho tiempo pareció la superior capacidad de gestión gubernamental y económica de los países del capitalismo anglosajón, ya no es tal. La debacle que fue la crisis financiera de 2008-2009 es el mejor ejemplo. Gatillada en Wall Street por un mal manejo de instrumentos de créditos hipotecarios, que terminaron causando la mayor recesión de la economía mundial desde la Gran Depresión, subrayó que el manejo de las finanzas y la banca en los Estados Unidos dejaba mucho que desear. Lejos de estar en condiciones de dictar cátedra al resto del mundo en la materia, como había hecho por muchos años, Washington demostraba ser incapaz de mantener su propia casa en orden. China, en cambio, superó rápidamente el impacto de esa crisis, recuperando altas tasas de crecimiento, mientras los Estados Unidos batallaba con la recuperación económica más lenta de su historia (Tooze 2018).
Y, una década después, la pandemia de covid-19 vendría a ser otra prueba de fuego, tanto para las potencias occidentales tradicionales como para las emergentes. ¿Cuán resilientes serían para enfrentar este otro enorme desafío encarnado en un virus microscópico, pero no por ello menos letal? La presunción natural de muchos era que los países avanzados se desempeñarían mucho mejor que el resto. Ello se veía avalado por estudios y datos duros. Hay rankingsen la materia, basados en el así llamado Índice de Seguridad Sanitaria. Este índice incluye indicadores como Prevención, Detección y Respuesta, Respuesta Rápida, Sistema de Salud, Cumplimiento de Normas Globales y Entorno de Riesgo. En este ranking, los Estados Unidos y el Reino Unido ocupaban el primer y segundo lugar, respectivamente (Heine 2020b).
Poco más de un año después del inicio de la pandemia, la evidencia es abrumadora. Los Estados Unidos, con 560.000 muertes, y el Reino Unido, con 126.000 (el mayor de Europa), están considerados entre los países que peor han manejado la pandemia. El hecho que entre los países más afectados estén dos de los más ricos y, en teoría, los mejor equipados para hacer frente a una pandemia refleja algo muy equivocado en la gobernanza de estas potencias anglosajonas. Los mejores recursos científicos y médicos, son, al final, solo tan buenos como los responsables de las decisiones nacionales los hacen ser. La falta de una acción temprana de los Estados Unidos puede ser “el mayor fracaso de la inteligencia en la historia de los Estados Unidos” (Zenko 2020) de la mano con fallas lamentables al más alto nivel de la conducción gubernamental. La estrategia seguida por el gobierno del Reino Unido fue igualmente errática, llevando al resultado de marras. ¿Dónde está la alegada ventaja en materia de experiencia diplomática, de sistemas de inteligencia, de gestión de políticas públicas, así como de capacidad estatal, supuestamente ausentes en las potencias emergentes, pero abundantes en las potencias occidentales tradicionales?
A su vez, China, donde se originó el covid-19, y pese a su mal manejo inicial, lo logró controlar rápidamente, y exhibe cifras de muertes inferiores a los 5.000. Algo similar puede decirse de varios otros países del Este y el Sudeste Asiático, que con medidas preventivas aplicadas a tiempo y alta disciplina social lograron lo que las potencias occidentales no pudieron: mantener a raya al virus.
Los rápidos avances en vacunación de su población, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido en los primeros meses de 2021 compensaron en alguna medida su desastroso manejo de la pandemia. Sin embargo, ambos países están entre los grandes perdedores del annus horribilis que fue 2020. Este balance negativo se vio acentuado por la desigual dinámica que adquirió la distribución de vacunas contra el virus en el mundo. Las potencias occidentales, exhibiendo un “nacionalismo vacunatorio” exacerbado, se negaron a compartirlas con los países en vías de desarrollo, hasta haber vacunado a toda su población, lo que contrasta con la política seguida por países como China, Rusia e India (Heine 2021). Ello subrayó el creciente comportamiento autorreferente de Estados Unidos, ajeno a toda pretensión de liderazgo y de asumir los costos de conducción propios de las potencias hegemónicas en el orden internacional, prueba al canto de la crisis del orden internacional liberal y la transición a uno muy diferente, algunos dirían post-occidental.