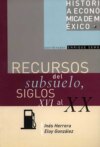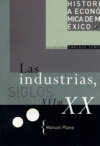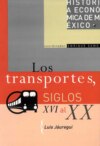Читать книгу: «Recursos del subsuelo, siglos XVI al XX», страница 2
La crisis de la minería de la
plata en el siglo XVII
A LARGO PLAZO, LA AFLUENCIA de plata americana a Europa, a partir del siglo XVI, provocó una creciente subida de precios y una pérdida del poder adquisitivo. Entre 1530 y 1640 la relación entre el precio de la plata y el oro varió en 50%. A esto habría que agregar el considerable aumento de los costos de extracción y desagüe, al profundizarse las labores mineras; la baja demográfica del siglo XVII, que disminuyó la oferta de indios de repartimiento y aumentó el número de los operarios libres, con la consiguiente subida del costo de la mano de obra; una baja en las utilidades; y una disminución de las importaciones de mercurio.
El descenso en el abastecimiento de mercurio fue el obstáculo final que hizo imposible la superación de las demás dificultades; mismas que existían antes de esa fecha, sin haber provocado consecuencias negativas.14
En 1635 los Fugger, arrendatarios de la mina de Almadén (principal productora mundial de azogue), se declararon en bancarrota y las exportaciones de este insumo a la Nueva España se redujeron a la mitad. Diez años más tarde, la Corona aplicó una política discriminatoria a México y dio preferencia a Perú en las remesas de mercurio a sus colonias.15
De 1630 a fines del siglo XVII la curva de producción de la plata fue de tendencia estática y estuvo bajo la influencia de la producción de Zacatecas y San Luis Potosí. A mediados de siglo cuando en Zacatecas bajó la producción, luego del auge de 1615 a 1630, la bonanza del Parral y de Minas Nuevas, sostuvo de manera parcial la tendencia. En esas fechas, en el volumen total de producción intervinieron también con montos importantes las minas del norte y del centro de la Nueva España (véanse gráficas 3 a 5 del anexo estadístico).16
A mediados del siglo XVII se desarrollaron también en la costa noroccidental de Nueva España reales como el de San Juan Bautista, Nacozari y Ostimury, alrededor de los más productivos depósitos de plata del sur y centro de Sonora;17 tiempo después hubo hallazgos menores en tomo al mineral del Parral (véase el mapa 2 del anexo estadístico). Mas la contracción de la producción fue un fenómeno generalizado en las grandes explotaciones; en el caso de Pachuca se registró una baja importante en la cuarta década del siglo XVII; y en el mismo Parral, después de mediados de siglo.18
La crisis del siglo XVII provocó una reorganización productiva de profundas consecuencias en el siglo XVIII: menos mano de obra indígena en labores mineras, mayor utilización de asalariados, nuevas formas de aprovisionamiento de insumos productivos, mayor utilización del método de fundición, búsqueda de nuevos yacimientos y exploración de vetas conocidas.19
Peter Bakewell propone una periodización de la región minera del norte de México en toda la época colonial. Para él hay cuatro zonas relevantes y duraderas: Zacatecas, Durango, Guanajuato y San Luis Potosí; así como otras de segunda categoría, como Sombrerete, Chihuahua, Bolaños y Rosario (Cosalá y Álamos).20 Asimismo, distingue dos grandes periodos, el dominado por Zacatecas desde mediados del siglo XVI hasta 1730; y el de Guanajuato, que comienza con el declive zacatecano. Zacatecas se vio sobrepasada por algunas zonas mineras como Durango y San Luis Potosí, en diferentes épocas. Después de 1810 recuperó el segundo lugar y poco tiempo después excedió a Guanajuato.
Para las zonas secundarias la explicación es más complicada; pero señala que los periodos de alta producción son transitorios y que sus bonanzas tuvieron honda influencia en las tendencias de producción del norte, en su conjunto.
___________________
14 Mervin F. Lang, op. cit., p. 30; y Cuauhtémoc Velasco Ávila et al, Estado y minería en México (1767-1910), FCE, México, 1988, p. 24. [regresar]
15 Claude Morin, Michoacán en la Nueva España del siglo XVIII. Crecimiento y desigualdad en una economía colonial, FCE, México, 1979, p. 99. [regresar]
16 Peter Bakewell, "La periodización de la producción minera en el norte de la Nueva España durante la época colonial", op. cit., p. 36. [regresar]
17 Robert C. West, op. cit., p. 6. [regresar]
18 lbidem, p. 14. [regresar]
19 Cuauhtémoc Velasco Ávila et al, Estado y minería en México (1767-1910), op. cit., p. 27. [regresar]
20 Peter Bakewell, "La periodización de la producción minera en el norte de la Nueva España durante la época colonial", op. cit., pp. 33-36. [regresar]
El auge minero del siglo XVIII
UN NUEVO CICLO DE AUGE de los metales preciosos se registró en el siglo XVIII —con una baja marcada a mediados de siglo— y acabó en la segunda década del siglo XIX. Los límites cronológicos de este nuevo ciclo y las causas de su apogeo varían según los autores.
La historiografía tradicional puso énfasis en el elevado crecimiento de la producción minera novohispánica, bajo el impulso de las reformas borbónicas. Esta idea la fundamentó con documentación oficial Alejandro von Humboldt al comenzar el siglo XIX21 y la retomaron los historiadores posteriores. En el siglo XX Enrique Florescano e Isabel Gil desarrollaron esta hipótesis en su conocido ensayo acerca del crecimiento económico en la época borbónica.22
Frente a esta posición surgió a mediados de la década de los ochenta una reinterpretación del ciclo de auge del siglo XVIII basado en estadísticas mineras deflactadas por el índice de precios agrícolas, y en el estudio de otros factores como el valor real de la plata en los mercados internacionales, el valor intrínseco de la plata, la relación entre plata pasta, quintada y labrada, e ingresos fiscales, entre otros, que permitió, según sus autores, determinar con precisión el valor de los metales preciosos.
Con base en los resultados de estas investigaciones se afirmó que la producción minera creció en la primera mitad del siglo XVIII a un ritmo mayor que en la segunda, cuando sólo mantuvo su tendencia gracias al apoyo fiscal y a los recursos de otros sectores.23 Pérez Herrero afirma
que la producción de plata en el virreinato de la Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII, medida en valores constantes (y no en valores nominales, valores corrientes o en kilogramos) no tuvo el ascenso espectacular que las cifras oficiales subrayan, sino que incluso descendió a finales de la época colonial, antes de los movimientos de independencia y no como consecuencia de ellos.24
Una posición semejante a las anteriores había planteado Cuauhtémoc Velasco en 1982 y ampliado en 1988. Sobre la base de una metodología histórica tradicional señala que hubo en el siglo XVIII dos ciclos de apogeo separados por una baja significativa en la década de los años cincuenta y sesenta. En este segundo ciclo, agrega, fue menor el dinamismo de la producción; y, por esta razón, la baja de la guerra de Independencia fue mucho más marcada.25
El esplendor de la actividad minera del siglo XVIII se había preparado desde el siglo XVII, cuando debido a la baja productiva se ampliaron las exploraciones de nuevos campos mineros que pudieron ser explotados de manera ventajosa en la primera década del siglo XVIII. El primer ciclo de auge de este siglo (1690-1752) se caracterizó por la explotación de minerales de plata, tanto de alta ley que se trataron por el método de fundición, como de baja ley que se beneficiaron por amalgamación. En el primer caso estuvieron las minas de Sombrerete, Zacatecas y Santa Eulalia;26 y en el segundo: Real del Monte, Guanajuato y Bolaños. Aunque en Zacatecas y Fresnillo se combinaron ambas.
De 1753 a 1767 se estancó la producción por el aumento en los costos, el agotamiento de las vetas superficiales y de alta ley, la escasez de mercurio y la baja en las inversiones, aunado a una crisis comercial mundial y a conflictos bélicos en los que se involucró España.
Durante el primer ciclo de esplendor del siglo XVIII no hubo una ayuda oficial espectacular; fue innecesaria porque se operó bajo condiciones satisfactorias. Ya se había discutido, en estas fechas, sin embargo el programa de ayuda a la minería, que se aplicó más tarde durante las reformas borbónicas.27
La baja productiva de mediados de siglo obligó a un cambio de política hacia el sector.
De 1767 a 1783, la amonedación de metales preciosos tuvo un crecimiento espectacular y conservó niveles altos, hasta los inicios de la Independencia (véase gráfica 6 del anexo estadístico). Este auge se dio sobre todo en los distritos de Guanajuato y Zacatecas, aunque hubo bonanzas temporales en Catorce, Rosario y Álamos. En este ciclo de apogeo se revivieron los centros mineros más antiguos y los tiros profundos.
El apoyo oficial fue esencial para hacer descender los costos y aumentar la rentabilidad; en particular, la baja del precio del azogue. Aunado a estas reformas hubo mejoramiento tecnológico, reorientación de capitales mercantiles hacia esta actividad, abastecimiento constante de mercurio, aparición de una clase amplia de trabajadores mineros bien adiestrados, nuevos hallazgos minerales y explotación de viejos filones, así como propietarios mineros cercanos al virrey, entre otros aspectos positivos.
Entre las innovaciones tecnológicas de esta época están el uso intensivo de la pólvora, diseños de tiros, extensión del uso del malacate y del arrastre, al igual que nuevos utensilios y materiales de trabajo.28
Según David A. Brading la causa del auge de la segunda mitad del siglo XVIII fue determinada, sólo al principio, por un cambio en la organización de los abastecimientos. Después de 1780 influyeron varios factores que se tradujeron en una reducción sensible de los costos y en un aumento de las utilidades. La prosperidad de fines del siglo XVIII, señala, se sostuvo y se fomentó por la participación del capital mercantil en la minería, a la que se aunó una gran disposición a reinvertir las utilidades.29
La minería novohispánica había alcanzado, a fines del XVIII, un alto grado de concentración de recursos: mucha mano de obra, bastimentos y maquinaria. Las grandes empresas dominaban los vigorosos campos mineros; y aunque también las minas menores y aisladas produjeron, a veces, cantidades elevadas de plata no existieron minas típicas de mediana importancia. La reducción de costos y la seguridad de la inversión hicieron rentables las grandes obras de desagüe y de extracción, así como las enormes haciendas de beneficio. Los dueños de los extensos campos mineros lograron hacer productiva su inversión y acumular elevados capitales, a la vez que anular la subordinación al capital mercantil.30
Los rescatadores de fines del siglo XVIII, no obstante, siguieron siendo prósperos gracias a las medianas y pequeñas explotaciones. La reducción de costos de extracción y refinación había beneficiado a estos propietarios mineros, que pudieron también expandir sus actividades. Parte de este sector, junto con el gambusinaje, mantuvieron la producción de plata en épocas recesivas, tal como se apreciará en la revolución de Independencia y en el siglo XIX.
___________________
21 Alejandro von Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, Porrúa, México, 1966, pp. 385 y 398. [regresar]
22 Enrique Florescano e Isabel Gil, "La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico, 1750-1808", en Historia general de México, vol. II, El Colegio de México, México, 1976, pp. 264-270. [regresar]
23 John Coatsworth, "La industria minera mexicana en el siglo XVIII", en Los orígenes del atraso. Nueve ensayos de la historia económica de México en los siglos XVIII y XIX, Alianza Editorial, México, 1990 [la versión original en inglés es de 1986]; y Pedro Pérez Herrero, "Los beneficiarios del reformismo borbónico: metrópoli versus elites novohispánicas", en Historia Mexicana, vol. XII , núm. 2, México, 1991, pp. 207-263. Pedro Pérez Herrero trató también el tema en 1989 en "El crecimiento económ ico novohispánico durante el siglo XVIII", en Revista de Historia Económica del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Carlos III, vol. VII, núm. 1, Madrid, pp. 69-110. [regresar]
24 Pedro Pérez Herrero, "Los beneficiarios del reformismo borbónico: metrópoli versus elites novohispánicas", op. cit., p. 240. [regresar]
25 Cuauhtémoc Velasco Ávila, "La minería novohispánica: transición al capitalismo y relaciones de producción", tesis de licenciatura, Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), México, 1982, pp. 73-75; y del mismo Cuauhtémoc Velasco Ávila y otros autores: Estado y minería en México (1767-1910), op. cit., pp. 29-39. [regresar]
26 Para el caso de Santa Eulalia véase Phillip Hadley, Minería y sociedad en el centro minero de Santa Eulalia, Chihuahua, (1709-1750), FCE, México, 1979. [regresar]
27 Cuauhtémoc Velasco Ávila et al, Estado y minería en México (1767-1910), op. cit., p. 32. [regresar]
28 Enrique Florescano e Isabel Gil, op. cit., p. 266. [regresar]
29 David A. Brading, Mineros y comerciantes en el México borbónico, 1763-1810, FCE, México, 1975, p. 217. [regresar]
30 Ibidem, p. 189. [regresar]
La crisis minera durante la guerra
de Independencia
EL CICLO DE AUGE de la minería novohispánica del siglo XVIII acabó en 1810, con el inicio de la guerra de Independencia. Las estadísticas muestran una baja de 50% en la acuñación de moneda, entre 1809 y 1811; y otro 30% en 1815.31 En conjunto, la producción minera bajó 50%, de 1800 a 1819. El escenario inicial de la guerra fue el Bajío, la principal área agrícola relacionada con la minería de Guanajuato; el impacto allí fue brutal, los insurgentes saquearon minas, haciendas y las casas de los grandes mineros.
Si bien el efecto de la guerra de Independencia sobre el sector es evidente, autores como John Coatsworth y Pedro Pérez Herrero plantean que la guerra sólo vino a acelerar la crisis de la minería, que venía desde el periodo borbónico. Esta crisis del sector minero se derivaba del valor decreciente del precio de los metales preciosos en los mercados internacionales durante las últimas décadas del siglo XVIII, pérdida de capacidad real de compra de la plata producida y aumento de los costos generales de producción. Estos autores señalan que el apoyo gubernamental fue básico para mantener los volúmenes productivos del último cuarto del siglo XVIII; pero cuando aumentó la presión económica a los productores, por los conflictos bélicos en los que participó España, se aceleró la crisis.32
El estado de guerra, violencia y destrucción del movimiento independentista tuvo un gran peso en la reducción de esta actividad, hecho reconocido por autores tradicionales y revisionistas.33
La guerra se inició en Guanajuato, la región minera más productiva de México; luego se extendió hacia Zacatecas, la segunda en importancia; poco más tarde a la región central, y amenazó a las zonas productoras de plata, de los actuales estados de México, Michoacán e Hidalgo. La inestabilidad económica general creó también incertidumbre en el resto de las áreas mineras, como Jalisco, Durango y San Luis Potosí, entre otras.
La interrupción de las vías de comunicación; el corte de los circuitos económicos; la peligrosidad de los caminos; el aumento de los costos de transporte; la falta de insumos básicos de la producción de metales; la suspensión de inversiones gubernamentales y privadas; la interrupción del abastecimiento exterior; los préstamos y las contribuciones forzosas de parte de las fuerzas realistas y revolucionarias; así como la destrucción de pueblos, entre otras causas, obligó a muchos propietarios a abandonar minas y haciendas, además de emigrar al exterior o a otras regiones mineras.
La guerra socavó la comunicación entre inversionistas y propietarios mineros y desorganizó el funcionamiento del sistema de rescate, de crédito, al igual que los circuitos de circulación.34
En el Bajío hubo ocupación de minas y haciendas; enfrentamientos entre realistas e insurgentes; pillaje, destrucción y saqueo de casas y tiendas de europeos; ocupación de fincas; cese de envíos de plata; suspensión de las faenas mineras; y, con ello, inundación de las minas y abandono de los ingenios.
En el caso de Guanajuato, la destrucción de instalaciones mineras y metalúrgicas fue mayor que en el resto del país. Al destruirse una de las regiones más prósperas se debilitó la economía colonial y la autoridad del gobierno español.
La zozobra de la población y de los inversionistas frenaba los intentos por reanudar la actividad. Insurgentes y realistas intentaron utilizar las explotaciones mineras para su propio provecho. Por ejemplo, Rayón trató de conseguir fondos para trabajar la mina Quebradilla en Zacatecas 35
A pesar de todos los inconvenientes económicos y bélicos para explotar las minas, la producción no se detuvo. Fue sólo en 1813, momento álgido del conflicto, cuando se paró.36 Una muestra de la continuidad de estas faenas fue la demanda de amonedación de metales en diversas regiones de México.
La imposibilidad de enviar caudales a México y la necesidad de frenar el contrabando obligó a las autoridades locales a abrir casas de moneda provinciales: las de Zacatecas y Sombrerete en 1810; Chihuahua y Durango en 1811; y Guadalajara y Guanajuato en 1812. Durante la época independiente se habrían de agregar otras como Culiacán, San Luis Potosí, Guadalupe y Calvo, y Tlalpan. El carácter de estas casas fue provisional; pero la mayoría se mantuvo hasta fines del siglo XIX, y dos hasta 1905.37
A principios del periodo independiente se había reducido a poco más de un cuarto la extracción minera, con excepción de Zacatecas y Taxco; y señalan algunos autores que no se trabajaba de manera formal ninguna mina.38 Testimonios dados a conocer recientemente dan cuenta de algunas labores mineras que permanecieron en diversas partes del país.39
En 1821 las cortes españolas nombraron una comisión encargada de informar sobre la minería novohispánica, en la que participaba Lucas Alamán. Ese mismo año se aprobó un dictamen que abolía impuestos y derechos, y que estimulaba la minería mediante apoyos fiscales, supresión de cargas, suministro de azogue, pólvora y maquinaria sin trabas fiscales. En noviembre de 1821 también la Junta del imperio dictó medidas parecidas para fomento de la minería.40
___________________
31 Cuauhtémoc Velasco Ávila et al, Estado y minería en México (1767-1910), op. cit., p. 39. [regresar]
32 John Coatsworth, op. cit., pp. 77-78; Pedro Pérez Herrero, "Los beneficiarios del reformismo borbónico: metrópoli versus elites novohispánicas", op. cit., pp. 213-215 y 240-241. [regresar]
33 Hira de Gortari Rabiela, "La minería durante la guerra de Independencia y los primeros años del México independiente, 1810-1824", en The Independence of México and the Creation ofthe New Nation, Jaime E. Rodríguez O., Latín American Center Publications, University of California, Los Angeles (UCLA) , Mexico/Chicago Program, University of California Irve, 1989, pp. 129-161; y las obras citadas de Pedro Pérez Herrero, John Coatsworth y Enrique Florescano e Isabel Gil; Inés Herrera Canales, "Crisis y repunte mineros en el siglo XIX: las guerras de independencia y las primeras décadas de las repúblicas latinoamericanas", en Historia general de América Latina, vol. VI, UNESCO, París, 1996. [regresar]
34 Esta idea la maneja Brian R. Hamnett, "The Econom ic and Social Dimensión of the Revolution of lndependence in México, 1800-1824", en Iberoamerikanisches Archiv, vol. 6, núm. 3, 1980, pp. 1-27; la retoma Hira de Gortari Rabiela en 1986 en una ponencia publicada más tarde como "la minería durante la guerra de Independencia y los primeros años del México independiente, 1810-1824", op. cit.; y es una de las ideas principales de la tesis de María Eugenia Romero Sotelo, La minería novohispánica durante la guerra de Independencia, 1810-1821, tesis de doctorado en historia, El Colegio de México, México, 1994. [regresar]
35 Hira de Gortari Rabiela, op. cit., pp. 132-133. [regresar]
36 Inés Herrera Canales, "La circulación de metales preciosos en el centro de México durante la guerra de Independencia", Vetas, núm. 7, año III, Colegio de San Luis, San Luis Potosí, México, enero-abril de 2001. [regresar]
37 Memoria de estado y del despacho de Hacienda sobre la creación y el estado actual de las casas de moneda en la República, Tipografía de M. Murguía, México, 1849. Riña Ortiz, "Las casas de moneda provinciales en México en el siglo XIX"; Alma Laura Parra Campos, "Control estatal vs. Control privado, la Casa de Moneda de Guanajuato en el siglo XIX"; y Juan Femando Matamala, "La Casa de Moneda de Zacatecas (1810-1842)", todos en La moneda en México, Instituto Luis Mora, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México e Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, México, 1998; Inés Herrera Canales, "Casa de Moneda de México en el siglo XIX: de la pérdida a la recuperación del monopolio de la acuñación" en La historia de la Casa de Moneda de México, Talleres Gráficos de la Nación, México, 1999. [regresar]
38 María Eugenia Romero Sotelo, op. cit., p. [regresar]
39 Inés Herrera Canales, "La circulación de metales preciosos en el centro de México durante la guerra de Independencia", op. cit., y de la misma autora "La más importante Casa de Moneda del imperio español durante la rebelión que afectó a este precioso y desgraciado suelo", ponencia presentada en la VII Reunión de Historiadores de la Minería Latinoamericana, Iquique, Chile, 1-4 de agosto de 2001. [regresar]
40 Hira de Gortari Rabiela, op. cit., p. 148, citando a Lucas Alamán et al., Dictamen de la comisión especial nombrada para informar sobre el importante ramo de minería, Impreso de orden de las Cortes, reimpreso en la Oficina de Celestino de la Torre, México, 1821, pp. 3-4. [regresar]
Бесплатный фрагмент закончился.