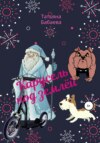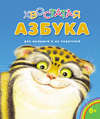Читать книгу: «Richard Dawkins contra Stephen Jay Gould», страница 2
PRIMERA PARTE EMPIEZA LA BATALLA
1
UN CHOQUE DE PERSPECTIVAS
La ciencia en general, y la biología en particular, ha sufrido su parte proporcional de peleas académicas. Durante las décadas de 1930 y 1940, los dos grandes biólogos británicos J. B. S. Haldane y R. A. Fisher protagonizaron una disputa tan intensa que a sus estudiantes (esto lo sé gracias a John Maynard Smith) apenas se les permitía hablar entre ellos. Pero su comportamiento era bastante civilizado en comparación con las famosas disputas en el campo de la sistemática biológica entre los cladistas —famosos por utilizar en la misma medida una terminología ininteligible y la crítica más dura— y sus oponentes. La mayoría de estas disputas se dirimían puertas adentro, debido, la mayoría de las veces, a que solo resultaban interesantes para sus participantes. Prácticamente nadie, excepto los adeptos a la sistemática biológica, está interesado en los principios gracias a los cuales decimos que Drosophila subobscura es un nombre de especie acertado. Pero, en ocasiones, esas confrontaciones se filtran al exterior. Richard Dawkins y Stephen Jay Gould tienen diferentes puntos de vista sobre la evolución, y tanto ellos como sus aliados se enzarzaron en una polémica y pública discusión, aunque, para uno de los bandos, el debate ha de ser continuado por otros. Gould falleció en 2002, poco después de que se publicara su descomunal libro La estructura de la teoría de la evolución.
A primera vista, el fondo de este intercambio dialéctico es un tanto desconcertante. Y es que Dawkins y Gould profesan la misma opinión en la mayoría de las cuestiones importantes. Están de acuerdo en que toda clase de vida, incluyendo la vida humana, ha evolucionado durante los últimos cuatro mil millones de años a partir de uno o varios antepasados, y que esos primeros seres vivos se parecían seguramente a las actuales bacterias en la mayoría de sus aspectos fundamentales. Coinciden, asimismo, en que este proceso ha sido completamente natural; sin la intervención de ninguna mano divina ni de ningún intruso fantasmagórico que haya impulsado el proceso en un sentido u otro. También están de acuerdo en que el azar ha jugado un papel fundamental a la hora de determinar cuáles son los participantes en el teatro de la vida. Concretamente, no hay nada inevitable en la apariencia final de los humanos: la gran maquinaria de la evolución no tiene ningún fin o propósito. También coinciden en que la evolución y el cambio evolutivo no son simplemente una lotería. Y es que también juega un papel importante la selección natural. Dentro de cualquier población de seres vivos habrá variación. Algunas de esas variantes estarán ligeramente mejor equipadas para afrontar las condiciones imperantes en ese ambiente que las demás, por lo que tendrán más probabilidades de transmitir sus características distintivas a sus descendientes.
La selección natural fue uno de los grandes descubrimientos del Origen de las especies (1859) de Darwin. Si los organismos de una población son diferentes unos respecto a otros, si los miembros de esas poblaciones difieren en eficacia biológica, gracias a lo cual algunos tienen más probabilidades de contribuir a la siguiente generación de descendientes que los otros, y si resulta que esas diferencias pueden ser heredadas, la descendencia de los organismos más eficaces biológicamente compartirá esa característica especial y la población evolucionará mediante selección natural. Australia es conocida por sus serpientes venenosas y, de todas ellas, la taipán es la especie venenosa más conocida. Consideremos el mecanismo mediante el cual ha llegado a ser tan extraordinariamente letal. Si una población de taipanes difiere en la toxicidad de su veneno, si las serpientes más venenosas sobreviven y se reproducen mejor que las serpientes menos venenosas, las taipanes desarrollarán, con el transcurso del tiempo, un veneno más tóxico. Gould y Dawkins están de acuerdo en que capacidades tan complejas como la visión humana, la ecolocalización de los murciélagos o la habilidad de una serpiente para envenenar a su víctima evolucionan mediante selección natural. Y coinciden en que, en términos humanos, la selección natural opera lentamente, a lo largo de muchas generaciones. Las generaciones de bacterias y de otros organismos unicelulares van pasando a una velocidad mucho mayor, y es por eso que la resistencia a determinados fármacos aparece más rápidamente que el descubrimiento de nuevas medicinas. Pero, en el caso de organismos de mayor tamaño y con una reproducción mucho más lenta, los cambios significativos tardan miles de años en producirse.
El cambio adaptativo depende de la selección acumulativa. Cada generación solo es ligeramente diferente a la anterior. Era una creencia generalizada que el ritmo al que se tenía que producir el cambio evolutivo tenía que ser muy lento porque la construcción coadaptada de los organismos restringe cuánto puede cambiar un órgano sin que se produzcan cambios correlacionados en los demás. El cambio tiene que ser gradual porque las partes de un organismo están ajustadas con delicadeza y precisión unas con otras, por lo que, casi por regla general, los cambios aleatorios son desastrosos. Añadir un cuerno a la cabeza de un caballo puede parecer a primera vista que le proporciona un arma defensiva útil, pero sin cambios en el cráneo y en el cuello que compensen la aparición de ese nuevo elemento (para poder soportar ese peso extra), no solo no le será útil, sino que le resultará perjudicial. En la actualidad, muchos piensan que el efecto de esta restricción se ha exagerado en demasía. Este razonamiento subestima la importancia de la plasticidad fenotípica. Los recursos del desarrollo que un organismo hereda no determinan su forma final. Es diferente si una persona nace en la costa o en una población de alta montaña; cerca del ecuador o de los polos. A medida que crecemos, nuestra fisiología nos adapta a nuestro entorno específico; un niño que crece en un clima cálido posee más glándulas sudoríparas que uno que ha nacido en un clima frío. Los niños bien alimentados y en buena forma física desarrollan una mayor masa muscular. Y también desarrollan huesos y sistemas circulatorios que dan apoyo a esos músculos. En cuanto al desarrollo, un sistema responde a las señales que proceden de los demás: se ajustan entre sí. En este sentido, somos animales típicos. Así, un caballo que porte un cambio genético en su equipación tal vez no tenga que esperar a la aparición de nuevos genes para lograr tener músculos y huesos más fuertes. (El libro The Plausibility of Life, de Marc Kirschner y John Gerhart, es un espléndido relato de la plasticidad fenotípica y su importancia evolutiva.) Aun así, la capacidad de los sistemas de desarrollo de un organismo para lidiar con lo inesperado es limitada. Puede que, muy ocasionalmente, aparezca un cambio evolutivo grande en una única generación como resultado de una gran mutación. Por lo tanto, los grandes cambios en una sola etapa deben ser muy raros, y eso es algo en lo que Gould y Dawkins están de acuerdo. La historia habitual de una invención adaptativa consiste en una larga serie de pequeños cambios, no en series cortas de grandes cambios.
Aun así, y a pesar de estar de acuerdo en lo fundamental, Dawkins y Gould han discrepado acaloradamente sobre la naturaleza de la evolución. En dos artículos destacados aparecidos en la New York Review of Books, Gould escribió una crítica mordaz sobreLa peligrosa idea de Darwin (1999), un trabajo del aliado intelectual de Dawkins, Daniel Dennett. En 1997, hubo un intercambio de opiniones nada elogiosas, aunque más atemperadas, en Evolution, publicación en la que intercambiaron análisis de los trabajos más recientes de ambos.
Dawkins y Gould representan tradiciones intelectuales diferentes en biología evolutiva. El supervisor de la tesis doctoral de Dawkins fue Niko Tinbergen, uno de los cofundadores de la etología. Esta rama de la biología intenta comprender el significado adaptativo de modelos de conducta particulares. Así, los antecedentes académicos de Dawkins le concienciaron con el problema de la adaptación, de cómo las conductas adaptativas evolucionan en un linaje y se desarrollan en un individuo. Gould, en cambio, es paleontólogo. Su mentor fue el brillante y notablemente irascible George Gaylord Simpson. El conflicto, si es que existe, entre las capacidades de un animal y las exigencias de su medio ambiente es menos obvio en los fósiles que en los animales vivos. Un fósil nos da menos información sobre el animal y su medio ambiente. Los paleobiólogos suelen ser historiadores de la vida; están entrenados para ver similitudes entre los organismos fosilizados que les ayuden a comprender patrones que pongan de manifiesto la existencia de un linaje. Por lo tanto, es tentador suponer que la pasión reflejada en esos intercambios dialécticos refleja únicamente la competición por ser el centro de atención, magnificada por las diferentes perspectivas históricas y disciplinarias. Pero creo que eso sería un error, y mi objetivo en este libro es explicar el porqué. A pesar de los importantes temas en los que están de acuerdo, su conflicto yace en el hecho de que tienen dos puntos de vista muy diferentes sobre la biología evolutiva. Estas perspectivas opuestas persisten, a pesar del fallecimiento de uno de los ponentes, por lo que vale la pena revisitar estos temas en esta segunda edición a la luz de los recientes avances en biología evolutiva.
Para Richard Dawkins, cómo encaja un organismo en el ambiente —por su adaptabilidad o por estar diseñado adecuadamente— es el principal problema que debe explicar la biología evolutiva. Le llama mucho la atención el problema que Darwin resolvió en su libro Orígenes: en un mundo sin un ingeniero divino, ¿cómo pueden aparecer las complejas estructuras adaptativas? En su opinión, la selección natural es la única respuesta posible a esta cuestión. La selección natural es el único mecanismo natural que puede producir esas estructuras complejas coadaptadas, ya que son altamente improbables. Por lo tanto, la selección natural juega un papel especialmente importante en la explicación evolutiva.
Además, es aún más conocida su defensa de la idea de que la historia fundamental de la evolución es la historia de los linajes génicos. La biología molecular de los genes —los detalles químicos de su acción, interacción y reproducción— es increíblemente compleja. Pero, afortunadamente, Dawkins no se permite enredarse en esos detalles, y así podemos seguir su razonamiento. Argumenta que los agentes fundamentales en el teatro de la vida deben persistir durante largos periodos, justamente porque la invención de la adaptación requiere de una larga serie de pequeños cambios. Por consiguiente, los objetivos de la selección son aquellos linajes que persisten durante muchas generaciones, linajes en los que cada miembro de la cadena es idéntico o casi idéntico a su predecesor. Únicamente los linajes de genes satisfacen esta condición. Los genes se replican: hay mecanismos que copian algunos de mis genes en el genoma de mi hija; y esos mismos mecanismos están capacitados para copiar los mismos genes generación tras generación. Por lo tanto, los genes forman linajes de copias idénticas. Estos linajes pueden tener una historia muy antigua. Tenemos genes que compartimos con levaduras y otros organismos unicelulares, organismos que han evolucionado de forma independiente durante miles de millones de años. Los organismos no forman linajes de copias idénticas, con la excepción de los organismos que utilizan la clonación. Reproducirse no es copiarse. Mi hija no es una copia mía. Un organismo es único y efímero, por lo que desaparece al final de su vida. Pero los genes de un organismo no tienen que desaparecer necesariamente. Si ese organismo, o un pariente que porte un conjunto similar de genes, se reproduce, persistirán copias de los genes de ese organismo. Y así puede ser durante muchas generaciones.
Además, la probabilidad de que un gen sea copiado no es independiente de las características de ese gen. Es cierto que algunos genes están silenciados, y da la impresión de que simplemente están de paso. Pero, a menudo, los genes influyen en sus propias perspectivas de replicación. Lo hacen de una forma más manifiesta mediante su influencia sobre las características de los organismos que los portan (el fenotipo). Por lo tanto, los genes influyen en sus posibilidades de ser copiados. Dawkins concibe la lucha fundamental de la evolución como una lucha de los genes de los linajes para ser replicados. Más aún, el éxito del linaje de un gen puede implicar el fracaso de otro. Los oponentes de Dawkins lo representan a menudo como un reduccionista loco, que piensa que en la evolución solo importan los genes. Esa no es su opinión. Los organismos son importantes, pero principalmente como un arma en la lucha entre linajes génicos. Los linajes génicos compiten habitualmente con otros linajes génicos formando alianzas. Alianzas rivales construyen organismos rivales. Los organismos exitosos replican los genes en la alianza que ha hecho posible su desarrollo. De este modo, los genes fabricantes de guacamayos que desarrollen individuos apropiados para las circunstancias que rodean a dicha ave se harán más comunes con el paso del tiempo. La disputa entre dos guacamayos por un hueco seguro en el que anidar tiene una influencia en la evolución, determinando qué linajes de genes fabricantes de guacamayos estarán representados en la siguiente generación y en qué proporciones. La lucha ecológica entre organismos para poder sobrevivir y reproducirse se traduce en éxitos diferenciales de los genes que construyen los organismos.
En pocas palabras, para Dawkins, la historia de la vida es la historia de una guerra entre linajes de genes. Los hermosos mecanismos biológicos que vemos en tantos documentales de historia natural son los productos visibles de esa guerra. Son sus armas. Y es que las distintas alianzas de genes están enzarzadas en una perpetua carrera armamentista. En las carreras armamentistas humanas, las armas van mejorando con el paso del tiempo. Lo mismo ocurre con las armas biológicas, aunque esa mejora se ve interrumpida cada cierto tiempo por cambios impredecibles y catastróficos en el campo de batalla: episodios de extinciones en masa causantes de la desaparición de muchas especies. Estos cambios pueden estar provocados por la geología de la Tierra, a medida que los continentes se dividen, surgen las montañas, y los mares y las masas de hielo avanzan o retroceden. Y también pueden estar causados por fuerzas externas a la Tierra: por impactos o por cambios en el comportamiento del Sol. Pero en los intervalos que hay entre todos esos episodios, la selección es omnipresente y efectiva, cribando conjuntos de genes, construyendo mejoras adaptativas en los organismos que son sus vehículos, tal como señala Dawkins.
Gould ve el mundo viviente de manera muy diferente. La vida hoy en día es fabulosamente diversa. Pero muchas formas de vida que solían dominar sus ambientes ya no están presentes. Gould es un paleontólogo, y una gran parte de su vida profesional está relacionada con el concepto de extinción: desde la espectacular extinción de los dinosaurios, pterosaurios y de los grandes reptiles marinos, hasta la menos llamativa y, a pesar de eso, a los ojos de Gould mucho más fundamental, extinción de los peculiares invertebrados marinos hace algo más de 500 millones de años. Los primeros animales pluricelulares presentes en el registro fósil vivieron desde hace unos 570 millones de años hasta el inicio del periodo cámbrico (hace unos 543 millones de años), para luego desaparecer. Los fósiles de esta llamada «fauna de Ediacara» consisten en restos de organismos en forma de hoja y de disco, y las interpretaciones que se extraen de ellos varían ampliamente; hay quien cree que se parecen más a líquenes que a animales. En el registro fósil del periodo cámbrico (después de la desaparición ediacárica) aparecen por primera vez ejemplares de los principales linajes modernos. Por entonces, los artrópodos (insectos, cangrejos y sus parientes) ya habían aparecido. También los bivalvos (ostras, almejas y similares) y los gasterópodos (caracoles y sus parientes). Del mismo modo había medusas y esponjas, aunque ambas habían aparecido un poco antes que el resto y también surgió toda una horda de clases diferentes de gusanos. Lo mismo ocurrió con los primeros cordados: nuestro grupo. Pero, al mismo tiempo, aparecieron muchos otros linajes que se extinguieron rápidamente. El Cámbrico finalizó hace 490 millones de años, y por entonces muchos linajes de animales extraños desparecieron para siempre.
A Dawkins, lo que le impresiona es el poder de la selección para construir adaptaciones. A Gould le atraen de igual forma los aspectos más conservadores de la historia de la vida. En sus aspectos más fundamentales, los linajes animales no parecen cambiar durante largos periodos de tiempo. Hay cientos de miles, puede que millones, de especies de escarabajos. Cada una de ellas está construida según el mismo plan básico. Varían en tamaño, color, ornamentación sexual y en muchos otros aspectos. Pero todos son reconocibles como escarabajos. Lo mismo se puede decir respecto al resto de los grandes linajes de la vida animal. La principal división del reino animal es la separación en diferentes filos. Hay treinta y pico: el número exacto sigue siendo discutido. De algunos no tenemos fósiles. James Valentine, en su espléndido libro On the Origin of Phyla, lista doce filos (todos ellos de animales pequeños y de cuerpo blando) que no aparecen en el registro fósil. Pero todos aquellos de los que tenemos registros fósiles decentes aparecieron temprano. Además, tal como veremos en el capítulo 10, hay pruebas indirectas de que los filos sin presencia en el registro fósil también son antiguos. Eso lleva a Gould a pensar que las principales formas de construir un animal aparecieron aproximadamente al mismo tiempo y que ninguna organización corporal fundamental nueva ha aparecido desde entonces. Ciertamente, la evolución no se ha detenido a la hora de crear nuevas adaptaciones, pero, si Gould tiene razón, sí que da la impresión de haberse detenido a la hora de inventar nuevos filos de animales. Gould considera que este es el hecho más relevante que debe explicar la teoría evolutiva.
Más aún, Gould tiene una concepción diferente del mecanismo de la evolución. Difiere de la de Dawkins en tres aspectos importantes. El azar es más importante que los genes. Las fluctuaciones cambiantes de la presencia de los linajes génicos en el registro fósil muestran los éxitos y fracasos de estos, pero no son su causa. La selección es, relativamente, menos poderosa, ya que necesita un buen aporte de variación: solo puede actuar para magnificar y esculpir las variaciones que se encuentran en la población, y Gould cree que el aporte de variantes es limitado. Empecemos con el azar. Es importante porque las extinciones en masa son influyentes. En las épocas de extinciones en masa desaparecen muchas especies y el paisaje biológico se altera en aspectos fundamentales, a menudo creando oportunidades impredecibles para los afortunados supervivientes. Los supervivientes son afortunados porque sobrevivir, según la opinión de Gould, depende más de la suerte que de la eficacia biológica. Gould le da menos importancia a la selección que Dawkins. Es más, tiene una opinión diferente en lo que respecta al funcionamiento de la selección. Es muy escéptico en lo concerniente a la selección génica, ya que duda de que los genes tengan por regla general un efecto lo suficientemente consistente sobre la eficacia biológica de sus portadores como para que la teoría de Dawkins tenga sentido. El efecto de un gen en particular sobre un cuerpo depende del resto de los genes de ese cuerpo y de muchas características del ambiente en el que se desarrolla el organismo. Por lo tanto, Gould cree que cuando la selección actúa, lo hace sobre los organismos individuales.
Estas diferencias en lo que respecta a la teoría evolutiva se agravan con distintas afirmaciones sobre temas científicos en sus diversas obras. Tal como demuestran Destejiendo el arco iris y El capellán del diablo, Dawkins es un entusiasta seguidor de la Ilustración. Deberíamos aceptar la descripción que hace la ciencia tanto de nosotros mismos como de nuestro mundo, porque es cierta (o es la aproximación más cercana a la verdad que podemos ofrecer), hermosa y completa. No deja nada sin explicar. Gould, al contrario, no cree que la ciencia sea completa. Las humanidades, la historia e incluso la religión nos ofrecen su visión de los valores humanos —sobre cómo deberíamos vivir—, independientemente de cualquier posible descubrimiento científico. Gould, a pesar de que nunca ha creído que la ciencia sea solo una perspectiva válida más sobre el mundo, ha escrito a menudo sobre las influencias sociales que afectan a las opiniones científicas. La ortodoxia científica responde a las evidencias objetivas que el mundo nos ofrece, pero, a menudo, de manera muy lenta, imperfecta y en cierta forma limitada por la ideología prevaleciente en ese momento. En resumen, Dawkins, y no Gould, ve la ciencia como la única abanderada de la iluminación y la racionalidad. Al igual que Gould, Dawkins acepta la distinción entre hechos y valores: la ciencia no nos puede decir lo que queremos. Pero nos puede decir lo que somos.