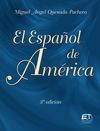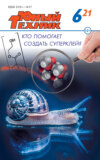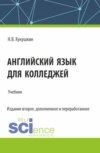Читать книгу: «El Español de América», страница 2
Segunda etapa (siglo XIX):
unidad o diferenciación
A partir de la época independiente, en América se formaron dos actitudes lingüísticas con fundamentos bastante opuestos entre los intelectuales de dicha época, en relación con España: una separatista y otra unionista.
La corriente separatista estaba encabezada por la llamada Generación de 1837 (bautizada finalmente, después de varios cambios, con el nombre de Asociación de Mayo, en 1846), la cual se basó en la filosofía del alemán Johan Herder, e incluía a pensadores como Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y Esteban Echeverría, todos argentinos, pero también al uruguayo Bartolomé Mitre y al chileno José Lastarria. Todos ellos proclamaban una total independencia de España, la cual obviamente debía cubrir el aspecto lingüístico. Al decir de Alberdi,
Bajo la síntesis general de españolismo nosotros entendemos todo lo que es retrógrado, porque, en efecto, no tenemos hoy una idea, una habitud, una tendencia retrógrada que no sea de origen español. (cit. por Rosenblatt 1961:26).
Y Sarmiento, quien había sido purista en sus inicios, afirma en 1841:
Los idiomas, en las migraciones como en la marcha de los siglos, se tiñen con los colores del suelo que habitan, del gobierno que rigen y las instituciones que las modifican. El idioma de América deberá, pues, ser suyo propio, con su modo de ser característico y sus formas e imágenes tomadas de las virginales, sublimes y gigantescas que su naturaleza, sus revoluciones y su historia indígena le presentan. Una vez dejaremos de consultar a los gramáticos españoles para formular la gramática hispanoamericana. (cit. por Rosenblatt 1961: 27).
Según Guillermo Guitarte (1992: 78):
La «emancipación» del español de América consiste, por tanto, en reivindicar el derecho de los americanos en cuanto tales a entrar en la dirección del idioma y a desarrollarlo por sí mismos. No se trataba de legalizar barbarismos ni de crear nuevas lenguas en América, sino de presentar la forma que había adquirido el español en su historia americana y, según el lenguaje de la época, de adaptarlo a la vida moderna.
Quiere decir esto que, en primer lugar, había que aceptar las diferencias entre el español americano y el peninsular y, en segundo lugar, adaptar esas diferencias dialectales a la lengua oficial; por lo tanto, se debía cambiar la escritura. En 1842, Domingo F. Sarmiento decía lo siguiente:
Las lenguas siguen la marcha de los progresos y de las ideas; pensar fijarlas en un punto dado, a fuer de escribir castizo, es intentar imposibles; imposible es hablar en el día la lengua de Cervantes, y todo el trabajo que en tan laboriosa tarea se invierta, sólo servirá para que el pesado y monótono estilo anticuado no deje arrebatarse de un arranque sólo de calor y patriotismo. El que una voz no sea castellana es para nosotros objeción de poquísima importancia; en ninguna parte hemos encontrado todavía el pacto que ha hecho el hombre con la divinidad ni con la naturaleza, de usar tal o cual combinación de sílabas para entenderse; desde el momento que por mutuo acuerdo una palabra se entiende, ya es buena. [...] No es la palabra sublime, séalo el pensamiento, parta derecho al corazón, apodérese de él, y la palabra lo será también. (cit. por Cambours 1984: 40)
De ahí que Sarmiento abogara por reformas ortográficas que llevaran a un mayor distanciamiento del español americano con respecto del peninsular, y promulgó una reforma ortográfica: escribir con <j> en vez de <g> y sustituir <i> por <y>, tal como se puede apreciar en algunos periódicos americanos del siglo XIX y principios del XX (Guitarte 1992: 77). Sin embargo, Alberdi fue más lejos al afirmar que había que desprenderse del yugo lingüístico español abandonando el castellano como lengua materna, y que la lengua que podía mejor expresar el pensamiento independentista de la época, a la que todos deberían aspirar, era el francés (cfr. Blanco de Camargo 1991: 19-41). En resumen, y tal como recapitula Rosenblatt (1961: 40):
No hay que olvidar -es un hecho que no se ha dado en ninguna otra región hispanoamericana, al menos con esa profundidad- que fue la generación de 1837 la que enarboló la bandera de la libertad lingüística, la que inició la lucha contra el purismo y la tutela académica, la que sostuvo los derechos del pueblo (y hasta su soberanía) en materia de lengua, la que procalmó la devoción por la tierra y la inspiración americana.
Frente a esta tendencia emancipadora corre paralelamente un movimiento más bien de corte unionista, conservador, cuyo interés primordial era mantener ligadas la lengua y literatura en español a una y otra orilla del Atlántico; estaba encabezado por el gramático venezolano Andrés Bello y seguido por una serie de filólogos de todos los países, entre los que se pueden citar a Rufino José Cuervo (Colombia), Carlos Gagini (Costa Rica), B. Rivodó (Venezuela) y A. Batres Jáuregui (Guatemala), los cuales estaban atemorizados ante una irremediable ruptura lingüística: así como el latín se había desmembrado en diversas lenguas y dialectos después de la destrucción del Imperio Romano, del mismo modo ocurriría con el castellano en América. Para evitar tal desmembramiento, había que aunar esfuerzos con el fin de que todos los países americanos mantuvieran en estrecha unión sus hábitos lingüísticos castellanos, además de la literatura. Al respecto afirma Andrés Bello:
Juzgo importante la conservación de la lengua de nuestros padres en su posible pureza, como medio providencial de comunicación y vínculo de fraternidad entre las varias naciones de origen español. (Bello 1970:24).
Siguiendo el camino de Andrés Bello, el guatemalteco Antonio Batres Járuegui (1904: 6) afirma:
Entre los elementos de cultura que trajo España a América, uno de los que deben perdurar es el de la lengua castellana, que en el siglo XVI se encontraba en todo su auge y esplendor, extendida por inmensos territorios y quilatada por sublimes ingenios.
Este grupo de pensadores fundamentaba su filosofía lingüística en los siguientes criterios:
1. Hay una lengua común, el castellano, a uno y otro lado del Atlántico.
2. La lengua cambia y, por consiguiente, puede corromperse y desmembrarse. Esto permite distinguir entre lengua pura y castiza opuesta a la lengua impura o del vulgo, y los términos técnicos con los que se designan dichos cambios son los barbarismos, neologismos, provincialismos, idiotismos, solecismos y otros (cfr. Amunátegui 1909: VII-VIII).
3. Esta lengua común es una herencia que debe conservarse. Por lo tanto, conviene estudiar la lengua desde una perspectiva histórica, tanto en sus documentos coloniales como en la literatura del Siglo de Oro, para averiguar la antigüedad y el abolengo de sus elementos léxicos. Muchas palabras usadas por el pueblo, aunque obsolescentes en otros grupos sociales, deben respetarse y preservarse porque tienen abolengo.{5}
4. Si se quiere luchar en contra del cambio que lleva a la corrupción y a la diferenciación, hay que compartir esfuerzos para mantenerse firmes en el idioma común, a través de la literatura.
5. El filólogo está en capacidad de llevar la lengua por buen camino.{6}
De acuerdo con estos pensadores, la unidad se podría lograr por medio de la educación lingüística prescriptiva, purista. Por lo tanto, había que escribir gramáticas y diccionarios que condenaran todo tipo de expresión dialectal que atentara contra la unidad lingüística. A raíz de este movimiento, que fue el que se logró imponer en América, surgieron las manifestaciones de corte normativo, purista y academicista, las cuales se reflejan, hasta la actualidad, en la serie de diccionarios nacionales o locales que arrancan con la publicación del Diccionario provincial casi razonado de voces y frases cubanas, de Esteban Pichardo (1836).{7} Siguiendo los mismos pasos, establecen una relación de familia, de modo que el español peninsular es la lengua madre y las variantes americanas son las lenguas hijas. La Madre Patria, en vista de su papel histórico, debe descollar autoridad frente a sus hijas, y debe regir los destinos de la lengua; América debe seguirla. Dentro de esta perspectiva, consideran la lengua una especie de personaje vivo, al cual se le dan atributos humanos: el uruguayo Daniel Granada (1890: 40) dice que el castellano es un idioma varonil y Julio Calcaño (1897: XVII) lo trata de lengua enérgica.
Dentro de estas dos corrientes claramente diferenciadas se empezó a desarrollar una especie de movimiento conciliador que, partiendo de la tendencia unionista, logró apartarse de ella sin llegar al extremismo separatista de la Generación del 37, con lo cual la tendencia a favor de la unidad lingüística da claros indicios de no haberse mantenido inmóvil ni pétrea durante el siglo XIX, sino que en su seno hubo estudiosos que poco a poco empezaron a cambiar su manera de pensar. Fueron gramáticos que, sin querer romper con la unidad lingüística y dándole carta de valor al español peninsular como lengua culta, empezaron a tomar distancia de las actitudes de la Real Academia de la Lengua para considerar el español americano como una variedad distinta, pero tan válida como el español de España. En palabras de A. Torrejón (1991: 362):
A lo largo del siglo XIX, una vez afianzada la independencia política, se observa entre los americanos una paulatina transferencia de su lealtad lingüística, antes declarada a la norma peninsular, a una indefinida norma hispanoamericana primero, y luego de esta última a las normas nacionales asociadas con los círculos cultos de las capitales.
Un primer ejemplo de esta evolución lo constituye, sin duda alguna, Rufino José Cuervo, quien, habiendo comenzado a escribir sus famosas Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano (1867-1872) con fines correctivos, puristas, y cuyo fondo filosófico radicaba en que la lengua culta estaba únicamente representada por el español peninsular (cfr. Guillermo Guitarte 1992: 78-79), terminó publicándolas con fines puramente descriptivos, científicos, a manera de análisis del habla bogotana del siglo XIX. Por ejemplo, en una carta enviada a su colega costarricense Carlos Gagini (8 de octubre de 1893), le dice:
Ahora mismo trabajo en refundir completamente las Apuntaciones, reduciéndolas a un plan científico, de que carecían, y dándoles más amplitud, con el designio de que aparezca la gran conformidad que existe entre el lenguje popular de España y las Américas. (cit. por Quesada Pacheco 1989: 199).
El mismo Carlos Gagini sufre ese proceso de cambio; así, en la primera edición de su primer diccionario de costarriqueñismos -bajo el título de Diccionario de barbarismos y provincialismos de Costa Rica- se expresa de la siguiente manera:
La lengua castellana ha experimentado tales modificaciones en el Nuevo Mundo, son tan numerosas las corruptelas, los neologismos, los extranjerismos y alteraciones sintácticas con que la desfigura el vulgo, que en muchos lugares no es sino una caricatura grotesca de aquella habla divina de Garcilaso, Calderón y Cervantes. (Gagini 1892: 1).
Pero en la segunda edición, bajo el título de Diccionario de costarriqueñismos, escribe:
Sale, pues, esta edición notablemente aumentada y bajo un plan menos empírico: En ella considero las divergencias de nuestro lenguaje con relación a la lengua madre, no como simples corruptelas, introducidas por el capricho o la ignorancia, sino como resultado natural de la evolución fonética y semántica a que están sujetos los idiomas vivos. (Gagini 1919: 6).
Como se puede observar en la cita anterior de Gagini, estos filólogos idealizan en cierto sentido el idioma y siguen el modelo genético darwiniano aplicado a la lingüística decimonónica. De esta manera, son conscientes del cambio lingüístico en términos biológicos, tal como lo expresa el venezolano Julio Calcaño en 1897:
Como todo en la humana vida, las lenguas nacen, prosperan, decaen y mueren; y así como nadie tiene poder para dar nueva forma a un árbol ya crecido, nadie lo tiene tampoco para dar a una lengua las que rechaza su natural constitución. (Calcaño 1897: XVI-XVII).
El argentino Estanislao Zeballos (1903: XL) es de parecer similar al afirmar lo siguiente: «Está el vocablo sujeto a la eterna ley que rige todo lo creado, nace, crece, se reproduce y muere». Asimismo, el chileno Miguel Luis Amunátegui (1909: VII) expresa: «Las lenguas evolucionan, como evoluciona todo en la vida, sin que el hombre logre impedirlo». De manera que se nota un cambio de parecer en algunos filólogos decimonónicos, como un pilar fundamental hacia un concepto más objetivo de la lengua, su origen y sus fines dentro de la sociedad.
El 3 de noviembre de 1870 la Real Academia Española propuso una Comisión para la creación de Academias americanas y la elección de miembros correspondientes que salieran en defensa del idioma. La idea hace que Juan Bautista Alberdi, el argentino promotor del movimiento separatista y de emancipación lingüística, reaccione fuertemente, y al respecto afirma:
Esas Academias de la lengua castellana, según el plan de la Comisión, aunque instaladas en América y compuestas de americanos, no serían Academias Americanas, sino meras dependencias de la Academia española, ramas accesorias de la institución de Madrid. (cit. por Cambours 1984: 32).
El movimiento de emancipación lingüística pensaba que el español en América, debido al cruce étnico, había adquirido una modalidad propia, diferente de la peninsular, y por tanto, esa modalidad era la que había que defender, no la peninsular. Continúa Alberdi:
Las lenguas no son obra de las Academias; nacen y se forman en la boca del pueblo, de donde reciben el nombre de lenguas, que llevan. [...] La lengua es de tal modo la obra inmediata y directa de la nación, que ella constituye, en cierto modo, su mejor símbolo, y por eso es que los pueblos son clasificados por sus lenguas, en la geografía y en la estadística. (cit. por Cambours 1984: 34).
Sin embargo, a los filólogos y pensadores partidarios de la unión lingüística emociona la idea. Por ejemplo, el uruguayo Daniel Granada (1890: 39) se expresa de la siguiente manera:
La ilustre Academia Española, con generoso anhelo, ha promovido el establecimiento de cuerpos correspondientes de ella en las repúblicas hispanoamericanas, la mayor parte de las cuales [...] han respondido noblemente a tan honrosa iniciativa, cuya realización señala el comienzo de una esplendente era literaria, presidida por el genio de dos mundos. [...] ¡Qué magnífica perspectiva! Americanos y españoles ocupados de consuno en regularizar y pulir el varonil y perspicuo lenguaje en que la sublime fantasía del navegante genovés anunció, con bíblico entusiasmo, el lujo paradisíaco de las Indias!
Pronto los filólogos empiezan a discurrir en la forma como los hispanoamericanos pueden colaborar para mantener la lengua unida. Primeramente pasan por la teoría, definiendo lo que es americanismo. Al respecto, el argentino Estanislao Zeballos (1903: XVI) dice lo siguiente:
¿Qué es americanismo? Es la forma morfólica que expresa una idea nueva, o que completa la expresión de una idea ya incorporada al diccionario de una lengua de manera deficiente. En este concepto preciso soy partidario de la admisión de americanismos en nuestro sagrado tesoro oficial de la lengua madre.
Influidos en parte por las ideas románticas de la época,{8} las cuales daban carta de validez a la expresión popular, los pensadores decimonónicos se dieron cuenta de que los americanismos eran parte esencial de la forma de expresión de los americanos; en consecuencia, la mayoría de los filólogos hispanoamericanos se lanzaron a la defensa de muchos de ellos, fueran de base castellana, fueran de origen indígena o africano, y a equiparar su legitimidad con voces peninsulares provenientes de otras lenguas. El guatemalecto Antonio Batres Jáuregui (1904: 8) los defiende de la siguiente manera:
No deben repelerse de los diccionarios aquellos numerosos vocablos que usan millones de gentes, para significar objetos o ideas peculiares de una respetable colectividad, por más que no se deriven del latín, del vascuence o del árabe, ya que da lo mismo el abolengo aimará, quechua, cackchiquel o mexicano, para el caso. Los léxicos son el índice del idioma y no el fiat que los engendra, haciéndolo crecer y multiplicarse. En materias de lengua, significan mucho las mayorías habladoras.
De criterio similar es el uruguayo Daniel Granada (1890: 39) cuando afirma:
la contribución que la América española ha prestado y ofrece al caudal de la lengua, es tan justificada y digna de favorable acogida, como lo fueron en su tiempo el latín, gótico y árabe, y como hoy en día lo son el gallego, catalán y vascuence. [...] Es verdad que casi todas las voces a que aludimos, se hallan en la modesta condición de provinciales, y que sería descabellada pretensión la pretensión de quien se empeñase en incorporarlas indistintamente al inventario general de la lengua; pero si Góngora trasladó llanamente a tierra española el fragoso arcabuco de América, y Mateo Alemán puso en él un baquiano, ¿quién censuraría que un ingenio español de la era presente tuviese por cosa oportuna o útil valerse de los términos chuño, zapallo, choclo, ñandutí, bincha, catinga, cancha, albardón u otros semejantes, para expresar los objetos que respectivamente significan?
En cuanto a las palabras no indígenas que viven localmente en América y España, también deberán incluirse en el Diccionario, pues, de acuerdo con el mexicano Joaquín García Icazbalceta (1905: XI),
Y esas palabras, esas frases no tomadas de lenguas indígenas, que viven y corren en vastísimas comarcas americanas, y aun en provincias de la España misma, ¿no tienen mejor derecho a entrar en el cuerpo del Diccionario, que las que se usan en pocos lugares de la Península, acaso en uno solo?
Otros filólogos trataron de ir más allá y, no contentándose con que se aceptaran algunas palabras en el Diccionario de la Real Academia, manifiestan el deseo de editar un diccionario de americanismos. Así, el gramático costarricense Arturo Brenes Córdoba (1888) fue uno de los primeros en Hispanoamérica en sugerir la creación de un diccionario de americanismos. Con sus propias palabras:
claro está que una voz no puede clasificarse de impropia por el solo hecho de no hallarse en el Diccionario. Los provincialismos lejos de censurarse deben ser adaptados, cuando sirven para designar cosas que carecen de nombre en castellano, o cuando, por ser bellos o expresivos, contribuyen al perfeccionamiento de la lengua. (Córdoba 1888: II-III)
Más adelante agrega:
Ese problema podrá plantearse con esperanza de éxito satisfactorio, el día que poseamos, entre otros elementos, un buen diccionario de americanismos. (Córdoba 1888: VI)
Otros, como el mencionado Batres Jáuregui, proponen un congreso:
El uso en la América que fue española, lo conocemos mucho mejor los que en esta parte del mundo vivimos, de tal suerte que un congreso lingüístico américo-hispano sería de mucha utilidad. (Batres Jáuregui 1904: 8).
De parecer similar es Carlos Gagini cuando, en 1903, escribe a Ricardo Palma las siguientes líneas:
Tiempo es ya de que los americanos hagamos nuestro Diccionario de Americanismos; mas como éste no es trabajo para [ser] ejecutado por un solo filólogo, por sabio que sea, es preciso convocar un congreso internacional que proceda a la discusión y composición de tan importante obra. Sin embargo, no ha de ser éste el único objeto del congreso: también tratará de la adopción de textos oficiales para la enseñanza del idioma -textos que naturalmente tendrá por base el nuevo Diccionario- a fin de uniformar en todas nuestras repúblicas el vocabulario y la gramática de la lengua. (cit. por Quesada Pacheco 1989: 203).
Los filólogos americanos descubrieron que muchos provincialismos no aceptados por la norma culta eran en realidad resabios de la lengua clásica peninsular, y por lo tanto tenían carta de valor debido a su abolengo.{9} Por esa razón había que aceptarlos. Según Guillermo Guitarte (1983: 265), a través de este descubrimiento
dejaron de verse como incomprensibles corrupciones las formas del español de América y se abrió el camino para una intelección histórica y razonada de su modo de ser.
Por su parte, Antonio Batres Jáuregui (1904: 16) afirma:
Si se quiere que el idioma sea lazo de unión entre América y España, que no se empeñe en romperlo autoritariamente la que menos población tiene en ultramar, ya que las lenguas litúrgicas ni están de moda, ni responden al espíritu de crear grandes nacionalidades, cesarismos prepotentes, que caracterizaron los últimos alientos del siglo XIX y son acaso el desideratum del siglo en que vivimos.
A pesar de todo, los estudiosos del idioma eran conscientes de las diferencias, por cuya razón había que valerse de la lengua escrita para mantener la unidad. En una carta del 26 de junio de 1903, el célebre filólogo colombiano Rufino José Cuervo le comenta a Carlos Gagini lo siguiente:
Como U. verá por unos folletitos que van hoy (junto con un ejemplar de la Gramática de Bello), me he puesto algo escéptico con respecto a la posibilidad de conservar la uniformidad del castellano, pero no aflojo un ápice en la creencia de que debemos estudiarlo y escribirlo correctamente dentro de los límites de nuestra herencia. Y digo esto porque juzgo casi imposible que lleguemos en todas partes a servirnos de unas mismas voces y unos mismos giros castellanos; y si esto fuere así, los esfuerzos mismos contribuirán a perpetuar unas cuantas diferencias. (cit. por Quesada Pacheco 1989: 200).
El tiempo transcurre, y los representantes de las diversas Academias americanas empiezan a enviar propuestas léxicas para que fueran incluidas en el Diccionario de la Real Academia. Sin embargo, la reacción peninsular fue muy distinta a la esperada por los americanos, pues la institución española no admitía tantos rubros léxicos como querían los ultramarinos. Así, el escritor peruano Ricardo Palma, quien estuvo en Madrid en 1892 con el fin de discutir la inclusión de 300 palabras usadas por lo menos en tres países americanos, se encontró con una rotunda negativa de parte de sus colegas peninsulares. Relatado con sus propias palabras, dice Palma (1896: 14-16):
Cuando se crearon las Correspondientes en América, todos presumimos que la Academia madre se proponía asociarnos a su labor, para que contribuyéramos con el caudal de voces que, suficientemente estudiadas por nosotros, estimáramos de precisa o conveniente admisión. El desengaño ha sido tosco; y para no continuar siendo corporaciones de relumbrón, dos de las Academias americanas, sin ruido, cambio de notas, ni alharacas, se han declarado cesantes. [...] Las razones más culminantes eran -ese vocablo no hace falta o ese vocablo no lo usamos en España- [...] Después del rechazo de una docena de voces por mí propuestas, me abstuve de continuar, convencido de que el rechazo era sistemático en la mayoría de la corporación.
Ricardo Palma también reacciona frente a la intransigencia de la Academia, por no aceptar la manera americana de escribir ciertas palabras propias del Nuevo Mundo:
El lazo más fuerte, el único quizá que hoy por hoy, nos une con España, es el del idioma. Y sin embargo, es España la que se empeña en romperlo, hasta hiriendo susceptibilidades de nacionalismo. Si los mexicanos (y no mejicanos como impone la Academia) escriben México y no Méjico, ellos, los dueños de la palabra ¿qué explicación benévola admite la negativa oficial o académica para consignar en el Léxico voz sancionada por los nueve o diez millones de habitantes que esa república tiene? La Academia admite provincialismos de Badajoz, Albacete, Zamora, Teruel, etc., etc., voces usadas solo por trescientos o cuatrocientos mil peninsulares, y es intransigente con neologismos y americanismos aceptados por más de cincuenta millones de seres que, en el mundo nuevo, nos expresamos en castellano. (Palma 1896: 5-6).
Digno de mencionar es el comentario que hace el argentino Ernesto Quesada frente a la actitud de Ricardo Palma en Madrid en 1892, ya que ambos estuvieron en la Real Academia durante la misma reunión, y Quesada comenta las razones por las cuales no hubo aceptación a las propuestas del escritor peruano:
La Academia, de antiguo habituada a que cada voz nueva sea propuesta con cierta solemnidad, apoyándola en una serie de citas de autoridades, a pasarla en seguida a comisión, la que la examina, consulta, comprueba las fuentes, la ensaya, y solo la aconseja después de mucho tiempo y cuando se trata de algo universalmente aceptado; no pudo, en el caso de Palma, reprimir su asombro ante aquella arrogancia criolla, que, violentando las formas y olvidando las tradiciones, presentaba un rosario casi interminable de voces extrañas, sin citas, sin autoridades, sin más aparente fundamento que el ya anticuado de “público y notorio, pública voz y fama” [...] y que exigía que las tales voces fueran aprobadas sobre el tambor, sin el trámite de práctica y sin dar lugar a reflexiones sobre la innovación. [...] Pero Palma no tenía tiempo que perder; su regreso a Lima era inminente, y no admitó dilación ni subterfugios; fue inflexible, [...] El resultado fue un fracaso estupendo: la mayoría académica, de suyo conservadora y naturalmente reposada, se resistió a ser arrollada por aquel brioso ataque: accedió a reconocer, quizá por cortesía, algunas voces; rechazó de plano otras, que se le antojaron innecesarias o arriesgadas; y aplazó las más, sin ocultar el ligero escándalo que le producía aquel desenfado americano. (Quesada 1898: 30-31).
Ricardo Palma publicó, años después, las palabras que se le habían rechazado, en un folleto intitulado Neologismos y americanismos (Lima, 1896). No obstante, el resentimiento aumenta, y el argentino Lisandro Segovia critica el Diccionario de la Real Academia porque:
tiene, a mi juicio, dos graves defectos: uno absoluto, que es el ser una obra poco homogénea y un tanto anacrónica y otro relativo, que consiste en la falta de muchos millares de voces, acepciones, proverbios, frases y modismos que usamos los argentinos. Además, la Academia se muestra poco informada respecto a cosas americanas. (Segovia 1911: 1).
En vista de lo anterior, algunos americanos pensaron que había que fundar una Academia hispanoamericana que defendiera sus intereses lingüísticos. Por ejemplo, en una carta del 30 de enero de 1902, Ricardo Palma le escribe a Carlos Gagini lo siguiente:
Soy de opinión que los americanos, así como en lo político nos independizamos de España debemos también romper el yugo académico, y formar nuestro Diccionario americano. En la última edición del Diccionario (1899) nos sale la Academia imponiendo que escribamos y digamos quichúa o quechúa, cuando en América, nosotros, los dueños de la palabra, hemos durante siglos y siglos dicho y escrito quechua y quichua. ¿No es esto, amigo mío, una insolencia académica? No somos nosotros, es la Academia quien se empeña en romper con nosotros a fuerza de intransigencias y de pretensión a imponernos hasta sus disparates, cuando define americanismos como anacho, cancha y otros muchos. (cit. por Quesada Pacheco 1989: 203)
En una misiva escrita en el mes de febrero de 1903 le responde Carlos Gagini a Ricardo Palma:
Es obvio que la norma para la unificación ha de ser el castellano; pero no el de la Real Academia, empobrecido por la intransigencia y el españolismo de la docta Corporación, sino el castellano enriquecido con el sinnúmero de americanismos de que irremisiblemente tenemos que servirnos los que vivimos en el Nuevo Mundo. Con el Diccionario académico no sería posible entender una multitud de obras americanas en que abundan los términos regionales; es menester recurrir a vocabularios especiales que, sobre ser muchos, no siempre se ven en las librerías. (cit. por Quesada Pacheco, ubi supra).
Gagini continúa proponiéndole a Palma divulgar esta propuesta en la prensa del Perú, «para oír luego la opinión de los gobiernos, sin cuyo concurso carecería de base sólida el proyecto» (Quesada Pacheco, ubi supra). Pero ni la Academia ni el Diccionario de americanos vieron la luz. ¿A dónde, pues, fueron a escorar todas estas ideas?, ¿dónde quedaron esas buenas intenciones? El mismo Ricardo Palma nos da la respuesta en una carta del 14 de marzo de 1903, escrita a Carlos Gagini:
En 1898 se lanzó mi idea en periódicos de México, Buenos Aires, Bolivia, Venezuela, Chile y otras repúblicas; pero me convencí de que por ahora el pensamiento es irrealizable, no porque lo estimen errado, sino por que no hay verdadera confraternidad americana. Contar con los gobiernos por ahora no es posible. La politiquilla los absorbe por completo. Agregue U. que de nación a nación hay quisquillas [...] Los momentos no son todavía precisos para echar a los cuatro vientos el propósito de usted. (cit. por Quesada Pacheco 1989: 204).
Respecto del caudal de voces que debería ser aceptado por la Real Academia, el filólogo Miguel de Toro y Gisbert (1912: 2-3) opina lo siguiente:
Conviene sí, unificar y sobre todo reducir el léxico demasiado copioso del español de América. Pero debe presidir a dicha unificación un criterio harto más liberal que el de algunos de sus censores. Conviene decidir que se exprese con la misma voz una misma cosa en toda América y, a ser posible, en España y en América, para que se entiendan prácticamente entre sí pueblos que teóricamente tienen la misma lengua. Conviene que se establezca una sola forma ortográfica para cada palabra. Pero no implica esto que se adopte como norma del vocabulario americano el del Diccionario de la Academia, que en infinitos casos adolece de los mismos defectos.