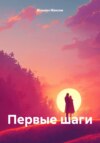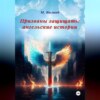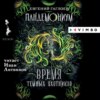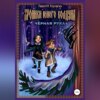Читать книгу: «Abigael Bohórquez. Disidencia sexo-genérica y VIH/sida en Poesida», страница 2
«Vengo a estarme de luto por aquellos que recibieron prematuramente su funeral de escándalo»:
el activismo poético queer y contra el VIH/sida de Abigael Bohórquez en Poesida
El impacto epidemiológico y cultural del sida en México
En 1981 aparecen los primeros casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) en Estados Unidos, enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), «nombre dado al agente causal del sida a partir de mayo de 1986».1 Al año siguiente figuraba ya en el quinto sitio entre las posibles causas de muerte en los países desarrollados, superado por la diabetes, los accidentes laborales, el suicidio y el cáncer.2
De acuerdo con Recoder, desde el principio el VIH/sida fue definido como «un problema médico, una enfermedad aguda de carácter terminal. Se ubicó su etiología dentro del paradigma biomédico dominante de la teoría del germen y se caracterizó su irrupción como una nueva epidemia de dimensiones planetarias, ‘la primera epidemia de la globalización (Barnett y Whiteside, 2000: 4)’».3
Al inicio de la pandemia se orquestó una campaña amarillista en torno al sida que afectó a homosexuales junto con drogadictos, hemofílicos, bisexuales y otros grupos marginados, al ser etiquetados como miembros «licenciosos» de un «grupo de riesgo»4 para contraer y transmitir esta enfermedad. Esto se derivó de la poca o nula educación sexual, de la exacerbación de una moral social conservadora y, principalmente, de la poca información científica y veraz sobre el sida en general; de hecho, en el ámbito científico «la construcción biomédica del VIH-sida», basada en la «construcción moral del problema», generó y «continúa produciendo y reproduciendo valores estigmatizantes y estigmatizados».5
En 1983 se diagnostican los tres primeros casos de VIH/sida en México6 y el panorama social empezó a ensombrecerse: «para agosto de 1985 existían 68 casos registrados en los hospitales de la República mexicana; para marzo de 1987 había 344 casos acumulados notificados ante las autoridades sanitarias; para fines de 1988 esta cifra se había elevado a 1 837 pacientes en forma acumulada»; para el 31 de mayo de 1996 el número había aumentado a 27 455 casos registrados, aunque se estimaba que podrían ser 40 000 los casos reales de sida.7
La campaña contra los «grupos de riesgo» redundó en una reactivación de los mitos y tabúes alrededor de la homosexualidad, lo cual «se tradujo en prácticas de hostigamiento, represión y persecución contra homosexuales, travestis y trabajadores del sexo (hombres y mujeres), con la consecuente condena pública y rechazo social».8 La paranoia social ante el sida condujo a estigmatizar a los homosexuales como culpables de ser «portadores» y transmisores del VIH, por parte de la Iglesia católica, los grupos conservadores y los medios masivos de comunicación, al grado de que el nuncio papal en México, Girolamo Prigione, declara en 1985 al sida como «castigo divino»,9 una de las metáforas conservadoras de la época («plaga gay», «invasión», «contaminación», «ataque») que otorgan significados sociales negativos y moralizan enfermedades como el sida o el cáncer, los cuales generan estigmas en los enfermos creando «identidades deterioradas» según la expresión de Erving Goffman.10
De acuerdo con Pineda, la aparición del sida en México «golpea» a la sociedad en general, y en particular al entonces denominado Movimiento de Liberación Homosexual Mexicano (MLH) de la Ciudad de México, porque irrumpe en la vida cotidiana y «replantea abrupta y violentamente las prácticas sexuales y los valores tradicionales».11 Sobre esto comenta: «Es así que el sida conlleva un valor axiológico negativo en sí mismo y trae consigo un efecto social que obliga a revisar los avances y conquistas de la liberación sexual a cambio de una precaución sanitaria que excluye el deseo y la práctica sexual».12
En Estados Unidos, la aparición del VIH trajo consigo la respuesta inmediata de las emergentes organizaciones no gubernamentales (ONG) que centraron sus acciones en contra de la entonces nueva enfermedad.
En ese momento, en México los grupos activistas del MLH (Colectivo Sol, A. C., Guerrilla Gay, y Cálamo, Espacios y Alternativas Comunitarias, A. C.) realizaron una contribución destacada porque fueron los primeros miembros de la sociedad nacional en enfrentar la problemática del sida.
Fundado en 1981 por Juan Jacobo Hernández —exmiembro del Frente de Liberación Homosexual, Sex-Pol y el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria (FHAR)—, el Colectivo Sol comienza a trabajar en 1983 contra el VIH/sida desde una perspectiva comunitaria ante la carencia de una respuesta gubernamental.13 Además, de 1992 a 1995 editó la revista gay Del otro lado, en la que también se hacía labor de prevención del sida.14
Guerrilla Gay fue creado en 1983 por el antropólogo y sexólogo Xabier Lizarraga —miembro fundador en 1978 del Grupo Lambda de Liberación Homosexual— y otros activistas,15 y participaba en el programa Media noche en Babilonia, que conducía el actor Tito Vasconcelos en la estatal Radio Educación. Tal programa estaba dirigido a la población homosexual y se transmitió durante siete años hasta su desaparición en 1997. En él se abordaban los derechos de los gays, la aceptación de la identidad gay y la prevención del sida. Guerrilla Gay también participaba en «Los martes de El Taller» (una disco-bar gay, propiedad del escritor y exdirigente del movimiento estudiantil de 1968, Luis González de Alba), un espacio de reflexión y discusión de temáticas gays, y de «difusión de noticias en torno al sida y de concientización sobre el sexo seguro y el uso adecuado y erótico del condón».16
En cuanto a Cálamo, de acuerdo con Arturo Vázquez Barrón (militante del MLH desde 1979 y exmiembro de Lambda), se funda en junio de 1985 y se desintegra en 1992. Toma su nombre «de un poemario de Walt Whitman dedicado al amor homosexual».17 En un tríptico de 1990, Cálamo se autodefinía como:
una propuesta de organización de la sociedad civil que surge de la comunidad homosexual mexicana. Su propósito fundamental es promover la creación de una red de espacios y servicios de carácter alternativo para la gente gay. El proyecto general incluye seis programas principales: asesoría jurídica, asistencia médica, orientación y apoyo psicológicos, lucha contra el sida, actividades recreativas y actividades educativas.18
Cálamo es el primer grupo gay —según Vázquez—, que se constituye en asociación civil, con lo que se quita el «estigma de la clandestinidad» y emprende el trabajo de lucha contra el sida con el objetivo de «deshomosexualizarlo».19
Así pues, la aparición del VIH/sida implicó la reorientación del MLH en sus prácticas y formas de organización para encarar la epidemia y su manejo oficial mediante campañas de educación sobre el uso del condón y las formas de transmisión y prevención, pero también para luchar de manera redoblada contra los prejuicios acerca de la homosexualidad, por la reivindicación de los derechos humanos de los gays y demás personas afectadas, y contra la postura de los sectores conservadores que veían el sida como consecuencia de «prácticas sexuales anormales». Para Pineda, tales acciones fueron muy oportunas, ya que comenzaron cuatro años antes de que el Sector Salud, en 1987, declarara el sida como «una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica».20
De acuerdo con Vázquez, la irrupción oficial del sida en el MLH (llamado con sensacionalismo «cáncer rosa» por los medios de la época) se da en el contexto de la Marcha del Orgullo Homosexual de 1984, conocida como la «marcha fúnebre» porque en ella se conmemoró a los muertos por sida y se protestó por los asesinatos por homofobia.21 Así, para este activista pionero, a mediados de los años ochenta, el MLH entró en un proceso de «sidificación», en el que la lucha por la liberación homosexual quedó de lado por la importancia de la prevención del sida y la petición al gobierno de la elaboración de cruzadas de información y prevención específicas para la población homosexual. Además, la enfermedad también empezó a hacer estragos entre los activistas homosexuales «desbastando la militancia».22
Por su parte, la respuesta del Estado ante el sida, según Pineda, fue llevar a cabo diversas acciones para su tratamiento, prevención y control, aunque también incluyó «campañas de discriminación y de violación de los derechos humanos de los homosexuales»23 a través del cierre de bares, mayor vigilancia en lugares de reunión gay, y persecución y encarcelamiento de homosexuales y travestis en diferentes ciudades de la república bajo la presión de «sectores tradicionales y oscurantistas».24 Sin embargo, agrega que, en 1985, debido al sismo que sacudió la Ciudad de México, disminuyeron las campañas amarillistas y homófobas en torno al sida, para ser retomadas después, pero con menor intensidad. Pineda apunta, además, que el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Sida (Conasida)25 suspendió sus acciones preventivas, lo que dio pie a que la nota roja y grupos minoritarios, como Provida26 y otros de tendencia ultraconservadora, instrumentaran cruzadas de desinformación sobre el síndrome, generando miedo y rechazo hacia los enfermos de sida, y estigmatización a los homosexuales y a los otros «grupos de alto riesgo» como supuestos transmisores del VIH. Del mismo modo, Monsiváis destaca la constante presencia intolerante de aliados de la Iglesia católica, como el Partido Acción Nacional (PAN) y otros grupos conservadores, quienes rechazan el uso del condón y las campañas preventivas contra el sida.27
En este contexto, según Monsiváis, un avance importante en 1987 fue el reconocimiento social de la impropiedad de hablar de «grupos de riesgo», por lo que en su lugar se propone la expresión «conductas de riesgo».28 Sin embargo, al respecto Pineda señalaba en 1992 que: «Si bien en la actualidad ya no se les identifica como grupos de alto riesgo, sino como individuos que llevan a cabo prácticas de riesgo, se trata más de un cambio de nombre que de una concepción y comprensión integral del problema».29
Aparte de la contribución mayoritaria de los grupos de activistas gays en la lucha contra el sida mencionada, la participación de la sociedad civil organizada en diferentes tipos de agrupaciones fue muy importante desde el inicio de la epidemia. En el año en que escribe Pineda se tenían registrados 92 grupos que trabajaban contra el sida, 74 de ellos eran ONG y 18 instituciones de educación superior de todo el país. El principal problema que enfrentaban era el de financiamiento, ya que la participación del Estado en este sentido era mínima. Al respecto, el autor comenta: «Entre los servicios que ofrecen los grupos destacan los de prevención e información, distribución de condones; canalización de enfermos para la prueba del anti-VIH, apoyo médico, sicológico [sic] y espiritual: asesoría legal, bolsa de trabajo, etcétera. En este sentido, 88 grupos prestan servicios informativos-preventivos; 87, servicios asistenciales y 36, servicios terapéuticos.30
Ante la inexistencia de una cura o vacuna para el sida, afirma Pineda, la educación de la población fue la principal alternativa para la prevención, lo cual implicó la modificación de actitudes y conductas respecto a la sexualidad. De este modo, las acciones de los grupos de lucha contra el sida para informar y orientar a la población en salud tuvieron las siguientes características: a) proporcionar información general sobre el sida y resaltar los aspectos clínicos de la enfermedad; b) prevenir acerca de las llamadas «prácticas de alto riesgo», y poner énfasis en el uso del condón como medida preventiva y alternativa a la abstinencia sexual; c) informar sobre las formas de transmisión del VIH y las maneras de prevención; d) luchar por la desmitificación del sida; y e) dirigir tales medidas particularmente a la población urbana.
Estas campañas de prevención eran limitadas, según Pineda, porque sólo se circunscribían a informar a la población «dejando de lado una serie de aspectos que están referidos a procesos de apropiación y significación no sólo de información, sino del conjunto de prácticas culturales propias de grupos particulares y heterogéneos de la sociedad mexicana».31 En contraste, las actividades realizadas por los grupos gays, pese a las condiciones adversas en que se llevaban a cabo, tuvieron un mayor impacto, porque las campañas se diseñaban, organizaban e implementaban en torno a una orientación sexual que era compartida por los activistas, quienes instrumentaban la acción educativa en salud con base en una concepción de la sexualidad como una forma de relación y de expresión que era diferenciada según «la capacidad económica, cultural, intelectual, de poder y de adscripción al grupo social destinatario».32
Así, las ONG gays y de trabajo en sida que «surgen masivamente», en un principio se organizan en torno a Mexicanos contra el Sida, una confederación que agrupaba a numerosos organismos del país, lo que la lleva a tener una importante presencia política, obtener financiamientos y establecer relaciones internacionales.33 De acuerdo con Vázquez Barrón, esta confederación se propone dar una lucha frontal contra el sida y la indiferencia del gobierno ante la epidemia.
Según Pineda, el cambio hacia una actitud de prevención en las prácticas sexuales de los homosexuales no sólo se debe a la educación y la toma de conciencia ante la enfermedad, sino también al «impacto que sobre ellos tiene el saber de amigos o conocidos que mueren o tienen sida».34 Añade que este cambio se reflejó en las estadísticas notificadas por Conasida en 1990, en las que es notable el incremento porcentual de casos de sida por transmisión sexual entre poblaciones de «bisexuales masculinos» y «heterosexuales femeninos» en comparación con los «homosexuales masculinos» y los «heterosexuales masculinos».35
En suma, de acuerdo con Pineda, la participación activa del MLH y de diversos grupos y asociaciones de la sociedad civil —cada uno con sus propias características y especificidades—, abrió espacios para luchar contra el sida como enemigo común, y agrega: «Cabe señalar que esta lucha lleva implícito un cambio de visión en relación con la enfermedad, la sexualidad en general y la homosexualidad en particular».36
El VIH/sida y la reconceptualización de la (homo)sexualidad
Los estudios epidemiológicos y el activismo global del movimiento gay y de la sociedad civil organizada aportaron importantes elementos que ayudaron a reconocer la diversidad sexual, genérica y erótica de las poblaciones afectadas por el VIH/sida. En Estados Unidos, contribuyeron al desarrollo de la investigación empírica y de aproximaciones teóricas desde los estudios lésbico-gays37 y los estudios queer.38 Para Jagose, «la rúbrica de lo queer» resultó una perspectiva útil para la participación política en contra del sida y de la homofobia. Concretamente, identifica una «serie de efectos» sobre la epidemia en los ámbitos político, educativo y teórico, que la perspectiva queer retomó y reconceptualizó bajo sus presupuestos, los cuales incidieron de manera más contundente en: a) el cuestionamiento a las formas en que los discursos biomédicos sobre el sida problematizan el estatus del sujeto o individuo; b) «el cambio —efectuado por la educación sobre el sexo seguro— en el énfasis en las prácticas sexuales por encima de las identidades sexuales»; c) la resistencia a «la persistente mala interpretación del sida como una enfermedad gay y de la homosexualidad como un tipo de fatalidad»; d) «las alianzas políticas del activismo antisida que replantea la identidad en términos de afinidad más que de esencia […] y, por lo tanto, incluye no sólo a lesbianas y gays, sino también a bisexuales, transexuales, trabajadores/as sexuales, PWA (People with AIDS [gente con sida]), trabajadores de la salud, y padres y amigos de gays»; e) la resistencia a las representaciones dominantes sobre el VIH/sida, y la posibilidad de representarlo de otro modo; y, f) el replanteamiento de los enfoques tradicionales sobre la incidencia del poder en las acciones de la epidemiología, la investigación científica, la salud pública y las políticas de inmigración.39
Respecto a los desarrollos para la comprensión de las vinculaciones entre sida y sexualidad en el ámbito académico mexicano, las ciencias médicas, la psicología, las artes, los estudios culturales y la antropología, por separado o de manera interdisciplinaria, comenzaron a realizar mayores aportaciones mediante la reconceptualización de otras posibilidades de representación social de este binomio. En este sentido, en el campo de la antropología es pionero el libro sobre comportamiento sexual y sida que reúne las ponencias presentadas en el I Encuentro Nacional sobre Sida, Sexualidad y Sociedad, organizado por el Taller de Discusión Sexológica y por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y compiladas por Xabier Lizarraga, pionero del MLH. El volumen parte de una perspectiva integral de la enfermedad y del individuo más allá de sus componentes biológicos. Sobre esto, el compilador afirma:
tenemos que concebir al sida no sólo como un padecimiento que afecta al aparato inmunitario del ser humano a partir de la presencia de un retrovirus, sino como un fenómeno patológico que, al desbordar los límites de la clínica, se significa como accidente sufrido por la sexualidad humana a finales del siglo XX, y que, por ende, pesa como acontecimiento que atraviesa y cimbra la vida cotidiana, la sociedad en su conjunto y el sustrato psicoafectivo de nuestro devenir como individuos. El sida no debe abordarse únicamente desde la virología y la terapéutica farmacológica, no sólo atañe a la epidemiología como disciplina biomédica; en su calidad de fenómeno que genera cuadros de opinión y actitudes estigmatizantes, por su calidad de enfermedad transmisible sexualmente, también se significa como agente patógeno de la convivencia social y de la experiencia sexo-erótica.40
Así, estos cuestionamientos de la antropología del comportamiento sexual sobre la necesidad de la reinterpretación del VIH/sida como enfermedad, son similares a las críticas de la antropología de la salud y de la sociología médica contemporáneas, las cuales cuestionan la estrechez del concepto de enfermedad propuesto por la biomedicina y abogan por la inclusión de otros componentes más allá de los físicos, químicos y biológicos, por lo que proponen como alternativa abordar la articulación entre sus dimensiones material y simbólica, y biológica y cultural. Desde esas perspectivas, Recoder reconoce que, además de un hecho biológico, la enfermedad «es un proceso experimentado, cuyo significado es elaborado a través de eventos culturales y sociales»,41 y agrega: «La enfermedad ocurre no en el cuerpo sino en la vida. La localización de un desorden dice poco sobre por qué y cuándo ocurre o qué hace. La enfermedad ocurre no sólo en el cuerpo sino en el tiempo, en un lugar, en una historia y en un contexto de experiencia vital y en un mundo social».42
En este sentido, es preciso reconocer los aportes de la antropología en la incorporación de la percepción y la subjetividad de los individuos en la experiencia de la enfermedad en general, incluyendo, por supuesto, el VIH/sida. En particular, el enfoque teórico de las representaciones sociales contribuyó al reconocimiento de la subjetividad en la medida en que aborda «los modos mediante los cuales los individuos y grupos sociales nombran y definen conjuntamente los diferentes aspectos de un proceso de enfermedad, interpretan sus contextos y toman decisiones».43 Sobre este enfoque, Alves afirma: «Para sus teóricos, las representaciones forman “sistemas de interpretación” que rigen nuestras relaciones con el mundo y con los otros, orientan y organizan las conductas y las comunicaciones sociales. Las representaciones son, por lo tanto, «sistemas cognitivos» resultantes de la interiorización de modelos de conducta y pensamiento, socialmente inculcados o transmitidos por procesos sociales».44
Debido a su capacidad de interpretación teórica, el concepto representaciones sociales es muy útil en los estudios antropológicos porque permite analizar los significados de cualquier fenómeno cultural en una sociedad determinada. Sin embargo, su uso es también muy recurrente en la investigación de los objetos de interés de los estudios culturales y en el análisis de los textos de diversos géneros en los estudios literarios.
Otras contribuciones de la antropología nacional al esclarecimiento de la distinción entre prácticas e identidades sexuales vinculadas al VIH/sida son las investigaciones de Liguori acerca de las prácticas bisexuales de los trabajadores de la construcción,45 y las compiladas por Bronfman y Minello sobre las prácticas de riesgo para la infección por VIH en mexicanos migrantes temporales a Estados Unidos,46 las cuales, a decir de Guillermo Núñez Noriega —antropólogo sonorense, teórico y activista por la diversidad sexual, genérica y afectiva—, «ya abrían espacio para pensar en lo que después se llamó “hombres que tienen sexo con hombres” (HSH)» y agrega: «En cualquier caso, el VIH/sida le dio un impulso a la investigación social de la sexualidad en México y, con ello, se recuperó lo que ya había propuesto la antropología norteamericana en los años setenta y ochenta».47
Así pues, en los inicios de la epidemia, la investigación mexicana no precisó del rótulo de lo queer para incorporar las reconceptualizaciones que aportó a la sexualidad, las prácticas, las identidades sexuales, y a la misma enfermedad, la intrusión del sida en la sociedad. Más bien, a principios de la década de 2000, en la capital del país —con base en la teoría queer, el feminismo, los estudios de género, los estudios lésbico-gays y la perspectiva inglesa de la sociología de la sexualidad—, se intentó instaurar en el Programa Universitario de Estudios de Género, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el área de investigación académica en estudios sobre diversidad sexual con el propósito de «entender los significados sociales asignados a las identidades y prácticas sexuales en contextos socioculturales específicos, y el carácter diverso de las mismas [y] para el estudio interdisciplinario de los diferentes asuntos relacionados con la diversidad sexual»,48 incluyendo el VIH/sida. Con base en esos fundamentos teóricos, se concibe la diversidad sexual como una categoría que engloba las identidades y prácticas sexuales tanto politizadas como no politizadas que se manifiestan en la sociedad mexicana:
Así, la categoría diversidad sexual abarca las sexualidades plurales, polimorfas y placenteras como la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y el transgénero (travestis y transexuales), ya sea como identidades esencializadas o como prácticas sexuales sin carácter identitario [...] los estudios sobre diversidad sexual reconoce[n] tanto la esencialización de ciertas identidades, como la inestabilidad y el carácter no fijo de otras identidades y prácticas sexuales. Esto es indispensable para analizar la situación real de vida de las personas que asumen una identidad sexual estable de por vida, [bajo la consideración] de un compromiso afectivo o político, así como la de las personas que hacen de su existencia sexual un campo diverso de experiencias sexuales y afectivas contradictorias e indefinidas.49
El carácter plural de la diversidad sexual no sólo se aplica a la dimensión sexual de la identidad que se adopte, sino también a otras dimensiones de pertenencia social que definen la identidad total de las personas como «el sexo, el género, la clase social, la edad, la religión, la etnia, entre otros, que matizan las manifestaciones culturales específicas de las identidades y las prácticas sexuales».50
El abordaje del sida desde los estudios queer en nuestro país sólo se emprendió en la misma época, cuando se empezaron a discutir sus posibilidades teóricas y políticas de manera similar al caso estadounidense. Esta aproximación la realizó el propio Núñez desde la antropología de la experiencia homoerótica, la cual se fundamenta en la teoría queer, el posestructuralismo francés, la antropología británica, las teorías feministas, y en un sólido y riguroso trabajo etnográfico para estudiar las relaciones homoeróticas y amorosas entre hombres. De acuerdo con Núñez, el término «homoerótico», se refiere a «las prácticas, relaciones o deseos sexuales y/o amorosos entre personas del mismo sexo […] No señalan una identidad (“los homoeróticos”), sino un campo a investigar en la complejidad y diversidad de identidades […] Por experiencia homoerótica me refiero a la experiencia erótica entre personas del mismo sexo biológico».51
Tal perspectiva se desarrolló en diversos trabajos. El primero fue el análisis en que, desde la teoría queer, se deconstruyen los estudios antropológicos que sobre homosexualidad, bisexualidad y travestismo llevaron a cabo en México en los años setenta, ochenta y noventa diversos investigadores/as estadounidenses y europeos (Carrier, Murray, Prieur, Taylor, Almaguer, Alonso, y Koreck e Ingham). A partir de las críticas a esas concepciones antropológicas extranjeras, cuestiona que el enfoque del estudio de las relaciones de intimidad entre hombres esté centrado en su dimensión sexual (y, más específicamente, homosexual), entendida como sexo anal, lo cual empaña la comprensión del fenómeno y contribuye al reforzamiento de las ideologías sexista y homofóbica dominantes sobre la masculinidad. Esta posición es lo que ha nombrado el «modelo dominante de comprensión de la experiencia homoerótica entre varones en México», una conceptualización dicotómica del sistema homoerótico tradicional mexicano que se refiere:
a un discurso dominante, antropológico y de sentido común, sobre las experiencias homoeróticas entre varones, construido a partir de los binomios «penetrador-penetrado», «activo-pasivo», «hombre-joto», «dominante-dominado» que, aunque «hace sentido» para entender ciertas relaciones homoeróticas, es inadecuado para entender muchas otras y, más aún, representa un obstáculo teórico-metodológico para reconocer el vasto paisaje de placeres, significados, exploraciones eróticas, atrevimientos y transgresiones identitarios que acontecen en los eventos eróticos entre varones.52
Tal estudio dio pie a una aproximación queer sobre prácticas e identidades sexuales en hombres del norte de México, enfocada desde la perspectiva del VIH/sida, en la que se analizan las posibilidades epidemiológicas e ideológicas de la categoría «hombres que tienen sexo con hombres».53 Finalmente, el valor interpretativo de la teoría queer es puesto al servicio de una investigación sobre el VIH/sida en los pueblos indígenas chiapanecos,54 en la que estudia «la etnicidad, las prácticas homoeróticas, la clase social y la migración como ejes de análisis que contribuyen en la vulnerabilidad a la infección de VIH/sida».55
Бесплатный фрагмент закончился.