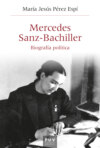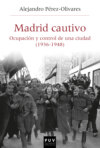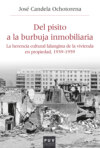Читать книгу: «Memorias de posguerra», страница 6
P.: Ese acervo de la arquitectura modernista ejemplarizada en la Estación del Norte, el Mercado Central, la Casa Ferrer, que podrá ver de nuevo.
R.: Bueno recuerdo la Lonja. Pero a mí me interesaba no sólo el pasado –la Lonja, las Torres de Serranos, las Torres de Quart– sino la continúa comunicación entre el mar, el campo y la ciudad. El sedimento agrario de la sociedad valenciana. Todo esto me hizo pensar asimismo en el pasado árabe.
P.: ¿Dio usted algún paseo por la Albufera?
R.: Sí, di varios paseos. Me encantó. Primero fui a la playa de El Saler. Una playa, entonces, un poco selvática. A la que íbamos a menudo a nadar. Luis Cernuda también. Recuerdo las barcas del lugar. Era un paisaje mediterráneo. Pero estaba también la laguna y los arrozales.
P.: Y un sistema de riego heredado de los árabes. Todavía sigue vigente el Tribunal de las Aguas que, cada semana, se celebra en la puerta gótica de la Catedral de Valencia.
R.: Fue muy curioso, porque por una parte fue un encuentro con una España que yo había leído. Algo que yo quería recuperar.
P.: ¿Blasco Ibáñez era un escritor conocido en América Latina?
R.: Yo lo leí mucho, de joven. En casa había varios libros suyos. Leí muchas novelas de Blasco Ibáñez, entre ellas Arroz y tartana. Las novelas valencianas son las mejores. ¿No le parece? Las otras, muy cosmopolitas, son bastante falsas. Cuando se convirtió en un escritor «best-seller» internacional creo que bajó el hombre.
P.: ¿Qué recuerdos tiene de Madrid?
R.: Mire usted, sobre la guerra es difícil no hablar de barbaridades. Lo que me sorprendió en Valencia y en Madrid fue la persistencia de la vitalidad de la vida ante la muerte. Lo vi claramente en Madrid. Lo vi a veces, en momentos de peligro y de heroísmo en Valencia. Me impresionó el sentido de la fraternidad. La capacidad de la gente para resistir a la desdicha. La gente hacia chistes y bromas sobre las bombas. Así vencían al miedo. Recuerdo que en esa época los intelectuales, instalados en un palacete que les había facilitado el Gobierno de España, sede entonces de la Alianza de Intelectuales en Defensa de la Cultura,14 ahí ciertas noches hacían fiestas de disfraces. Los invitados se disfrazaban de toreros, cocheros, etc. Los Alberti eran los animadores. Así pues había esa suerte de vitalidad ante el drama de la guerra.
P.: ¿Y en Barcelona?
R.: Allí estuve menos tiempo.
P.: ¿Paseó usted por la capital valenciana?
R.: Recuerdo muy bien los largos paseos que daba por la ciudad. Solo o con los amigos. Los paseos por la Alameda después de cenar –mal cenar, pues apenas se comía y a veces suplíamos la comida por la conversación– para conversar con Manuel Altolaguirre. Ramón Gaya, Gil-Albert, Serrano Plaja y Sánchez Barbudo. Muchas conversaciones eran sobre temas políticos. Había un tema del que nadie hablaba, porque estaba mal visto y provocaba la cólera de los comunistas, que era León Trotsky. En el tren de París a Barcelona, en un momento que nadie le oía, recuerdo que Ylya Ehremburg me preguntó por León Trotsky. Después en Valencia el escritor Manuel Altolaguirre me preguntó por León Trotsky. ¿Cómo era Trotsky, cómo vivía Trotsky? Por entonces ni lo conocía, ni lo había leído. Sabía cómo vivía pero poco más…15
P.: El primer anfitrión de León Trotsky fue el pintor Diego Rivera.
R.: Sí, en realidad las cosas fueron de otra manera, pues las primeras personas que le pidieron al presidente Lázaro Cárdenas que le diera asilo León Trotsky fueron unos militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista. La primera delegación española que vino a México para pedirle ayuda a Cárdenas sobre el tema fueron obreros españoles.
P.: ¿Quizás Julián Gorkín entre ellos?
R.: Julián Gorkín probablemente. No sé. Pero fueron los españoles quienes intercedieron en el tema.
P.: Siendo usted tan joven ¿no se sintió inseguro mezclado en una guerra?
R.: Tuve miedo, sí. Pero recuerda la frase de Turena: «el valiente es el que domina el miedo». Además no arriesgaba más que millones de españoles que soportaban los bombardeos. Impulsado por la pasión y también por cierto pundonor –me avergonzaba ser civil en un país en guerra– quise alistarme. Me acuerdo que María Teresa León se le ocurrió que podía ser Comisario Político. Era una locura. Ni tenía la preparación ni contaba con el aval de ningún partido político. Hice algunas gestiones en Valencia pero la acogida que recibí me desanimó. Algunos pensaron que era trotskista. Lo cual era absurdo. Yo venía con la delegación de la LEAR pero no era miembro del Partido Comunista de México. Por entonces hubo una exposición sobre Cien Años de Grabados Políticos de México. Los de la LEAR la dejaron montada y se fueron. Y en esa exposición había una foto de Trotsky y yo la dejé. Fui el responsable de eso. Eso estuvo mal visto. En realidad lo que yo defendía era la libertad de expresión. Además, aunque no había leído a Trotsky, pensaba que si no había una revolución proletaria en Europa la guerra de España estaba perdida. No me aceptaron y me felicito de esa decisión. Podía haber salido mal parado.
P.: Entonces se marchó de Valencia.
R.: Hubo otra razón que no le he contado. Mi gran amigo español fue el joven anarquista José Bosch perseguido por los hechos de Mayo de 1937. Fue el hombre que nos formó políticamente a algunos jóvenes mexicanos. A él yo le vi. En Barcelona aunque estaba escondido. No se lo dije a nadie. En mi libro de Poemas, 1935-1975, publicado en la Editorial Seix Barral, hay un poema dedicado a un joven español, que es José Bosch. Y una larga nota.
P.: ¿Cómo era París en 1937?
R.: Había la amenaza de la preguerra pero también la abundancia. Se veía que estábamos al final de una época. Recuerdo el esplendor de la Exposición Universal de París y el magnífico pabellón español. Una Europa entre dos guerras de la que habla T. S. Eliot en un pasaje memorable de su libro East Coker, pero una Europa con un atractivo que no existe hoy. Le recuerdo que en aquella época se escribieron obras admirables.
P.: ¿Cómo fue el retorno a México?
R.: Sabíamos que si se perdía la guerra de España –que estaba realmente perdida– habría consecuencias para Europa.
P.: Al volver a México ¿inicia usted la revista Taller?
R.: En realidad la revista Taller no la inicié yo. La inició un grupo de jóvenes mexicanos.16 Pero después me hice cargo de la dirección. Taller tenía ciertas afinidades con Hora de España pero también diferencias. Hora de España era una publicación subsidiada por el gobierno español mientras que Taller era una revista hecha por un grupo de poetas jóvenes. Así no sufrimos las presiones ideológicas que sufrieron a veces los de Hora de España. El gobierno mexicano nos ayudó de la única manera en que el poder puede ayudar a la literatura: con su indiferencia. La orientación estética de ambas revistas era semejante. Tal vez los mexicanos éramos más curiosos y mirábamos hacia un mundo que los españoles generalmente han desconocido: los Estados Unidos de Norteamérica. En la revista Taller apareció la primera antología de T. S. Eliot en lengua española (1940). Las tendencias ideológicas de las dos revistas eran parecidas: antifascismo, simpatía hacia los comunistas, pero guardando las distancias y en fin, los rasgos intelectuales y políticos que en todo el mundo distinguieron a la generación que aparece en la década de los treinta.
P.: ¿Se puede hablar de diversas etapas de la revista Taller?
R.: Sí. La primera etapa fue puramente mexicana. Sin embargo hubo colaboraciones españolas. Por ejemplo publicamos una Suite de poemas de Federico García Lorca –inédita– que nos facilitó el escritor y diplomático Genaro Estada, que había sido Embajador de México en Madrid y amigo de García Lorca, Manuel Altolaguirre, Luis Cernuda y sobre todo de José Moreno Villa. Entre los textos de españoles que publicamos en esa primera etapa hay un ensayo de María Zambrano, Filosofía y poesía, que me parece clave para comprender su pensamiento. La segunda etapa se inicia a la llegada de los españoles, pues decidimos abrirles las puertas de la revista. Yo era el director y Gil-Albert el secretario. Juan era amigo mío desde los días de Valencia. Se habla mucho de Gil-Albert como poeta, ensayista e incluso como hombre de salidas ingeniosas –esos fuegos de artificio, no siempre inofensivos, practicados por tantos poetas, desde Luis de Góngora a Oscar Wilde– pero no hay que olvidar que Gil-Albert sobresalió en un género poco frecuentado por los escritores españoles: las memorias. Gil-Albert es un gran memorialista.17
P.: ¿Taller inicia un diálogo hispano-mexicano?
R.: Las revistas del exilio español como Romance –qué falta de tacto llamar así a una revista en la tierra del corrido, réplica mexicana del romance– fueron puramente españolas.18 En cambio la revista Taller era hispano-mexicana. Siempre he creído que la lengua es la patria de los escritores. Hay una gran patria hispánica: la de la lengua española.
P.: ¿Qué papel jugaron los exiliados españoles en México?
R.: Ahora hay un grupo de jóvenes españoles, hijos de exilados, que han hecho una crítica más bien dura. Exageran. La presencia y la acción de intelectuales españoles desterrados fueron fecundas y benéficas. Pero debemos matizar un poco todo esto. Los mexicanos conocíamos mejor a los españoles que ellos a nosotros. Una vez en América la mayoría de los escritores españoles se mostraron insensibles e indiferentes a la literatura, el arte y el pasado de nuestros países. Un pasado, además, que era el suyo. Claro, que hubo excepciones, pero ni José Begamín, ni Rafael Alberti, ni Luis Cernuda ni tantos otros escribieron una línea sobre sus pares en América: Jorge Luis Borges, Javier Villaurrutia, Vicente Huidobro, Carlos Pellicer, etc. Tampoco se interesaron por el arte novo hispano y aún menos en el prehispánico. La mayoría de los jóvenes españoles que colaboraron en Taller, mostraron una indiferencia semejante.
P.: Alguna excepción habría.
R.: Pero claro hubo excepciones admirables como Juan Larrea y sus ensayos sobre César Vallejo, aunque yo no comparto sus puntos de vista. Max Aub, siempre generoso y atento. Y el ensayista Enrique Díez-Canedo. Algunos españoles decidieron enraizarse en la tierra mexicana.
P.: Un ejemplo sería el filósofo José Gaos.
R.: Hubo casos ejemplares como el de José Gaos. Creo que la influencia de este filósofo no se ha valorado suficientemente. No es explicable buena parte del pensamiento contemporáneo mexicano sin la presencia de José Gaos. Primero como profesor y después como intérprete de la filosofía alemana. Muchos de los intelectuales desterrados eran discípulos de José Ortega y Gasset y ellos tradujeron a Heidegger, Husserl, Dilthey, etc.
P.: También estuvieron los traductores al español en México de la Filosofía marxista como Adolfo Sánchez Vázquez y Wenceslao Roces.
R.: Sí, es cierto. La influencia de Wenceslao Roces también ha sido capital, como profesor y como traductor. A Sánchez Vázquez, verdadero hispanoamericano, le debemos no sólo traducciones de textos marxistas, sino una reflexión original y valiosa en materia de estética.
P.: ¿A los escritores les fue mejor que a los artistas?
R.: Tal vez. No hubo realmente un choque entre los artistas mexicanos y los artistas españoles pero sí actitudes estéticas inconciliables. Los españoles eran pintores de caballete y su pintura no presentaba, salvo en casos aislados como el de José Renau, elementos políticos. Además era una pintura tradicional. En México, en cambio, el muralismo había sido un movimiento que había influido no sólo en América Latina sino en los Estados Unidos. Muchos de los que después serían los protagonistas del Expresionismo Abstracto Norteamericano, como Jackson Pollock, había sido discípulos de David Alfaro Siqueiros. Otros como Louis Nevelson o Isamo Nogushi discípulos de Diego Rivera. Los pintores españoles exiliados no habían atravesado por la experiencia de la vanguardia como sus grandes predecesores: Pablo Picasso, Juan Gris, Julio González, Joan Miró, Salvador Dalí, etc. Algunos pintores cambiaron en México y para bien como Enrique Climent, en el que la influencia de Rufino Tamayo fue benéfica. Sin embargo, como ya le dije, los artistas españoles del exilio eran más bien tradicionalistas. El más dotado de ellos, Ramón Gaya –también excelente crítico de arte y poeta– es un pintor tradicional. Esto no es un juicio de valor sino una filiación…
P.: ¿Qué opina de las relaciones entre arte y poesía?
R.: Ese tema nos lleva a otro: las relaciones entre arte y poesía hoy. El último gran movimiento artístico y poético en Europa fue el Surrealismo. Pero ya en esos años y más claramente durante la guerra europea y después de ella, hubo un regreso general a las formas tradicionales, a lo que Jean Cocteau llamó alguna vez el Orden –con mayúscula–. En la poesía de nuestra lengua, Pablo Neruda cambia la poética de Residencia en la tierra por una más accesible. Jorge Luis Borges pasa del Ultraísmo a los sonetos y Villaurrutia, del Onirismo a las décimas. Se advierte el mismo cambio ven Rafael Alberti, Vicente Aleixandre y Luís Cernuda. Lo último que conocemos de Federico García Lorca es un manojo de sonetos. Pero entre los jóvenes escritores de América Latina, hacia 1945, hubo un renacimiento de la aventura poética, en el sentido que Guillaume Apollinaire daba al término. Ese movimiento de renovación poética se inicia en América Latina con algunos escritores como Julio Cortázar, José Lezama Lima, Enrique Molina, Nicanor Parra, etc. y, perdón por citarme, por mí mismo. Fue un movimiento de figuras aisladas que comienza a ser conocido hacia 1950. En España no hubo nada parecido hasta 1970 con los Novísimos.19
P.: ¿Qué influencia tuvieron los críticos de arte españoles como Juan de la Encina, Margarita Nelken o José Moreno Villa?
R.: Margarita Nelken escribió crítica de arte para los diarios. Tuvo mucha influencia y siempre estimulante. Abrió muchas ventanas. La influencia de Juan de la Encina fue en la investigación y la academia. El más interesante y vivo fue José Moreno Villa, hombre excepcional por su finura y profundidad. Hay además tres escritores exiliados españoles que escribieron páginas inteligentes, penetrantes y a veces luminosas sobre México: Juan Gil-Albert con sus memorias; Luis Cernuda con sus poemas y sobre todo José Moreno Villa, en cuyos libros abundan imágenes, intuiciones y descripciones a un tiempo vivaces, hondas y graciosas del carácter y el arte mexicano.
Entrevista realizada en la ciudad de México el 21 de agosto de 1986.
1 Octavio Paz: Conferencia sobre André Breton, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, Valencia, Junio, 1996 (Inédita).
2 Octavio Paz: «Elegía a un joven muerto en el frente (Poema)», en Hora de España, Año I, nº. IX, Valencia, septiembre 1937, págs. 39-42.
3 Octavio Paz: «Raíces españolas de los mexicanos», en Nueva Cultura, Año III, nº. 6-788, Valencia, agosto-octubre, 1937, págs. 4-5.
4 Por entonces Octavio Paz había publicado los libros de versos: Luna silvestre (1933), Raíz del hombre (1937) y Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España (Valencia, 1937). Sobre los primeros años del escritor. Vid.: Ambra Polidori: «Octavio Paz, una juventud encendida», en Batlía, nº. 5, Valencia, otoño-invierno, 1986, págs. 132-137.
5 Octavio Paz se refiere al grupo de artistas y escritores jóvenes que firmaron la Ponencia colectiva del Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en Julio de 1937. Una ponencia suscrita por Antonio Aparicio, Ángel Gaos, Ramón Gaya, Juan Gil-Albert, Miguel Hernández, José Herrera Petere, Emilio Prados, Antonio Sánchez Barbudo, Arturo Serrano Plaja, Arturo Souto, Lorenzo Varela y Eduardo Vicente. Vid.: «Ponencia Colectiva», en Hora de España, nº. VIII, Valencia, agosto, 1937, págs. 81-95.
6 Según una nota publicada en la revista Nueva Cultura, año III, nº. 4-5, Valencia, junio-julio 1937, pág. s/n, la delegación mexicana de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios asistente al Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia, estaba integrada por el escritor José Mancisidor y los poetas Octavio Paz y Carlos Pellicer. Completaban la delegación Juan de la Cabada y María Luisa Vera (Sección Literatura); Gabriel Lucio (Sección Pedagogía); el compositor Silvestre Revueltas (Sección Música) y los pintores José Chávez Morado y Fernando Gamboa (Sección Pintura). A ellos se sumarían Elena Garro y Susana Steel. Por esas fechas acudieron a Valencia asimismo el pintor David Alfaro Siqueiros y la periodista Angélica Arenal.
7 Octavio Paz: «Raíces españolas de los mexicanos», en Nueva Cultura, año III, nº. 6-7-8, Valencia, agosto-septiembre-Octubre, 1937, págs. 4-5.
8 Fernando Martín: El pabellón español en la Exposición Universal de París en 1937, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1983.
9 Ramón Gaya: «Carta de un pintor a un cartelista», en Hora de España, nº. I, Valencia, enero, 1937, págs. 54-56; José Renau: «Contestación a Ramón Gaya», en Hora de España, año I, nº. 2, Valencia, febrero, 1937, págs. 57-60 y Ramón Gaya: «Contestación a José Renau», en Hora de España, nº. 3, Valencia, marzo 1937, págs. 59-61.
10 Se refiere a la producción teatral El triunfo de las Germanías de Manuel Altolaguirre y José Bergamín, estrenada durante la guerra en el Teatro Principal de Valencia (1937).
11 Octavio Paz y Luis Cernuda debieron conocerse en Valencia y a través de la revista Hora de España donde ambos publicaron artículos y versos. Vid. Luis Cernuda: «Dos poemas. Lamento y esperanza», en Hora de España, nº. XI, Valencia, noviembre, 1937, págs. 31-34.
12 Manuel Ulacia (Ciudad de México, 1953-Zihuatanejo, 2001). Poeta, ensayista, arquitecto y doctor en letras. Colaborador de los periódicos mexicanos El Zaguán (co-director), Diálogos, Revista de la Universidad de México, Vuelta, Revista Mexicana de la Cultura y el diario Unomásuno. Autor del ensayo: Escritura, cuerpo y deseo en la obras de Luis Cenuda (1986).
13 André Gide: Defensa de la cultura, Ediciones La Torre, Madrid, 1981.
14 La sede de la Alianza de Intelectuales en Defensa de la Cultura estaba ubicada en el Palacio de los Marqueses de Heredia Spínola de Madrid.
15 Sobre el exilio y muerte de León Trotsky en México Vid.: Alain Dugrand: Trotsky. México, 1937-1940, Siglo Veintiuno Editores, México, D. F., 1988.
16 Taller (México, D.F., 1938-41). Revista iniciada por los escritores Efraín Huerta, Octavio Paz, Alberto Quintero y Rafael Solana. A partir del número 5 aparece Octavio Paz como director y Gil-Albert como secretario de la revista y se suman como colaboradores los españoles Ramón Gaya, José Herrera Petere, Antonio Sánchez Barbudo y Lorenzo Varela.
17 Juan Gil-Albert: Memorabilia, Tusquets, Barcelona, 1975.
18 Romance (México, D. F., 1940-41). Revista Popular Hispanoamericana. Director: Juan Rejano. Colaboradores: Lorenzo Varela y Adolfo Sánchez Vázquez.
19 Josep María Castellet: Nueve novísimos. Poetas españoles, Seix Barral, Barcelona (1970). En esta obra se recogían versos de José-María Álvarez, Félix de Azúa, Guillermo Carnero, Pere Gimferrer, Antonio Martínez Carrión, Ana-María Moix, Vicente Molina Foix, Leopoldo María Panero y Manuel Vázquez Montalbán.
LOS ARTISTAS EUROPEOS

Kati Horna, fotógrafa, México, 1994, ca.
(Foto: Estanislao Ortiz)
KATI HORNA, FOTÓGRAFA
Kati Horna Blau nació en Budapest el 19 de mayo de 1912 y falleció en la ciudad de México el 19 de octubre de 2000.
De origen húngaro primero se nacionalizó española al casarse con el pintor José Horna (Jaén, 1912-México, D.F., 1963) y luego se naturalizó mexicana al exiliarse en México.
Considerada por algunos historiadores del arte como la fotógrafa del «surrealismo mexicano», la obra creada por esta artista tiene, sin embargo, más registros que el trabajo surrealista propiamente dicho realizado durante el exilio latinoamericano (1939-2000).
Formada en el taller del fotógrafo húngaro Joseph Pecsi (Budapest, 1899-1956), su trayectoria se rubrica en tres ciudades claves del continente centro-europeo del primer tercio del siglo veinte: Budapest (1912-31), Berlín (1931-33) y París (1933-37).
En Budapest sigue los pasos de los fotógrafos László Moholy-Nagy (1895-1946); Rudolph Balogh (1879-1944); Karoly Escher (1890-1966); Nándor Bárány (1899-1977); Olga Máté (1878-1965); etc. que anuncian la vanguardia fotográfica húngara protagonistas, muchos de ellos, del almanaque de Pároli Rosmar titulado Photographie Hongroise (1939).
En la capital húngara, antes de marchar a Berlin, Katy Blau –que así se llamaba de soltera– se instruye asimismo en las técnicas del fotomontaje que, desde una óptica política y vanguardista, iba a desarrollar fundamentalmente el pintor, escritor, poeta y fotomontador Lajos Kassák (1887-1967), redactor gráfico y literario de las revistas húngaras Munka (Trabajo); Ma (Hoy) Tett (Acción), etc.
En Berlín, donde llegaría en 1931, se inicia como reportera en la agencia Dephost (Deutsche Photodienst), viviendo los años creativos de la República de Weimar y los riesgos de la llegada al poder de Adolph Hitler (1933), por lo que abandonaría Alemania para trasladarse a Francia. En la capital alemana, según algunos estudiosos de la vida y obra de Kati Horna, conocería al dramaturgo Bertolt Brecht y al dibujante alemán Wolf Hamburguer, discípulo de Max Ernst, con quien marcharía años más tarde a España.
Sería, finalmente, en la escena cultural del París de los años treinta donde a través de sus reportajes para la Agence Photo Anglo Continental –donde trabajarían, asimismo Robert Capa, André Kerstesz y Gerda Taro– desarrollaría su primera labor creativa. Testimonio de esa obra son sus reportajes sobre Le Marché des Puces y Les Cafés de París, que marcan el inicio de una nueva estética fotográfica.
Pero sería a través de su experiencia como reportera de la guerra civil española (1937-38) y en particular como fotógrafa de la prensa anarquista, como Kati Horna pasaría a formar parte de la historia gráfica española de ese periodo.
La obra hispana de Kati Horna merece un lugar, por derecho propio, en ese núcleo de testigos extranjeros de la guerra civil española.
La labor de Kati Horna, durante la guerra civil, se desarrolló principalmente por las comarcas y capitales de Madrid, Barcelona, Valencia y el frente de Aragón como reportera gráfica del anarquismo español siendo colaboradora de los periódicos Umbral (Valencia-Barcelona, 1937-38); Libre Studio (Valencia, 1938) y Mujeres Libres (Madrid-Barcelona, 1936-38), etc.
El trabajo de esta fotógrafa húngara, amiga de Robert Capa y esposa del pintor José Horna –de ahí le viene su apellido Horna– se inscribe dentro de la labor de documentalismo que tanto fotógrafos españoles (Alfonso, Centelles, Albero, Foto Mayo, Vidal, etc.) como extranjeros (Brandt, Capa, Namuth, Reisner, Reuter, Seymour, Taro, etc.), desarrollaron entonces en España.
A Kati Horna le corresponde una visión muy subjetiva de la vida cotidiana del pueblo español a través de sus campesinos, mujeres, niños y escenas de los desastres de una contienda civil.
En España ensayó asimismo sus primeros fotomontajes, imágenes fantásticas y collages surrealizantes, con cierto humor negro –propio quizás de su formación húngara de origen– que desarrollaría más tarde, en el exilio mexicano.
En la emigración mexicana Kati Horna coincide con diversos fotógrafos exiliados (los Hermanos Mayo, Walter Reuter, Eva Sulzer, etc.) y sobre todo comparte amistad con el núcleo de surrealistas europeos (Leonora Carrington, Edward James, Alice Rahon, Benjamín Péret, Wolfgang Paalen, Remedios Varo, etc.). Aunque no participó en la Exposición Internacional del Surrealismo (Galería de Arte Mexicano, 1940), promovida por André Breton, Wolfgang Paalen y César Moro, por esos años (1939-45), realiza una obra de fotos, collages y fotomontajes, vinculada en cierto modo con la estética surrealista de la época.
La obra fotográfica hecha por Kati Horna en tierras mexicanas testimonia el trabajo de una reportera, documentalista y creativa fotógrafa que compaginó, en todo momento, la labor periodística (Nosotros, Mujeres, S-nob, Revista de la Universidad de México, Tiempo, etc.) con el trabajo especializado en la arquitectura de la ciudad (Arquitectura México, Arquitectura Ena, Arquitectos de México), así como retratos de los escritores y artistas más notables de ese país (Juan-José Arreola, Leonora Carrington, Elena Garro, Alberto Gironella, Elena Poniatowska, José-Emilio Pacheco, Alfonso Reyes, Dolores del Río, María Félix, etc.).
Pero quizás una de las grandes aportaciones a la fotografía de esta autora sea su narrativa visual vinculada al cine y a la literatura que desarrolló a través de cuentos, fetiches inventados, arquitecturas fantásticas, etc.
Uno de los trabajos más notables que nos dejó fue su colaboración con la revista S-nob (1962-63) que dirigía el escritor mexicano Salvador Elizondo donde desarrolló su temática fantástica de los fetiches. Según la historiadora del arte mexicano Ida Rodríguez Prampolini las series de fotos que hizo para la revista S-nob: «son secuencias de relatos fantásticos donde la realidad externa se convierte en la escenificación de mundos irreales que, a base de ‘estupefacientes imágenes’ relatan visiones que inventa la rica imaginación de esta soñadora».1
Otro perfil de interés de la labor en la ciudad de México fue su colaboración próxima a los arquitectos renovadores de los años sesenta y muy particularmente con Ramírez Vázquez para quien hizo las fotografías para la Pre-Olimpiada de México (1967) y algunas colaboraciones en las revistas especializadas Arquitectura de México (1964-66); Arquitectos de México (1967), etc.
Fruto de esa labor es el legado que dejó sobre la construcción de los edificios del «campus» de la Ciudad Universitaria que hoy conserva la Universidad Nacional Autónoma de México.
Al morir Kati Horna –vecina y amiga en la capital mexicana de Leonora Carrington– tenía 88 años y llevaba varios años retirada de la actividad docente en la que había sido maestra de fotografía, primero en la Universidad Iberoamericana y luego en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de México.
Curiosamente los historiadores de la fotografía mexicana, al abordar el tema de la obra de Kati Horna destacan –según Olivier Debroise– que «las fotografías de Horna poseen en efecto un ‘toque vienés’, una fría distancia no desprovista de un sutil humor macabro poco común en México, que recuerda a Kafka o Musil».2
Pregunta: ¿Qué vinculación tuvo usted con España?
Respuesta: Llegué a España cuando en Europa estaba en pleno ascenso el fascismo, tanto en Alemania como en Italia. No olvide que soy húngara de nacimiento. Yo no militaba en ningún partido político, pero conocí el problema español de cerca. He hice diversos trabajos para la CNT.3 Fui como fotógrafa a España durante la guerra civil. Con mi trabajo tomé la vida cotidiana en el Frente de Aragón. Conozco bien esa región.
P.: ¿En qué fechas hizo ese reportaje?
R.: Fue en junio de 1937.
P.: ¿Y luego qué hizo?
R.: Luego me invitaron a colaborar en la revista anarquista Um bral.4
P.: ¿Qué otras ciudades españolas conoció?
R.: Viví en Valencia. Como le he dicho colaboraba como reportera gráfica de la revista Um bral. En 1937 viajé también a Teruel a cubrir la guerra en esa ciu dad. Y en 1938 me fui a vivir a Barcelona.
P.: ¿Cómo difundió su trabajo como reportera de la guerra civil española?
R.: Nunca vendí mis fotografías a agencias extranjeras.
P.: ¿Qué vinculación tuvo usted con la CNT?
R.: Colaboré desde mi llegada a España con la Confedera ción Nacional de Trabajadores. Es decir con organización sindical de los anarquistas españo les.
P.: ¿Vivió en Barcelona?
R.: Viví en la capital catalana, exactamente en la Calle Buenaventura Durruti, 5, de Barcelona. Allí tenía un enorme archivo de las fotos que tomé de la guerra civil española. Mi salvo con ducto por España fue el carnet de la FAI-CNT5 Mis amigos fueron anarquis tas. Durante la guerra trabajé como fotógrafa para ellos.
P.: ¿Qué trabajo desarrollaba en esa organización?
R.: Yo estaba en la sección de difusión de propaganda en el exte rior.
P.: Pero sus fotos se publicaron en la prensa española de enton ces.
R.: Creo recordar que se publicaron en los periódicos anar quistas Libre Estudio,6 Solidaridad Obrera,7 etc. De alguna de estas revistas conservo algún ejemplar.
P.: Usted hizo además fotomontajes durante la guerra civil española.
R.: Creo que fue en la revista Libre Estudio, donde empecé a hacer fotomontajes.
P.: ¿Qué amigos tenía en Valencia?
R.: Como ya le he dicho conocí al pintor Juan Borrás Casanova, José-María Escrivá, Miguel Marín y otros.
P.: ¿Qué le impresionó más de la guerra?
R.: Los bombardeos. Hice muchas fotos de bombardeos en Valen cia. Y de esqueletos de personas. Y fotomontajes con estos temas. Utilicé alguna imagen de Goya. Creo que un Cristo. Me dije a mí misma: «Desde hoy no será ya el símbo lo del sufrimien to».
P.: ¿Cómo firmaba entonces las fotos?
R.: A menudo ni las firmaba. Y cuando lo hacía ponía sim plemente Kati.
P.: ¿Podría comentarme el fotomontaje La Catedral de Barcelo na (1938)?
R.: La obra la hice en Barcelona a mediados de la guerra civil española. La modelo del fotomontaje era una muchacha de Xàtiva que conocí en Madrid. Se llamaba María. La volví a encon trar en Valencia. Tenía amigos muy influyentes por lo que me invitó a comer, un día, en el Hotel Oltra de Valencia.