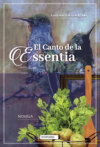Читать книгу: «El canto de la essentia», страница 2
Don Piero hizo su aparición de manera impecable, porque a las mujeres que se saben bellas les agrada doblemente que se lo mencionen.
Mientras yo le explicaba al don los secretos de mi ceviche, a él se le iba agrandando la mirada, suplicando porque lo dejara ayudarme en la preparación. Misán se acomodó en una de las banquetas frente a la encimera que divide nuestra cocina del salón y fue picoteando del mote con chicharrón, maridándolo con una copa de vino de la variedad Malbec. Don Piero hizo una demostración cabal de su destreza con el cuchillo, limpió y fileteó con pericia de cirujano el lomo de corvina mientras no perdía ojo de lo que yo hacía con naranjas, limones, cebolla, tomates, el ramillete de culantro y las respectivas especies. Mientras faenábamos, nos hizo un interrogatorio amable, se interesó por cada una de nuestras vidas, las separadas y la compartida, y dio muestras de ser un buen escuchador, empático y perceptivo. Confieso que tardé en relajarme conforme fui cerciorándome de que Misán se encontraba a gusto, charlona y metida en su gracia natural.
—Hacía tanto que no cocinaba —exhaló nuestro visitante mientras le daba un último meneo al preparado del ceviche antes de ponerlo por media hora en refrigeración—. Son aromas extraños pero evocadores, especialmente el de estas hierbas que no conocía.
Misán me lanzó una mirada cómplice e interrogatoria, no pudiendo imaginar que en Europa no se conociera el cilantro. Hubo muchas de estas miradas entre nosotros. Don Piero nos sorprendió con su colosal curiosidad, preguntó por uso y utilidad de cuanto artefacto de cocina veía, y eso que en nuestra cocina tenemos más bien los utensilios y aparatos comunes a una cocina cualquiera de un hogar cualquiera. Especial seducción le causaron nuestros coladores de diversos tamaños, y alabó su practicidad cuando vio el buen uso que le di a uno colando el zumo de tres tomates de árbol para preparar una salsa fina de ají. Sin refrenarse, exploró todos los rincones de nuestros cajones y armarios, preguntaba sin freno por cada nuevo descubrimiento, y más que nunca nos afirmamos en nuestro presentimiento de que el hombre llevaba demasiado tiempo alejado de la modernidad. Quizás fuera un ermitaño que daba sus primeros pasos por la civilización. Ostentaba una chifladura ingenua cuando desconocía algo, contraria a su otra apariencia de hombre cabal y bien instruido.
La curiosidad aflora en las mujeres antes que en los hombres, por lo que, tras la enésima mirada de confusión de Misán, ella le preguntó sin tapujos.
—¿A qué se dedica, don Piero?, digo, ¿en qué trabaja?
—Ya no trabajo, bella donna, dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Pero entre otras cosas, fui ingeniero. Construía la mayor parte del tiempo.
Nos lanzamos otra mirada para coincidir, que a ambos se nos hacía inverosímil imaginar a un ingeniero desconocer el uso de una simple licuadora.
Sentados a la mesa, don Piero logró desviar nuestra atención hacia las exquisiteces que, según él, probaba por primera vez. La salsa de ají, apenas picante, al gusto de Misán, le pareció extraordinaria y la iba vertiendo a cucharadas sobre el mote blanco. Convirtió la ceremonia de abrir una botella de Coca-Cola en una liturgia festiva; encontró placer en servirla en nuestras mejores copas de vino y, tras la formalidad de un brindis solemne, bebió de la suya un trago largo y parsimonioso.
—No me explico cómo consiguen este cosquilleo tan estimulante. Parecen ser las burbujas que revientan contra mi paladar y sobre la lengua.
—Es una bebida carbonatada. —Creí oportuno ilustrarlo—. Se produce por el dióxido de carbono.
Se sirvió una segunda copa. Lentamente vertió el líquido sobre el cristal, temeroso del estallido de burbujas que pudiesen restarle potencia a lo que él llamaba cosquilleo.
—¿Seguro que no desea probar este vino? —le preguntó Misán, enemiga declarada de todo refresco carbonatado y fiel consumidora de bebidas de frutas naturales y frescas, dentro de las que, con lógica apabullante, incluía a los buenos vinos.
—He bebido vino, aunque no sé si tan bueno como este. Adormece los sentidos y yo quiero tenerlos bien despiertos para saborear estos manjares.
Ya el ceviche produjo un clímax explosivo en su fascinación. Fue desgranando aquella sopa fría en minúsculas partículas que se llevaba a la boca. Una brizna de cebolla primero, luego un dadito de tomate, una lámina del pescado, y lo remataba con una cucharilla del caldo al ras. En ese orden lo fue comiendo, excitándose cada vez más con las arrebatadoras sensaciones que se le abrían en la boca. Así nos lo fue explicando, con palabras y gestos de extrema satisfacción.
Sin más, don Piero empezó a hablarnos sobre su residencia en la ciudad de Amboise, a orillas del río Loira, en la región central de Francia. Poco habló de sus orígenes florentinos, mencionó de paso la Toscana y la región de Lombardía, pero juzgaba su migración hacia la campiña francesa como un paso relevante y necesario en su vida para —alejarse de la fanfarronería italiana y descansar con el refinamiento galo—.
—Aunque no lo crean, este es mi primer viaje de turista. A la vejez me tocó en suerte visitar esta magnífica tierra. De tantas posibilidades en el mundo, llegué a parar justamente aquí. Hay tantas discrepancias con lo que yo conozco, que a momentos pierdo el aliento, deseoso de aprender y conocer.
Misán, que es oriunda de esta ciudad, orgullosamente quiteña y patriótica, sin duda con ascendencia de nobleza inca, no desaprovechó la circunstancia para lanzar una retahíla de recomendaciones turísticas, fervientes consejos de visitas obligatorias, y una compilación de datos de interés que nuestro visitante recibió con suma gratitud y visible mareo.
Yo soy más descastado a la hora de definir un lugar como mi patria. Mis orígenes son menos arraigados. Nací como resultado de la emigración de mis padres en Alemania, doble mestizo, de padre ecuatoriano y madre española, y los trasiegos de la vida me han llevado a residir en los tres países, por lo que me considero trinacional, o tripatrio, con el corazón hecho un mosaico de añoranzas y sentidos múltiples de pertenencia. Pero admito que Ecuador tiene esencias que me enganchan, que lo distinguen de otros lugares. Su controversia en culturas, historia, realidades y geografías, las prebendas que facilita el carácter latino, pero que a su vez pone muros a la hora de un desarrollo sostenible y definitivo, la espiritualidad ancestral, aunque en vías de extinción, hacen de Ecuador un cosmos singular, un huérfano adorable que dan ganas de defender, de mimar y sacar adelante. Y aquí me reencontré con Misán, lo que le añade una guinda onírica al placer de vivir aquí.
De manera espontánea me ofrecí a acompañar a don Piero por el centro histórico de la ciudad. Quedamos para esto en vernos el martes y, con el ocaso del día, a eso de las seis y media de la tarde, despedimos al visitante, que se alojaba en el cercano Hotel Quito e insistió en su deseo de hacer el camino dando un paseo.
Misán y yo nos quedamos tertuliando un largo rato con otra botella de vino que abrimos y bajo el sofoco aún de tan extraña visita del insólito personaje.
—Parece sacado de un cuento medieval —sentencié entre risas.
Misán permaneció reflexiva hasta en algún momento añadir con un suspiro:
—Un loco renacentista. ¡Pero adorable!
CAPÍTULO III SOLANUM TUBEROSUM
Aunque usamos los términos de «verano» e «invierno» en el mismo sentido que los países del hemisferio norte, Quito, por su ubicación sobre la franja ecuatorial mantiene una continuidad primaveral exasperante durante todo el año. Quizás se elevan las temperaturas un par de grados en el llamado verano, soplan vientos más recios y llueve menos, pero no se experimentan variaciones dramáticas entre ambas estaciones. Después de mis recientes doce años en Madrid no puedo desprenderme de la odiosa costumbre de comparar en muchos sentidos a ambas ciudades. Más por pasión que por verdad, aunque al parecer también por méritos de Carlos III que le dio en su día más de un retoque favorable a Madrid, hay un dicho que afirma que «de Madrid al cielo» ¡Pues no, imposible! Estamos mucho más cerca del cielo en Quito, a casi tres mil metros de altitud y esto nos otorga ventaja. La elevación de la ciudad y su ubicación encorsetada entre montañas y valles también influyen en el clima. Nunca sufrimos fríos tan rudos como aquellos que viven más cerca de los polos, y nunca padecemos olas de calor vehementes. Al igual que muchas naciones, nos creemos el ombligo del mundo, pero en nuestro caso esta definición se cumple a rajatabla. Por eso las condiciones climatológicas de nuestra urbe poseen un plus distintivo que se da porque en un mismo día, o en un intervalo de pocas horas, podemos soportar los más diversos fenómenos climatológicos, desde el sol abrigador y fulgente, pasando por cielos vaporosos y tristes, a lluvias torrenciales y tormentas, que luego terminan por purificar el cielo para dejarlo nuevamente en un azul lavanda.
Así nos ocurrió el martes. Cerca del mediodía circulábamos con dificultad rumbo al centro histórico acompañados por un tráfico desordenado y por un buen chaparrón de agua. Al recogerlo en el hotel había tenido mis serias dificultades en reconocerlo porque, fiel a su palabra, don Piero había pasado por las manos de algún hábil peluquero que, obrando el milagro, le había trasquilado las greñas. Ni bien lo vi, me recordó al actor Sean Connery en la película La roca. Su cabello en tupé se había ordenado hacia atrás, resplandecía con reflejos azulados gracias a un champú violáceo que yo mismo usaba, se empataba a la perfección con una barba pulcramente desmochada, y el bigote se había afinado para liberar gran parte de la nariz. Había seguido mis recomendaciones y vestía un pantalón vaquero claro, de pinzas, una camisa guayabera que dejaba al descubierto un manojito de pelo en el pecho y los brazos pecosos y peludos.
—Solo falta que me lleve a comprar uno de esos sombreros tan ligeros que usan aquí —había dicho en tono divertido y mofándose de mi sorpresa.
—Los mal llamados «sombreros de Panamá», que nunca se hicieron allí, sino aquí en nuestro país. «El sombrero de paja toquilla» —le había explicado yo.
—¡Uno de esos! —había confirmado él con su incesante bamboleo de cabeza.
Entramos al aparcamiento subterráneo del centro aún con lluvia, y salimos de él con el sol nuevamente abriéndose camino entre las nubes caprichosas. Cuando en una ciudad la lluvia ha apisonado la contaminación y mojado el asfalto, cuando el sol se abre paso y se refleja en la humedad, es cuando más me gusta, huele a urbe viva. No había plan trazado y nos dedicamos a deambular por el casco antiguo.
En esencia y en arquitectura esta zona de Quito es un testimonio preciso de nuestra herencia colonial, la que inició con los españoles después de vencer a los incas. Con la emancipación, la independencia, mejoró su esplendor y, con permiso de las demás capitales americanas, es la ciudad con el centro colonial mejor conservado de todas ellas, por algo la UNESCO la declaró «Patrimonio Cultural de la Humanidad» en 1978. No difiere en mucho de los paisajes urbanos de otras ciudades clásicas españolas. Las edificaciones son solemnes, de balcones y ventanales sugerentes, de poca altura, las plazas muy señoriales, amplias y prestigiosas, propias a las costumbres de una naciente edad moderna que se alejaba del medioevo.
—Me ha traído a un mundo tan diferente —exclamó don Piero mientras cruzábamos la Plaza de la Independencia, circundada por el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, el Ayuntamiento y la Catedral.
—El norte de la ciudad es extraño con sus torres grandes de viviendas, construcciones lineales y modernas. Aquí, todo es más familiar, más recogido, se parece mucho a Italia. O Francia…
Quito fue fundada por los españoles en 1534 con el nombre de San Francisco de Quito sobre las cenizas de un asentamiento previo que había sido arrasado por un incendio ordenado por el general inca Rumiñahui. Este había sido hermano del gran inca Atahualpa, ambos hijos de Huayna-Cápac, y había regido en esta región. Había preferido incendiar el asentamiento que dejar que los españoles, comandados por Sebastián de Belalcázar, encontrasen riquezas con las que saciar su gula, pero es conocido por la historia que los barbados ibéricos habían terminado imponiéndose. La ciudad había iniciado su existencia de manera ordenada; se habían marcado los límites y la retícula de la futura urbe, y pronto se había abordado la tarea de construir los primeros monumentos, como la iglesia de San Francisco.
Hice un esfuerzo real por estrujarle a mi memoria algunos datos más que sabía y para ilustrar a mi amigo turista. Siguiendo la ortodoxia de las costumbres turísticas, imaginé que don Piero se volcaría con ganas en descubrir la monumentalidad de nuestro centro, sobre todo las iglesias, de las que tenemos unas cuantas y de extraordinaria importancia y bella factura. Le sugerí la clásica peregrinación por la calle de las Siete Cruces, que es como se conoce a la calle García Moreno por albergar en su ruta siete de las iglesias más ensalzadas de la ciudad. Sin embargo, el italiano me frenó con llaneza y una lógica apabullante.
—He visto demasiadas iglesias en mi vida, amico mio. No dudo de la belleza y de los atributos de las quiteñas, pero en el fondo se parecerán a cuantas haya visto antes en Italia o Francia. Dejemos eso para más adelante, lo que me tiene encandilado es esta plaza y toda esta gente.
Hice un veloz ejercicio mental para encontrar argumentos que desmontaran el equívoco de que nuestras iglesias fueran comparables con otras del montón. Pero, por mucho que excitara mis neuronas, mis limitaciones por falta de conocimientos se impusieron. De todas maneras, creí entender que el aparente desinterés de don Piero se debía a que realmente se sentía atraído por la estampa variopinta que dibujaba la Plaza Grande y no forcé ningún comentario más.
Nuestra similitud en gustos quedó manifiesta cuando el hombretón sugirió que nos acomodásemos sobre la escalinata que asciende a la Catedral porque desde aquel punto se abría la mejor perspectiva de la notable plaza. Un corrillo de estudiantes de bellas artes o arquitectura, difícil es distinguirlos, ocupaba el centro del graderío para dibujar bocetos de rincones del lugar.
—Son aprendices —comentó mi compañero—. Pero están practicando el dibujo sin antes haber aprendido a mirar.
A estas alturas de nuestra naciente amistad, saber a don Piero entendido en dibujo no debía sorprenderme y quise ahondar en el tema.
—Yo pinto y, sin ser un gran experto, le aseguro, don Piero, que la mejor manera de perfeccionarse uno en dibujo es dibujando.
Mi amigo alzó la mirada hacia Libertas, la diosa romana de la libertad que corona el Monumento a la Independencia, el elemento central de la plaza, una escultura sobre columna y con una infinidad de simbolismos.
—Dibujan lo que ven desde aquí, pero no estudian el monumento desde todos sus ángulos. Para dibujar una vista hay que haber estudiado también sus ángulos ocultos, las caras que no se verán en el dibujo, pero que están ahí.
Fue una elucidación demasiado metafísica cuya practicidad no lograba comprender. ¿No es el dibujo una representación bidimensional de una realidad tridimensional? Ahora que escribo estas líneas, la respuesta a la pregunta que me hice se me antoja muy cercana a la explicación dada por el italiano.
Nos quedamos unos minutos mirando los avances de los dibujantes. Don Piero gesticulaba y murmuraba aprobaciones o disconformidades, pero en voz baja, sin que le oyeran los aprendices. Cuando se cansó de mirar, nos sentamos; el sol había secado el graderío y abrigaba la plaza con su benevolencia serrana. La muchedumbre era dispar; unos correteaban afanosos en sus labores mientras muchos habían conquistado un sitio en los bancos para hacer lo mismo que nosotros, enfrascarse en tertulias con sus vecinos o dejar vagar la mirada para observar a los demás.
Cuando quedamos satisfechos de curiosear, cruzamos hacia el flanco opuesto de la plaza, donde en las galerías comerciales del Palacio Arzobispal se encuentran unas cuantas tiendas de artesanías. Las recorrimos todas hasta encontrar, no sin dificultad, un sombrero de paja toquilla a la medida de mi amigo, que no era otra que la XXL y que, según admitió la hábil vendedora, no era una talla ni comercial ni frecuente. Don Piero adoptó poses de envanecimiento frente al espejo. Se exhibió como una prima donna con atuendo nuevo, y a mí me quedó claro que mi amigo iba sobrado de ventolera y entusiasmo por sus guapezas. Hasta su caminar se irguió; desapareció la curvatura de la nuca y, tieso como un mástil, enarbolaba con suma petulancia su nuevo sombrero.
Yo le había hablado de la papa, llamada también patata, tubérculo humilde que ya mencioné con anterioridad, originario de Sudamérica, por mucho que le pese a otras naciones que se jactan de usarla como ingrediente local dentro de sus gastronomías. Con Misán nos habíamos quedado desconcertados cuando, al encontrar unas pocas papas en nuestra despensa, don Piero había repetido sus gestos de atolondramiento, confesando su desconocimiento al respecto de sus utilidades y sabores. Con todo un recital de atributos y recetas que yo le enumeré, explicándole la magnificencia de este producto, le había prometido que aquel día degustaríamos una de sus infinitas aplicaciones. Porque, si hay un plato tradicional de nuestra ciudad, inseparable de nuestra idiosincrasia alimenticia, como herencia emblemática de nuestros legados ancestrales, fruto modesto de la Pachamama, nuestra deidad incaica, la Madre Tierra, este es nuestro Locro Quiteño. Siendo una crema de papa aromatizada con cebolla blanca —la de verdeo, la alargada y de perfume sureño—, achiote y leche, que se sirve con queso fresco y aguacate, puede sostener con facilidad cualquier comparación con otras cremas de patatas que existan en el mundo. No es patriotismo; nuestro locro de papa, nuestro guiso de patata, extrae su exquisitez de sus orígenes y elaboraciones humildes, y no conozco a nadie a quien esta soberbia vianda haya dejado indiferente.
Así también le sucedió a don Piero en el restaurante que elegí. Ni bien maridó su primera cucharada de crema con un trozo de queso a medio fundir y otro de aguacate, lo paladeó con su usual finura, estalló en un saleroso bramido de entusiasmo para alarma del dueño del local, que con nervio se acercó a interesarse por los motivos del exabrupto. El hombre quedó doblemente feliz cuando don Piero se deshizo en fatuas alabanzas hacia el plato y pidió otro para repetirse el banquete. Es un efecto que provoca nuestro Locro Quiteño, nuestro guiso de solanum tuberosum.
No hay manera de encontrarle un sentido lógico a lo que vino después del festín que nos dimos. Sin amainar en su jocosa complacencia, satisfecho el hambre y el espíritu, en un momento que yo creía de ocio banal, don Piero di Caterina afinó lo mejor que pudo toda su retórica y me embaucó con maestría, haciéndome conocer sucesos extraordinarios.
Porque en aquel instante, en la comodidad del restaurante, empezó a contarme una historia.
CAPÍTULO IV TRAGOEDIAE - PRIMER EPISODIO
En el pasado… Florencia, 1478
El repiqueteo de la lluvia sobre el rústico techado fundía su compás con unos martillazos que latigueaban la endeble estructura. Se producía un eco sordo, el que devuelve la madera amortiguada por los telares.
—¡Maldición, Sandro! ¡Así no es posible trabajar! Si no podemos frenar al cielo que se nos cae encima, al menos no me perfores los oídos con tu obsesión.
El que habló lo hizo alzando en postura desafiante su cuchillo desde un tablón improvisado a manera de mesa. El otro, el llamado Sandro, erguido sobre un taburete, le replicó con no menos contrariedad, exhibiendo provocativamente su enorme martillo.
—Si no es el cielo entero, el techo de esta barraca sí se nos vendrá encima si no mueves tus nalgas hasta aquí y me ayudas a afirmarlo.
El del cuchillo dobló su irritación, bramando como un toro malherido.
—¡Que te lleven los demonios, Filipepi! Mañana he de dar de comer y tú sigues hincando clavos con fiebres de demencia. Si se nos cae el techo será por el peso inútil del hierro que le hundes. Yo mismo edifiqué este lugar. Es firme y el agua no traspasa.
Ciertamente, se filtraban unos insignificantes charcos de agua por un lateral de la caseta, colándose a ras de suelo por la inundación externa, pero por milagro o el buen hacer del que había hablado, no calaban goteras desde el techo. El obstinado martillador, aún rezongando, bajó de su banqueta, repasó de nuevo con la mirada la estructura de la estancia y, no conforme, siguió mascullando un par de quejas, más por la costumbre de protestar, que por tener realmente dudas sobre las habilidades de construcción de su amigo.
La oscura tarde otoñal mantenía el lugar en penumbra a pesar de los dos anchos ventanales que daban a la calle y otra lumbrera que dejaba pasar la luz desde el fondo. El tal Sandro encendió las velas y los cirios que habían dispuesto en las esquinas de la estancia, y sobre una gran rueda de carromato que colgaba desde el centro del salón a media altura. La rusticidad con la que habían ensamblado una buena cantidad de bastidores con tela, algunos en crudo y otros con bocetos y pinturas iniciadas, le conferían una gracia bohemia y hospitalaria a la taberna. Con un notable gusto, había sido mérito del apodado «Filipepi» crear este mosaico de paneles con obras descartadas, pero no por ello carentes de hermosura y arte.
El lugar era generoso en espacio. Tres mesas rectangulares y dos ovales ofrecían sitio a veinte comensales, con bancos y sillas pulidas con cebo y adornos pirograbados a hierro sobre la madera. Hacia el fondo un segundo espacio, separado del primero por pesados cortinajes, era el lugar destinado a la cocina. Desde aquí caldeaban tres fogones a toda la taberna gracias a un insólito sistema de tuberías que, como una telaraña, conducían el calor hacía todos los recovecos del recinto. Sobre unas repisas firmes y bien dispuestas se amontonaba en un extremo de esta habitación toda suerte de menaje y utilería de cocina, mientras sobre otras, en el lado opuesto, se apilaban cestas cargadas de hortalizas, frutas, harinas y hierbajos. Había un horno de piedra angular en una esquina, una genialidad práctica de doble apertura y con espacio para hornear un puerco mediano en su interior. En aquel momento, el horno apagado servía para almacenar unas cuantas gallinas desplumadas, pezuñas de vaca, entrañas en salazón y quesos variados, protegido todo bien del tropel de moscas y moscardones que revoloteaban por la habitación.
—Todavía me pregunto por qué me dejé embaucar por ti, Leonardo. Nosotros no somos para estos ambientes. Trabajo no me falta y tiempo sí.
Haciendo de ayudante, Filipepi echó mano a disponer con cuidado unas rodajas de zanahoria perfectamente iguales en un cuenco de madera de castaño. Las bañaba un líquido que, como el tal Leonardo le había explicado, se componía de vino rancio entibiado, cardamomo, jengibre, diferentes tipos de pimienta y especies.
Afilando su escalpelo, el cocinero no elevó la mirada; la mantuvo fija en los trabajos de precisión que exigía su vanidad, pero le habló a su amigo en un tono conciliador.
—Sandro, mi viejo tontorrón. Estamos aquí por la propia independencia que nos merecemos y porque nuestro arte nos pertenece a nosotros únicamente y a nadie más.
—¿Osas llamar arte a regentar una taberna y a dar de comer a bárbaros e incultos? Porque ¡aunque se vistan de seda, ignorantes quedan!
Leonardo no se distrajo de su ánimo entusiasmado. Poseía un carácter tan incendiario como el de su amigo, pero en ánimo de paz podía ser también de extrema dulzura y mansedumbre.
—¿No es cocinar la noble tarea que antecede al más grato de los placeres, al más delicado, al más importante, que es comer? ¿No desaprovecharía mis talentos y aspiraciones si me limitase únicamente a mis pinceles?
Sandro, de nombre completo Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, aunque apodado y labrándose reconocimiento como Sandro Botticelli, era de talle alto y esmirriado, de rostro aquilino y párpados como toldos que le daban melancolía a su semblante. Iniciando aquella aventura de convertirse en tabernero contaba con treinta y tres años cumplidos. Gozaba de una fama no escasa por su reciente admisión bajo el mecenazgo de los Médici, con Lorenzo el Magnífico al mando del clan familiar y gobernando en Florencia. Tenía encargos de obras por realizar; no había tregua de ocio bajo el auspicio de la casa Médici, y si había accedido a la sociedad con su amigo Leonardo da Vinci, se debía al raudal de argumentos que este sabía desplegar a la hora de llevarse a alguien al huerto con su brioso carácter.
—Tengo mis dudas acerca de lo que tú llamas comer, da Vinci. ¿Comer unas zanahorias que más parecen monedas acuñadas?
Botticelli consiguió con esta inocente afrenta que, ahora sí, el otro soltara de súbito su herramienta, mirase al transgresor con crispada indignación y, en tono amenazante, se dirigiera a él con poca paciencia:
—¡Escupe tres veces, bestia rudimentaria!
Dicho y cumplido, le puso en la boca al incrédulo una rodaja de zanahoria cruda, como en la liturgia de la eucaristía, y le ordenó masticarla lentamente antes de tragarla con un poco de agua.
—Ahora enjuágate la boca hasta que no queden restos —fue la siguiente indicación, y Sandro Botticelli la cumplió con sumisión. De nuevo, el cocinero le dio a comulgar otra rodaja, pero que tomó de una jofaina cubierta por un trapo húmedo.
—Estas las preparé la semana pasada, amigo torpe. Saboréala y luego revélame las diferencias.
Con obediencia de aprendiz, Botticelli se avino a masticar esta nueva zanahoria con exasperante pachorra, salivó en abundancia y sus ojos adquirieron el brillo de la sorpresa.
—Creo que no hará falta decir mucho más, Filipepi. Una zanahoria es en esencia solo eso, una zanahoria. Ambas que te di te alimentan, pero ¿acaso son comparables las emociones que surgen de tu paladar comiendo una y otra? ¿Comer por comer, o comer para sentir sensaciones que te hagan feliz? Es por ahí por donde vamos, amigo.
Una vez más quedó evidente, que el pintor Sandro Botticelli, a quién únicamente su amigo Leonardo da Vinci osaba llamar Filipepi a secas, amaba a este más allá de la simple camaradería, con devoción y generosidad. El cocinero, de temperamento voraz, era siete años menor que su socio. Aún no trascendía su arte en la misma dimensión que el de Botticelli, aunque como pintor y dibujante había ya dejado alguna huella temprana. Ambos amigos habían aprendido con Andrea del Verrocchio, ambos superados al maestro, y ostentaban ahora tal categoría ellos mismos. Tan magnífica era la veneración de Botticelli por su amigo, que siempre se sometía a los juicios disparatados de este con madura subordinación. A pesar de aventajarlo en edad, siempre juzgó a Leonardo como a un igual en hombría, y un ser superior en todo lo relacionado con el arte. Con suma conciencia de que en talento y técnica da Vinci llegaría a eclipsar a los más grandes maestros contemporáneos, en lo referente a la pintura se permitía exhortarlo en tono de hermano mayor. Disparaba reprimendas con buena intención por la inestabilidad y falta de responsabilidad con las que, a su juicio, Leonardo dilapidaba su tiempo. Y es que da Vinci recién empezaba a independizarse del taller de Verrocchio, aceptaba por su cuenta encargos menores que le pesaban como una losa, y con los que no cumplía ni en tiempos ni en los gustos de los clientes. Díscolo hacia las obligaciones, se distraía sin ningún remordimiento de los contratos pactados. Las pasiones encarnizaban sus actos; aleteaban sin orden alguno hacia los más diversos intereses. Lo mismo le obsesionaba lo mecánico un día, los conocimientos sobre la naturaleza al otro, estudiaba la anatomía de los seres vivos, como se enfrascaba en quiméricos cálculos aritméticos para hallar la explicación a algún fenómeno inexplicable y que, después, no concluía. En casi todo, Leonardo se desencantaba de sus proyectos del momento y le metía sangre y alma a uno diferente. Con sano celo, Botticelli lo arengaba hacia la formalidad con palabras rendidas o, a veces, enojosas. Le pedía que se alejara un tanto de su volatilidad en pasiones y se centrara en los cometidos del arte. Y tan solo a Botticelli, Leonardo le dispensaba alguna sumisión. No le hacía excesivo caso, pero tampoco lo contradecía con demasiado empeño cuando el amigo mayor soltaba sus peroratas bien intencionadas. Tal era el amor entre los amigos que, sin ellos admitirlo, llevaba una inmensa carga de respeto mutuo y patente admiración.
Botticelli ya disfrutaba de una merecida solvencia económica. Proyectaba en aquellos días una nueva tabla de dimensiones colosales para la casa Médici y que debía ser un tributo a Venus y a sus Gracias. Cuando Leonardo da Vinci lo sorprendió con la idea de alquilar aquella ruinosa covacha, cerca del Ponte Vecchio, y convertirla en una nueva taberna para «cocinar de verdad», había reaccionado primero con condescendencia, luego con asombro y, finalmente, con auténtico pavor, porque sabía que tenía el sí flojo, y que Leonardo terminaría por engatusarle. Así fue cómo, en ausencia de conciencia, terminó financiando el cometido, aprovisionando el lugar de menaje, y pagando las obras caprichosas de Leonardo, como el horno y la retícula de ductos calefactores que él mismo había diseñado. Los argumentos de da Vinci no habían sido del todo convincentes, no había habido ilusorias promesas de enriquecimiento o de grandes retribuciones a la inversión. Se conformaron con acordar unos roles bien definidos: Leonardo cocinaría, y Botticelli atraería a los clientes con su buen renombre y fama de ilustre.