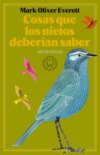Читать книгу: «Cosas que los nietos deberían saber», страница 2
1
El verano del amor
Conducía por la negrísima noche de Virginia sobre la cinta de asfalto perfectamente plana que en otra época había ocupado la vía del tren. Cuando llegué al puente elevado que cruza la cañada, me puse a pensar en los detalles de la noche en la que acabaría despeñándome por él. Estaba convencido de que no viviría hasta cumplir los dieciocho, y por eso no me había molestado nunca en hacer planes de futuro. Los dieciocho habían llegado y pasado hacía un año, y yo seguía respirando. Y las cosas iban a peor.
Verano de 1982. Ese calor repugnante, húmedo, pegajoso con el que la espalda de la camisa se empapa con solo salir a dar una vuelta con el coche. Al novio de mi hermana Liz se le cruzaron los cables una noche en la cocina de casa y me atacó con un cuchillo de carnicero. Poco después, Liz intentó suicidarse, la primera de una larga lista de tentativas. Se tragó un puñado de pastillas. El corazón se le paró justo cuando llegábamos al hospital, pero consiguieron reanimarla.
Poco después de todo aquello, Liz y mi madre salieron de viaje para ir a ver a unos parientes y yo encontré el cadáver de mi padre, tendido de lado sobre su cama, vestido como siempre con camisa y corbata y con los pies rozando el suelo, como si simplemente se hubiese sentado para morir, a sus cincuenta y un años. Intenté aprender cómo se practica la reanimación cardiorespiratoria con la operadora del servicio de emergencias mientras cargaba con el cuerpo ya rígido de mi padre por el dormitorio. Se me hacía raro tocarle. Que yo recordase, era la primera vez que teníamos contacto físico, si exceptuamos alguna que otra quemadura de cigarrillo que me había llevado al intentar escurrirme por su lado en el estrecho pasillo.
Pensaba que saltar del puente con el coche sería la mejor manera de afrontar la desoladora y agobiante sensación de ser yo. Melodramática manera de quitarse de en medio, ¿no? Es que era un crío. Más adelante, lo habitual era que me imaginase usando una pistola, que no es tan espectacular como tirarte en coche por un puente de tu pueblo. Se puede hacer un seguimiento de mi desarrollo a partir de estos datos. Más recientemente he pensado a menudo en las pastillas. El melodrama es para los chavales. Ahora soy un hombre maduro.
Hacia finales del verano (que yo había empezado a llamar ya «el verano del amor») me fui de casa por primera vez con mi Chevy Nova dorado del 71. El coche, al que yo había bautizado «Oro Viejo», y cuyo suelo oxidado había sido substituido por una señal de STOP, se lo había comprado por cien pavos a la rubia buenorra de mi prima Jennifer, que años más tarde moriría a bordo del avión que se estrelló contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Era azafata. Aquella mañana había escrito desde el aeropuerto de Dulles una postal en la que podía leerse en grandes letras LA VIDA ES GENIAL.
Mi padre trabajaba en el Pentágono en la época en la que yo nací. Si fuese de los que creen en las maldiciones me preguntaría si el avión chocó contra el ala del edificio en la que estaba la oficina de mi padre. Pero no creo en las maldiciones. La vida tiene sus altibajos. A lo largo de mi vida ha habido situaciones extremas, pero si tenemos en cuenta que no he tenido nunca un plan y casi nunca la autoestima necesaria para salir adelante, las cosas podrían haber salido mucho peor. Me limito a ir por ahí y ver qué pasa en cada momento.
No sé qué sucede cuando morimos, y no cuento con descubrirlo antes de palmarla. Seguramente no pasa nada, pero nunca se sabe. De momento sigo vivo, y he acabado por entender que algunos de los peores momentos de mi vida han desembocado en algunos de los mejores, así que no soy de los que devora con avidez el melodrama ajeno. Cada día es cada día, y punto.
Se me hizo raro dejar a mamá y a Liz en casa, pero había llegado el momento de salir de allí. Hacía tiempo que me había convertido en el hombre de la casa, visto que nadie más dictaba las leyes, y la muerte de mi padre apuntaló definitivamente mi posición. Pero sabía que si no salía pronto de allí quizá no llegase a escapar nunca.
Por muy raras que se pusiesen las cosas, siempre fui capaz de aislarme en mi cuarto del sótano (paredes pintadas de negro) leyendo El hombre invisible de Ralph Ellison y escuchando a todo trapo con los auriculares puestos Live at Leeds de The Who, Plastic Ono Band de John Lennon, o lo que fuera que me flipase ese año. Incluso en aquella fase tan terrible del Verano del Amor era capaz de escapar a todo al volante de Oro Viejo, contemplando la puesta de sol mientras escuchaba a Sly Stone cantar «Hot Fun in the Summertime» a través del radiocassette cutre que llevaba pegado con cinta adhesiva al salpicadero.
Llegué hasta Richmond y me matriculé en la uni. No me interesaba estudiar, pero parecía algo que todo el mundo hacía y yo no tenía otros planes. Mis notas en el instituto habían sido pésimas como consecuencia de mi absoluta falta de interés, de modo que en la uni me aceptaron solo a tiempo parcial. Me sentía completamente solo y miserable.
Una noche pasaba por al lado de uno de los edificios del campus y oí unos pianos. Entré y descubrí que se trataba del departamento de música de la universidad. A mí no me interesaba estudiar música en aquel plan, pero me moría por tocar algo, lo que fuera, así que empecé a colarme de día y de noche en las salas de prácticas de piano, siempre preocupado por que me pillaran, ya que no tenía permiso para estar allí dentro. Eran los únicos ratos en los que me sentía bien, aporreando las teclas e inventándome cancioncillas sobre la marcha. A veces imaginaba a una pila de gente que escuchaba lo que estaba tocando y le gustaba. Hubo otra noche en la que estuve tocando con tanto abandono que rompí una de las cuerdas graves de un piano, que restalló como un tiro. Salí corriendo del edificio para no meterme en un lío.
Cada vez me hundía más en la desesperación. No me interesaba ninguna de mis clases. La única vía de escape era la música. Empecé a sentir algo que casi podría describirse como ansia de escribir y grabar música. Caminaba atontado por las calles de Richmond mientras soñaba con recuperar el piano de mi madre y hacerme con una grabadora y un micrófono.
Mira que han pasado años, pero hay noches todavía en las que me siento a pensar en la época en la que era joven de verdad y lo bien que me sentía cuando todo iba bien aún y todos estábamos en casa: mi padre leyendo el periódico, Liz dale que dale con Neil Young en su habitación, mi madre riéndose con su risita bobona de algo que tampoco es que tuviese tanta gracia... Cuando pienso en lo que sentía al vivir en medio de todo aquello, me acomete un anhelo irrefrenable y estaría dispuesto a dar cualquier cosa por poder volver a pasar una noche en esa época.
La vida está llena de hermosuras impredecibles y sorpresas extrañas. A veces, la belleza me supera y no sé cómo afrontarla. ¿Conoces la sensación? ¿Cuando algo es demasiado hermoso? ¿Cuando alguien dice algo o escribe algo o toca algo que te conmueve hasta las lágrimas, o que llega incluso a cambiarte? Está bien cuando un no creyente tiene que cuestionar sus propias dudas. Quizá fuera eso lo que me condujo de entrada a la música. Parecía magia. Bastaba con añadir música y ya era capaz de trascender la lamentable situación de mi entorno, y convertirla incluso en algo positivo.
Puede que no me guste tanto la gente como al resto del mundo. Parece que la raza humana está enamorada de sí misma. ¿Qué clase de ego hace falta para llegar a creer que has sido creado a imagen y semejanza de Dios? A ver, sacarse de la manga eso de que Dios tiene que ser como nosotros... por favor. Stanley Kubrick lo expresó muy bien: el descubrimiento de vida inteligente fuera de la Tierra sería catastrófico para el hombre por el simple motivo de que ya no seríamos capaces de considerarnos el centro del universo. Supongo que me estoy convirtiendo poco a poco en uno de esos viejos cascarrabias que creen que los animales son mejores que las personas. También es verdad que de vez en cuando hay gente que me sorprende positivamente y acabo incluso enamorándome de ella, así que... Es lo que hay.
Ya que estamos, ¿qué clase de ego hace falta tener para escribir un libro sobre tu vida y pensar que le puede interesar a alguien? ¡Uno enorme! Pero no tan grande como para pensar que fui creado a imagen y semejanza de Dios. A no ser que Dios sea un ectomorfo peludo y de hombros caídos (y no quiera Dios que me olvide de usar la omnipotente «D» mayúscula). Sé también que no soy el tío más famoso del mundo. La gente no lanza rumores sobre hámsters atascados en mi recto, ni nada por el estilo. Hay quienes están convencidos de que he saboteado voluntariamente mi carrera con algunas de mis decisiones «profesionales», pero no es así. Nunca he querido ser famoso por el simple gusto de ser famoso. Me propuse hacer algo bueno en este mundo, lo mejor que pudiese, y ése es el único objetivo. Vamos, que hago solo lo que quiero hacer y dedico una cantidad de tiempo enorme a decir que no a las estupideces que me piden que haga y que sé que no me convienen. No soy un tío famoso de verdad, y esos son los que suelen escribir libros sobre sus vidas, pero aun así he pasado por unas cuantas situaciones y he decidido que ha llegado el momento de ponerlas por escrito. Ésta no es la historia de alguien famoso. Es solamente la vida de un tío (uno que además se ve de vez en cuando metido en situaciones similares a las de la vida de un tío famoso). Ponerse a hacer esto tiene una carga inherente de EGO, de QUÉ IMPORTANTE SOY, que me hace sentir incómodo. Pero no me habría puesto a ello si no creyese que la mía es una historia bastante peculiar. No soy tan importante.
Gracias a la educación que recibí, ridícula, trágica a veces y siempre inestable, me fue concedido un don, el de una inseguridad abrumadora. Una de las cosas que se le nota enseguida a la gente con problemas mentales es el ensimismamiento continuo. Creo que se debe a que tienen que esforzarse por ser quienes son y les cuesta muchísimo ir más allá. Yo no soy la excepción. Pero afortunadamente he encontrado la manera de hacer frente a mí mismo y a mi familia tratándolo todo y a todos como un proyecto artístico en constante renovación para disfrute de todos vosotros. ¡Disfrutad! ¡De nada!
Por otra parte, y teniendo en cuenta la historia de mi familia, es muy posible que el ecuador de mi vida haya quedado atrás hace ya algún tiempo. Por eso creo que quizá sea mejor escribir todo esto ahora, por si resulta que no escapo a la norma. No quiero ir posponiéndolo mucho más tiempo.
Por lo visto hay varias maneras de enfocar este asunto. Podría escribir en plan «poético». Algo así:
De pie frente al porche, fui consciente del penetrante olor de la hierba recién cortada. Podía también oír el quedo zumbido de los cortacéspedes por todo el vecindario. El aire acondicionado descargaba sobre mí, y yo, entretanto, esperaba. Mary bajó al fin. Nunca llegué a entrar en la casa. Rompió conmigo allí mismo. Regresé a casa acompañado por el canto de las cigarras, ajenas a mi dolor.
O podría incluso darle otra vuelta de tuerca y hacerlo verdaderamente florido. Tal que así:
A lo lejos se entreoye el tenue zumbar de las segadoras. Mozos bronceados y de pechos lampiños sudando al sol, entregados a una última y genuina actividad física antes de cargar con sus petates rumbo a Yale o a Brown. Puedo oír los pasos de Mary al bajar las escaleras, titubeante. Tengo un grillo (no, un saltamontes) junto al zapato. No sé qué es lo que Mary siente por mí, pero este chiquitín sí ve lo que realmente soy. Conectamos por un instante, y luego se aleja de un brinco. Ahora estoy solo. Aparece Mary. Va a romper conmigo, puedo verlo en su rostro. Está a punto de tomar el amor desatado y absolutamente incondicional que le he ofrecido para estrellarlo contra el suelo, donde se desintegra en miles de añicos inservibles. Me hago a la idea. Me hago a la idea. (Fin del capítulo.)
O bien podría ser sincero contigo. Algo así como:
Un día de julio fui a casa de Mary a pasar con ella un rato. Me abrió la puerta, pero no llegué a entrar nunca. Rompió conmigo en el porche de la entrada.
No quiero malgastar tu tiempo con ñoñerías ni chorradas, así que por respeto a ti, dilecto lector, me ceñiré al estilo más directo.
Nunca me interesó llevar un diario. Bastante tenía con intentar vivir la vida, de modo que nunca escribí uno. Tampoco me sentía con ánimos de revivir buena parte de mi vida. Pero eso es precisamente lo que me hizo ilusión cuando mi amigo Anthony me rogó por milésima vez que escribiese un libro sobre mi vida. Llevo dentro un mecanismo extraño que se activa cuando creo que algo queda fuera de mi alcance: sé entonces que tengo que llegar hasta ello. Aunque suponga volver a procesar todo lo que mi selectiva memoria es capaz de recuperar.
En primaria fui un niño esmirriado y de pelo largo al que a menudo confundían con una chica y que siempre, siempre era el último o el penúltimo en salir escogido en los equipos de deporte escolar. Ahora soy un hombre adulto que pasa la segunda mitad de su primera crisis de la mediana edad oculto tras guardias de seguridad que intentan protegerle durante sus conciertos del acosador desquiciado de turno.
¿Cómo he llegado hasta aquí?
2
Qué tiempos aquellos |
Calla o muere
Soy hijo de un humilde mecánico. De alguien dedicado a la mecánica, vaya. A la mecánica cuántica. A mi padre, Hugh Everett III, autor de la teoría de los universos paralelos, lo conocí siempre como un hombre callado durante los dieciocho años o así que convivimos en la misma casa. Por lo visto, vivía deprimido por una infancia infeliz y por haber sido siempre despreciado como un chalado, y porque solo muy tarde (demasiado tarde) se había reconocido su genio. He aprendido mucho sobre él tras su muerte, a través de libros y revistas, mucho más de lo que podría haber aprendido nunca del centenar de frases que me dirigió durante aquellos dieciocho años.
El padre de mi padre era el coronel Hugh Everett Jr., del ejército estadounidense. Un tipo imponente, alto, calvo como una bola de billar y con una barbita de chivo minuciosamente recortada sobre el mentón. Como abuelo, fue un vejete encantador que me llevaba a ver pasar los trenes por Berryville (Virginia), la ciudad en la que vivía. De vez en cuando nos encerraba a mi hermana y a mí en el centenario armario de los abrigos, apagaba las luces y anunciaba que un fantasma llamado «el gran Gazunk» estaba a punto de aparecérsenos. Habrá quien diga que aquello era un maltrato terrorífico, pero yo lo recuerdo como algo divertido. Pero en los años cuarenta, mi abuelo obligó a mi padre a ir a una academia militar, algo que mi padre aborreció. El coronel se empeñó además en llamar siempre «Pudge»* a mi padre, que tenía propensión a la corpulencia. Tanto de niño como a lo largo de su vida adulta, mi padre fue siempre «Pudge» para su padre. Es algo que presencié muchas veces. Magnífica manera de generar autoestima. Como llamar a una hija coja «muñoncito». Bueno, quizá no tan bestia, pero aun así... bastante bestia.
La madre de mi padre era Katharine Kennedy, poetisa con un historial de problemas mentales. Cuando mi padre tenía solo ocho años el coronel Hugh y Katharine se divorciaron, algo que en los años treinta no era nada común. Mi padre nunca tuvo una buena relación con su madre, y nunca sintió mucha simpatía por ella.
No me extraña que Pudge no hablase mucho. Era hijo único, muchísimo más inteligente que los macacos que tenía alrededor: a sus trece años mantenía correspondencia con Albert Einstein y elaboraba conceptos inauditos sobre el hecho de que todo lo que puede suceder en este mundo está sucediendo en algún lugar. Mientras, su madre loca era alguien ajeno a su vida y su padre militar le llamaba gordo. Creció detestando la autoridad.
Katharine estuvo recluida en un sanatorio durante algún tiempo y murió poco después de nacer yo. En la buhardilla encontré un libro con sus poemas, titulado Música de la mañana. Copio parte de un poema titulado «Ésta fue la visión», publicado en 1937, cuando mi padre tenía siete años:
De pronto hubo música:
escuché; oí
algo borroso bajo la cadencia,
algo desesperado y lejano y fiero y dulce que llamaba...
algo cercano al núcleo de la Vida:
Vi vida en un mosaico, en dibujos como rosas
lanzadas nota a nota hacia una Cara...
bajo los acordes,
tendida hacia mí entre las notas
había algo que latía, relativo a alas y espacios,
algo ligero y generalizador
y de patrón seguro.
El coronel Hugh consideraba que la mejor manera de criar a un muchacho era echarle al agua y dejar que nadase o se ahogase. Literalmente, en el caso de mi padre: lo tiró al lago para obligarle a aprender a nadar. Por los motivos que fueran, mis padres decidieron que la teoría pedagógica de «o nadas o te ahogas» también sería buena para sus hijos. Ni a mi hermana ni a mí nos dictaron reglas. De nosotros se esperaba que aprendiésemos a hacer las cosas por las malas: haciéndolas. Evidentemente, todos sabemos ahora que ésa es una idea de locos, una muy mala idea. Los niños necesitan que les pongan algún límite. Un exceso de reglas no es bueno, pero la ausencia total de reglas también tiene tela. Si a los niños no les dejan ser niños, se convierten en pequeños adultos durante su infancia... y en adultos aniñados de mayores. Ha de ser al revés.
Mi padre conoció en Princeton a mi madre, Nancy Gore, una morena guapa y esbelta de ojos castaños; él estudiaba allí, ella era secretaria. Ella había nacido en Amherst (Massachussetts), y era la más joven de tres hermanos. Su padre, Harold Gore, era entrenador universitario de baloncesto y organizaba un campamento de verano en Vermont llamado Camp Najerog, que era el nombre de mi abuela Jan Gore deletreado al revés, más o menos. Creo que está en el Hall of Fame universitario, o en una lista de esas.
Mi padre y mi madre se casaron y se trasladaron a Alexandria (Virginia). Mi hermana, Liz, nació en 1957. A mi padre lo de los niños no le iba nada, pero que nada, así que todo lo que tuviese que ver con la prole recayó sobre mi madre. Pocos años después intentó tener otro niño pero lo perdió. Así de cerca estuve de tener un hermano gemelo muerto, como Elvis. Aunque yo nunca le puse nombre ni pasé noches en vela hablando con él.
Para cuando aparecí yo, en 1963, mi hermana, que era una rubia monísima a la que se le perdonaba cualquier cosa, tenía ya seis años y muy posiblemente estuviese ya muy tocada de tanto hundirse y nadar, pero sobre todo de tanto hundirse. Todos los líos en los que yo me pude meter más adelante no llamaban demasiado la atención después de todas las barbaridades que ella hizo. De ella lo aprendí todo.
El primer recuerdo que tengo es caerme por las escaleras en nuestra casa de Alexandria y ver que mi padre levantaba la vista del diario. Se parecía a Orson Welles. La misma perilla, la frente despejada, la cabeza y el cuerpo redondeados. Fumaba tres paquetes de Kent al día, siempre con una pequeña boquilla que sostenía entre unos dedos de uñas excepcionalmente largas.
Cuando cumplí dos años nos trasladamos a una urbanización nueva construida en una antigua explotación agrícola de la Guerra Civil en McLean (Virginia), en lo que pronto sería un creciente suburbio a las afueras de Washington DC. Mi padre trabajaba entonces en el Pentágono y era uno de los «geniecillos» (así los llamaban) de Robert McNamara. Después de que su posible genialidad hubiera quedado descartada tras una desastrosa cumbre organizada en Copenhague, necesitaba un trabajo de verdad y la guerra de Vietnam pagaba bien. En el sótano teníamos un teletipo que constantemente imprimía comunicados del Pentágono. El sótano estaba también atestado de cajas de comida liofilizada y de armas. No estoy seguro de qué es lo que esperaba mi padre, pero el saber que tenía contactos muy directos y que había optado por prepararse para el Apocalipsis no me hacía sentir precisamente seguro.
Estábamos a mediados de la década de los sesenta, y la gente empezaba a tener ideas bastante peregrinas. Mi padre desde siempre se había pirrado por las ideas y los aparatos nuevos, y por eso éramos siempre los primeros en tener las últimas novedades, como el microondas o el reproductor de vídeo. Por desgracia, los primeros aparatos eran siempre los peores. Nadie sabía todavía cómo hacerlos bien. Aún sospecho que aquel mamotreto que llamábamos microondas irradiaba mierda cancerígena por toda la casa.
Nuestra casa estaba todavía a medio construir cuando nos mudamos. La urbanización consistía en unas cuantas casas de muestra, y el prototipo de nuestra casa tenía un sótano, una planta baja y un piso superior. En la parte trasera de la planta baja había una sala que los propietarios podían convertir en una pequeña sala de baile|fiestas o en una minúscula piscinita. Era una de esas ideas de bombero de los sesenta, y todos los vecinos con dos dedos de frente optaron por la sala en sus casas, pero mi padre prefirió la piscina, cómo no, que era diminuta y ridícula y que con el tiempo causó muchos problemas. Podríamos haber aprovechado el espacio para algo más práctico, pero la mía no era una familia práctica. Éramos los raros del vecindario, eso seguro. No había padres como el mío. El resto de los padres jugaban a fútbol con sus hijos, dirigían equipos infantiles de béisbol, organizaban barbacoas, etc. El mío vivía sentado.
Vivíamos a escasos kilómetros de la CIA, y nuestros vecinos eran una curiosa mezcla de espías de la CIA, diplomáticos extranjeros y funcionarios del gobierno. Luego estaba la gente de Virginia, los garrulos que habían crecido allí y la comunidad negra que llevaba establecida más de un siglo en la zona. Una de las casas nuevas de nuestro vecindario había sido construida frente al cementerio de su iglesia, que estaba plagada de viejas lápidas con nombres como GEORGE WASHINGTON y ABRAHAM LINCOLN cincelados sobre ellas.
Durante los años que vivimos juntos, mi padre fue siempre una presencia constante en la mesa del comedor: garabateando anotaciones físicas aparentemente desquiciadas sobre cuadernos amarillos, leyendo el periódico, bebiendo gin-tonics y fumando Kent. Luego se trasladaba al salón y veía las noticias y se quedaba amodorrado en el sillón, siempre en la misma postura, boca abajo con una pierna colgando sobre el respaldo del sofá, con lo que los chavales del vecindario que espiaban por la ventana luego podían meterse conmigo porque mi padre «se tiraba» el sofá. Roncaba mucho. Mi madre y Liz se turnaban en darle codazos y en darle la vuelta para que dejase de roncar. Pero no había manera; lo único que podíamos hacer era subir el volumen de la tele hasta que era posible oír a Walter Cronkite a una manzana de distancia.
Mi padre era tan poco comunicativo que yo pensaba en él como parte del mobiliario, algo que estaba ahí, sin más. En las escasas ocasiones en las que se animaba resultaba fascinante para mi hermana y para mí. Era algo muy poco frecuente y totalmente inesperado. Teníamos un viejo gato siamés llamado Tut que estuvo enfermo durante años (por culpa del microondas, seguro) y que se pasaba el día maullando de manera espantosa. Mi padre no parecía darse cuenta de ello, como tampoco era capaz de darse cuenta de nada. Pasaron unos cuantos años, y llegó un día en el que el gato maullaba como de costumbre cuando mi padre levantó la vista del diario y muy sereno dijo: «Cállate».
Liz y yo nos miramos. El gato siguió maullando quejicoso desde la habitación contigua, y mi padre subió un poco el tono de voz.
—Que... te... CALLES.
Estábamos fascinados. ¡Había hablado! ¡Había algo que le afectaba! El gato siguió a lo suyo. De repente, a mi padre se le enrojeció la cara y una mirada demente cruzó por sus ojos. Tiró el periódico sobre la mesa, se levantó de un salto de su silla y con voz estentórea y enajenada dijo:
—¡CALLA... O MUERE!
Aquel exabrupto nos encantó a Liz y a mí, en parte por lo novedoso y en parte por lo exótico y emocionante de ver al viejo expresar emociones. «Calla o muere» se convirtió en una de nuestras expresiones privadas durante mucho tiempo. Lo de las frases privadas era algo muy nuestro. Otra de nuestras favoritas era «¿dónde coño está el Newsweek?», nacida en otro arranque de genio. Liz y yo procurábamos que frases de ese tipo fuesen longevas, y algunas de ellas sobrevivieron durante varios años. Incluso la manera en que tratábamos a nuestros padres acabó siendo cosa de chiste. Empezamos a llamarles «padre» y «madre», así, a lo pijo, solo para echarnos unas risas, y acabamos manteniéndolo durante años. Al final optamos por la versión opuesta, «ma» y «pa», y con esos nombres se quedaron durante el resto de sus vidas.
De pequeñito yo estaba enamorado de mi madre, y vivía obsesionado con sus pechos. Ya está, ya lo he dicho. Años más tarde aprendí durante una terapia que esta confesión en realidad señala una de las cosas más normales de toda mi educación. Mi madre era muy infantil para según qué cosas y parecía vivir su vida para ayudar en lo que pudiera a los demás. Pero su familia era de Nueva Inglaterra, y la habían educado para no mostrar sus emociones; en consecuencia, a veces podía ser involuntariamente cruel y excesivamente crítica. También era proclive a súbitos ataques de llanto que me hacían sentir indefenso. Para mí resultaba muy difícil, porque me hacía falta una madre, y a raíz de aquello me sigue haciendo falta una (no se preocupen, señoras, ya sé que no puede ser, y lo he aceptado). A medida que me hacía mayor, empecé a ver a mi madre cada vez más como una hermana o una hija.
No hay nada comparable a la indefensión y la confusión que sentía en los días de llantinas, como un día que estaba pasando el aspirador por el salón. Creo que yo tenía por entonces tres o cuatro años y estaba por allí cerca sentado en el suelo jugando con unos cochecitos. Que yo recuerde no pasó nada especial, pero de repente apagó el aspirador, tiró la boquilla al suelo y se puso a llorar. Subió por las escaleras aullando palabras ininteligibles entre lágrimas y con un chillido que retumbó en mis oídos se encerró con un portazo en su habitación. Cosas así.
Pero luego, a los pocos días, tropecé con el cable del flamante tren eléctrico que acababa de montar y las vías y vagones salieron volando en todas direcciones. Rompí a llorar y salí corriendo de la habitación. Mi madre llegó a toda prisa desde la cocina y me detuvo. Me tomó de la mano con toda la ternura del mundo y me llevó de nuevo a donde estaba desperdigado el tren. Empezó a recoger las piezas de la vía y me dijo: «No te preocupes. Esto va aquí. Y esto aquí. Verás como lo reconstruimos».
Tenía la mala costumbre de mirarme siempre con aire de desaprobación, y si a alguien le gustaba algo de lo que yo hacía, soltaba cosas como «¿y a ése qué le pasa?», pero me quería. Lo digo en serio, me quería mucho, tanto como sabía. Casi nunca sabía hacer de madre como Dios manda, pero me quería muchísimo a su manera. Me hacía sentir verdaderamente especial, y es muy posible que ése sea uno de mis principales problemas ahora. Una vez te han adiestrado para ser especial no te sientes cómodo no siéndolo. No me dio ese amor demente e incondicional que la madre de Frank Sinatra le daba a Frank (en plan «mi hijo es lo mejor de este mundo», para entendernos); siempre había condicionantes, y yo no siempre era para ella lo mejor de este mundo, pero saltaba a la vista que yo era su hombrecito, ¿sabéis lo que quiero decir?
Entre ella y mi padre, nunca tuve la impresión de que en casa hubiese alguien con autoridad, alguien cuerdo. Sé que me sentía solo y responsable de mi propio destino, por muy poca influencia que tuviese yo en él. Ninguno de nuestros padres hablaba directamente o en privado con nosotros de nada importante. La soledad es algo que nos inculcaron.
Mis padres tenían uno de esos «matrimonios abiertos» de los setenta. Yo no era consciente de ello en aquel entonces. La discreción se les daba bien. Me enteré mucho más adelante, cuando mi madre y yo mantuvimos varias conversaciones a corazón abierto. ¿Quién habría podido imaginar que aquel tipo tan callado de la mesa del salón tenía una vida social, y además de ese tipo? Me imagino qué pasaría después de que yo me hubiese ido a la cama. Supongo también que sería algo ocasional, una aventurilla aquí y allá, tanto por parte de él como de ella. Pero permanecieron juntos hasta que la muerte los separó. No sé si habéis visto La tormenta de hielo. Posiblemente quisiesen ser modernos, adaptarse a los tiempos. Mi madre había pegado en su Vega azul una pegatina en la que se leía NORML (creo que se refería a la legalización de la maría). Mi padre conducía un Cadillac de segunda mano con una radio de radioaficionado bajo el salpicadero. Su alias de radioaficionado era «Científico Loco».
Una de las cosas que debo mencionar es que de niño se me hizo muy cuesta arriba darme cuenta de que los objetos inanimados no tenían sentimientos ni eran capaces de pensar. Era algo a lo que daba vueltas constantemente, pero no era capaz de entender que el armarito del baño, por ejemplo, no tenía sentimientos, y que desde luego no estaba pensando nada en ese momento. Intentaba imaginarlos como simples piezas de madera o metal, pero no acababa de tener sentido. Me acuerdo de estar al borde de las lágrimas, de pie en el baño, mientras mi madre intentaba hacerme comprender que no iba a hacerle daño al armarito del baño si lo cerraba con demasiado ímpetu. Yo consideraba al armarito uno de mis muchos amigos. Quizá lo que me confundía es que identificaba a mi padre con un mueble. Superé esa fase más o menos hacia la época en la que me desperté una noche y vi que mi madre salía de puntillas de mi habitación después de haberme dejado debajo de la almohada los cincuenta centavos del ratoncito Pérez.