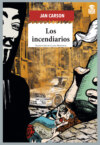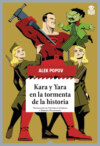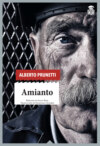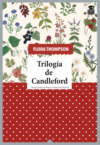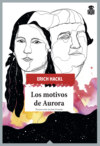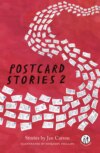Читать книгу: «Los incendiarios», страница 2
Es imposible saber quién es el primero en llamarlos así: un periodista, un presentador de los informativos, un niño, quizá, ya que parece la clase de expresión que utilizaría un crío. A finales de junio ya han dejado de llamarse «fuegos aislados» e «incendios provocados». Todo el mundo se refiere a ellos como «los Fuegos Altos». Ahora ya no se habla de ello solamente en la prensa local. Aparece en los periódicos del resto del país y en la BBC de verdad. Los políticos temen que la noticia llegue a Estados Unidos: los posibles visitantes recordarán que esta no es una ciudad segura. Esto es algo que hay que evitar a toda costa.
En Belfast Este, la gente tiene un dilema. Quemar cosas es parte de su cultura, pero no pueden aceptar que se haga sin orden ni concierto. En las callejuelas del barrio están todo el día dale que te pego con si está bien o está mal. Cualquiera que pegara la oreja a los finos muros que separan una casa de la siguiente podría oír trozos de las discusiones que se filtran a través del papel pintado: «Es nuestra tradición»; «¿Por qué tenemos que hacer caso a los políticos?»; «Tarde o temprano va a haber algún herido». Sí, la gente de Belfast Este tiene un dilema. Tienen una visión peculiar de todo el asunto.
En esta zona de la ciudad siempre ha habido hogueras. No fogatas fortuitas como estas, sino hogueras tradicionales, limitadas a una sola noche del año. Cada mes de julio, durante la Noche del Once, la ciudad entera estalla en llamas y a continuación vuelve a apagarse, y aunque en el momento es un horror, al menos solo ocurre una vez al año. Esta costumbre tiene una explicación histórica. Algo que ver con cómo el rey Guillermo de Orange fue capaz de orientarse por una ciudad a oscuras gracias a las hogueras que le señalaron el camino. Algo que ver con preparar a la gente para las marchas orangistas del Doce de Julio. Casi nadie recuerda la historia en detalle, pero el recuerdo del fuego es difícil de olvidar. No son hogueras como las que se podría imaginar alguien de fuera, con palos, troncos y quizá una efigie de Guy Fawkes ardiendo en lo alto. Estas son montañas de madera ardiente que tardan dos meses o más en construirse.
Todo el mundo participa en la construcción, sobre todo los niños. Van de puerta en puerta pidiendo madera y muebles. Los amontonan en carretillas y monopatines y los arrastran por las calles hasta el lugar donde se va a levantar la hoguera. Se turnan para quedarse a dormir junto a la madera y protegerla de los robos y de los elementos externos que podrían hacer que prendiera antes de tiempo. Los chavales más mayores se encargan de la construcción. Han aprendido cómo se hace de sus padres y de sus dadivosos tíos, que también les enseñaron a beber y a mear en la calle. Hay toda una técnica arquitectónica para colocar los palés de madera y los neumáticos que mantienen estos grandes templos en pie, para agrupar y conectar todos los componentes hasta que la cumbre de la hoguera se eleva muy por encima de los sombreretes de las chimeneas de alrededor.
Cuando se encienden las hogueras, las llamas alcanzan los treinta metros de altura. La ciudad entera queda envuelta en una densa humareda. El calor es un dios enfurecido. Las ventanas de los alrededores se comban. Las antenas parabólicas se inclinan como flores marchitas tras una semana en un jarrón. La gente no puede quedarse en sus casas por miedo a achicharrarse. Los niños gritan, con miedo y con un leve placer, y a veces la estructura entera se viene abajo. El fuego desciende por la calle como si un volcán hubiera entrado en erupción. Es algo glorioso de presenciar, desde los alrededores, con una cerveza fría en la mano. Siempre hay música alta. Si cierras los ojos, parece como si la Navidad hubiera llegado antes de tiempo.
La otra cara de las hogueras ya no es tan alegre. Hay heridos. Niños que se caen desde mucha altura. Que se rompen algún hueso o se matan. Las chispas que escupe la madera seca alcanzan los chándales de tejidos sintéticos y el fuego clava sus dientes en brazos o piernas hasta desgraciarlos. Los espectadores beben, beben demasiado, y para cuando llega la medianoche están pegando puñetazos a los hijos de sus vecinos. Se ven sus siluetas recortadas contra las virulentas llamas de la hoguera. Esas son las fotografías que quieren los periódicos. Después de esa noche, el asfalto sigue bullendo durante casi una semana. Las calles quedan permanentemente dañadas y repararlas cuesta dinero público. La gente que no se ha criado con esta costumbre cuestiona que encender enormes hogueras en zonas residenciales sea una idea sensata y se pregunta por qué se permite quemar banderas e incluso monigotes de personas que todavía están vivas. Pero siempre ha habido hogueras en Belfast Este. Nadie ha conseguido apagarlas y hasta ahora nunca se ha impuesto ninguna restricción.
«La situación es la siguiente —han dicho ahora los políticos, parafraseándose a sí mismos ante la prensa—: una cosa es que sea la tradición, pero estas enormes hogueras contravienen las normas de sanidad y de seguridad. Tarde o temprano va a haber alguna víctima mortal».
Ya ha habido heridos, pero eso no ha puesto freno al crecimiento de las hogueras. En todo Belfast Este, así como en algunas partes de Belfast Oeste, han seguido aumentando de tamaño, cada vez más, como torres de Babel en llamas: medio metro, un metro, tres metros más cerca del Cielo que el año anterior. Ahora las más grandes alcanzan los veinte o veinticinco metros de altura. Para quienes prefieran visualizar una imagen, esto equivale a tres casas de tamaño medio puestas una encima de otra. Esto es sin contar siquiera con las banderas que centellean en lo alto.
«Se acabó», han decidido finalmente los políticos. Se les ha encomendado dar una salida a esta situación y la mayor parte de la gente de esta ciudad ya no quiere hogueras. «Podéis seguir encendiendo vuestras hogueras según la tradición —han anunciado—, pero no pueden superar los diez metros de altura». Diez metros les sigue pareciendo una barbaridad, pero los políticos de aquí saben lo rápido que van a estallar las cosas si se arriesgan a prohibir las hogueras por completo. Es mejor acabar con la costumbre de forma paulatina. Es mejor ir reduciendo el tamaño de las hogueras. Centímetro a centímetro si hace falta. La mayoría de la gente cree que diez metros no está mal como solución intermedia, que las hogueras deberían prohibirse del todo o, si son especialmente inventivos, que podría encenderse una hoguera gigante a las afueras de la ciudad, donde no pudiera causar ningún daño.
En Belfast Este, a casi todo el mundo le parece que las restricciones son una idea pésima. Apenas están empezando a rozar la superficie de lo posible en lo que se refiere a la altura y el fuego, ¿por qué parar ahora? ¿Por qué no intentar llegar a los treinta metros, a los cincuenta? Lanzar un ardiente mensaje que pueda verse desde el espacio, o lo que es más importante, desde Dublín. En todos los pubs y tiendas del barrio se habla de esta injusticia. Las mujeres que toman el sol en la acera están todo el día con esto. Hasta los niños están indignados: la mitad de hoguera significa la mitad de madera que recolectar, ¿qué van a hacer el resto del mes? Hay quien habla de ignorar a los políticos y construir las hogueras de la altura que les dé la real gana. Es casi todo palabrería. Entre el fútbol y el calor, a los hombres no les quedan fuerzas para pelear. Lo único que quieren hacer es beber cerveza fría y darle a la lengua.
Pero ahora, semanas antes de que empiece de verdad la temporada de hogueras, ha habido una oleada de fuegos muy diferentes. Fuegos Altos, todos iniciados a una altura lo más cercana posible a los diez metros. El primero, en el departamento de lencería del Marks & Spencer de Royal Avenue, debajo de un perchero con pijamas de seda; el segundo, en el baño para discapacitados de la biblioteca Linen Hall. Después en el City Hospital, en el Royal Hospital y en la sala de actividades pedagógicas del Museo del Úlster, donde el viejo tigre de Bengala disecado, en su vitrina de cristal, se llevó la peor parte. Solo después del quinto incendio la policía empieza a advertir patrones: la altura, la hora, los responsables que se escabullen en vaqueros y con las capuchas de las sudaderas subidas para que no se les pueda reconocer en las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Estos incendios han sido minuciosamente planeados. Empiezan en mochilas que contienen una mezcla de gasolina, papel y pastillas de encendido preparada cuidadosamente con antelación. Siempre se dejan en una ubicación especialmente inflamable. Aún no ha habido ningún herido. Los fuegos están planeados de tal forma que comiencen cuando hay poca gente alrededor: a primera hora de la mañana o justo antes de cerrar. Esto es un consuelo, afirma la policía en sus comunicados oficiales, pero tarde o temprano alguien va a resultar herido. Se trata de fuego, al fin y al cabo. Sus aviesos deseos son impredecibles.
Una vez que es oficial que los incendios están relacionados, parecen surgir por todas partes. Al principio solo se producen en lugares importantes. La mitad de los edificios protegidos de la ciudad han quedado marcados por las llamas o han sufrido daños causados por el agua. El coste es astronómico; la posibilidad de perder alguno de los edificios emblemáticos de Belfast es tan dolorosa que no se quiere ni contemplar. El Parlamento y el Ayuntamiento están en estado de alerta, rodeados por un cordón de agentes de policía equipados con chalecos antibalas y extintores. Ahora que han llamado la atención de los medios de comunicación, los responsables han pasado a objetivos menos prominentes: puentes, almacenes, edificios abandonados, viviendas sociales desocupadas, la estructura en ruinas del Centro Cultural Maysfield. La ciudad entera está ardiendo. Pero no se trata de la anarquía. Es un caos cuidadosamente orquestado. El juego sigue unas reglas: no permitir que resulte herido ningún civil, no ser visto y, lo más importante, la regla de los diez metros, el principio fundamental de los Fuegos Altos.
En los últimos días ha aparecido un vídeo en internet. La gente lo está compartiendo en Facebook y YouTube, y en las noticias de la televisión local están poniendo un fragmento borroso a todas horas. En el vídeo aparece una persona que se hace llamar el Incendiario. Es imposible identificarlo. Incluso podría ser una mujer. Lleva una máscara de Guy Fawkes y una sudadera negra con la capucha subida. No habla pero, teniendo en cuenta el mensaje, es fácil imaginárselo con un leve acento de Belfast Este, muy nasal y salido de la parte superior de la garganta. Va poniendo cartulinas con mensajes escritos delante de la cámara.
«Que no resulte herido ningún civil».
«Que nadie te vea».
«Enciende el fuego a diez metros de altura».
«Soy el Incendiario».
De fondo, con un estruendo como el de un martillo neumático, suena Firestarter, de The Prodigy. No es difícil pensar en unos cuernos de demonio ocultos bajo la capucha.
Una vez que ha mostrado todos los carteles, aparece una pantalla negra con seis palabras escritas en letras mayúsculas blancas: «DEJAD EN PAZ NUESTROS DERECHOS CIVILES». Esta es la única reivindicación de la persona que está orquestando todos los Fuegos Altos. Es una sola persona con un centenar de brazos, todos ellos dispuestos a provocar sus propios incendios en señal de protesta. La ciudad seguirá ardiendo hasta que los políticos accedan a eliminar las restricciones, ya que es completamente imposible detener un fuego que se propaga en tantas direcciones al mismo tiempo.
Nadie sabe quién es el Incendiario, nadie excepto Sammy Agnew, y aún no está del todo preparado para admitirlo. Ha reconocido algo familiar en la postura de los hombros del Incendiario, en su forma de mover las manos y ladear la cabeza con un gesto arrogante, como si quisiera llevarse un tortazo. Al principio solo era una sospecha. Sammy no estaba seguro. Se negaba a creerlo. Pero ahora ha visto el vídeo muchísimas veces. Una tras otra, en su portátil, con el volumen bajado para que no lo oiga su mujer. Su primera reacción siempre es protegerla a ella. Sammy ha intentado no verlo. Daría casi cualquier cosa por estar equivocado. Pero sabe quién se esconde tras la máscara. Está prácticamente seguro. Aun así, podría estar equivocado, ¿no?
Son las cinco en Belfast Este. Los bomberos han acudido al aparcamiento del centro comercial de Connswater. Están intentando a toda costa controlar un pequeño incendio en la segunda planta. El fuego ha empezado detrás de un Vauxhall Corsa, ya ha provocado una pequeña explosión y se ha extendido a los coches de ambos lados. Se está formando un muro de calor. A los bomberos les corre un sudor mezclado con humo bajo las máscaras protectoras y los monos ignífugos. Junto a la zona de devolución de los carros de la compra se ha congregado un grupo de adolescentes. Pronto empezarán a tirar cosas a los bomberos y al personal sanitario. No sabrán muy bien por qué lo hacen, pero sentirán la necesidad en las articulaciones del codo, una especie de violencia heredada de la generación anterior. Cuando tengan los ladrillos agarrados, echarán los brazos hacia atrás y lanzarán como profesionales.
A ochocientos metros de allí, en Orangefield, Jonathan Murray siente cómo el olor a coche quemado se le mete hasta el fondo de la nariz. Le dificulta la respiración hasta hacerle toser. Le empiezan a llorar los ojos. A pesar del calor, cierra la ventana. Lleva meses sin ver las noticias o leer un periódico. En todo ese tiempo no ha pasado más de diez minutos fuera de casa ni una vez, lo justo para ir corriendo al supermercado Tesco del final de la calle y volver. Últimamente su mundo ha quedado reducido a un pareado de tres dormitorios en una bocacalle de Castlereagh Road y está prácticamente atado a la casa. No se ha enterado de lo de los Fuegos Altos ni de la prohibición de construir hogueras de más de diez metros. Ni siquiera sabe que este año hay Mundial, aunque es ligeramente consciente de que hace calor y de que, por lo tanto, debe de ser verano. Lleva semanas sin pensar en otra cosa que no sea su hija.
Ha tardado mucho tiempo en ponerle un nombre. Ese nombre es Sophie y aún no lo tiene del todo decidido. El miedo a su hija es lo primero en lo que piensa cada mañana. Todas las noches se va a dormir con el peso de su presencia sobre los hombros. En otras circunstancias podría haberla querido, pero ahora no se lo va a permitir a sí mismo. Tampoco va a tratarla con crueldad.
Cierra las cortinas, pero el olor a humo permanece en la habitación. Jonathan se crio en Belfast Este y está acostumbrado a este olor. Debe de ser época de hogueras. Qué rápido han pasado las semanas. Ya hace un año de la madre de Sophie.
Hoy está dormida boca abajo y el bulto blanco del pañal se adivina bajo la manta. Ha estado haciendo calor, así que lleva tres días sin vestirla. Es de agradecer no tener que poner la lavadora. ¿Quién le iba a decir la cantidad de ropa que puede ponerse un bebé a lo largo de un día o cuántas veces necesita comer? Ha tenido que aprender un montón de cosas.
Jonathan se para junto a la cuna de Sophie y la observa respirar. Cuando está dormida no es tan terrible, pero es difícil fiarse de ella. Se agacha y le mira la cara a través de los travesaños de la cuna. Tiene las comisuras de los labios ligeramente levantadas. Eso ya no es por los gases. Está empezando a sonreír. Pronto vendrán otras fases y, antes de que pueda impedirlo, llegarán las palabras.
Sophie no debe hablar, pues no hay forma de saber con seguridad lo que va a decir. Jonathan está pensando en cortarle la lengua. Lo hará bien, ya que es médico. Estuvo siete años formándose para saber cortar partes del cuerpo y volver a coserlas. Esta noche no es la primera vez que se para junto a la cuna de su hija y se imagina a sí mismo cortándole la carne y el músculo ondulado. Ha tenido en cuenta la sangre y cómo va a detener la hemorragia, la anestesia que va a necesitar, los analgésicos para después. Tiene la esperanza de que las cosas no lleguen a ese punto, pero si lo hacen no se va a permitir otra alternativa.
Jonathan cierra la ventana de la habitación de Sophie. Esta noche hace muchísimo calor. El ambiente en Belfast Este es como el del interior de una tubería en la que se está acumulando cada vez más vapor.
2. BELFAST, CIUDAD DEL AMOR
Siempre he sido Jonathan. Nunca John. John es como se llama mi padre. Ya está cogido. Desde luego no soy Jonny, aunque a veces en la intimidad hago como que me llamo así y voy andando por la casa con aire arrogante, con la barbilla en alto como un malote. Jonny Murray es un nombre como de jugador de rugby, o de un chaval con el que coincides en los baños de una discoteca de Cookstown y que no para de hablarte mientras se lava las manos con agua fría. Jonny Murray está a gusto consigo mismo. Conduce con aire relajado, cogiendo el volante con una sola mano, y lleva camisetas con cosas escritas, una distinta cada día: «Pringado», «Harvard», «¿Qué pasa, nenas?». Jonny se dirige a las mujeres como si todos ellos hablaran el mismo idioma. No le da miedo bailar ni que lo miren de arriba abajo, que es el origen de todos mis miedos.
Creo que me habría gustado ser Jonny, o quizá otra persona completamente diferente.
Pero soy Jonathan, con sus tres sílabas, solo Jonathan y siempre Jonathan. Esto no fue decisión mía. Primero tuve unos padres, como unos nervios pinzados, que me llamaban así, y después me hice médico. Entre una cosa y la otra no tuve espacio para maniobrar. He pensado en cambiarme el nombre, pero con treinta años es demasiado tarde, aparte de que mis pacientes no se fiarían de un médico llamado Jonny.
En tiempos intenté usar un diminutivo. Sobre todo en la universidad, cuando aún lo intentaba con las chicas. Alargaba el brazo por encima de la mesa para darle la mano a una desconocida (me valía cualquiera que tuviera un aspecto aceptable) y decía: «Hola, soy Jonny Murray, encantado». Pero Jonny siempre ha quedado mal con Murray; demasiadas íes griegas chocándose. Mi propio nombre se me atascaba en la boca, como saliva seca. Muchísimas chicas reaccionaron dándome la espalda y volviéndose sin vacilar hacia otras conversaciones, sin llegar ni a decirme sus nombres. Al final tiré la toalla. Entonces volví a ser Jonathan o, la mayor parte del tiempo, a mantener la boca cerrada.
En el centro de salud soy el doctor Murray tanto para los pacientes como para mis compañeros. Con estos últimos me pregunto si es por falta de confianza o si simplemente es lo recomendable entre profesionales. Me quedo escuchando a través de la puerta de la sala de personal para ver si los otros médicos se llaman por sus nombres de pila. Es imposible saberlo. Solo dicen cosas como «¿Me pasas una cuchara?» o «¿Hay leche en la nevera?». Casi nunca tienen necesidad de utilizar nombres de ningún tipo. Aun así, tengo la sensación de encontrarme fuera de un círculo. Estoy casi seguro de que los otros médicos se llaman Chris, Sarah y Martin/Marty cuando yo no estoy delante. Sospecho que todos se van a tomar algo después del trabajo y que a mí nadie me dice nada. Intento repetirme a mí mismo que tampoco me importa demasiado y por las tardes los observo salir del aparcamiento por una rendija de la persiana de mi consulta. Van en coches separados, pero eso no quiere decir nada.
Últimamente he empezado a tener una especie de fantasía en la que las recepcionistas del centro de salud me llaman Doc. El sonido de sus voces pronunciando ese nombre es como una taza de leche caliente. Sé que es absurdo, además de poco práctico, ya que en el centro somos cuatro médicos y todos tendríamos el mismo derecho a que nos llamaran así. Es mejor inventarme un apodo solo para mí. Quizá Menta, por la marca de caramelos que coincide con mi apellido. Pero sé que ni una sola de las recepcionistas ha acabado el instituto. Son criaturas amables que saben escribir a ordenador y contestar el teléfono. A ellas solas no se les ocurriría algo tan ingenioso como Menta. He abandonado mi fantasía. Mi pragmatismo está presente en todo momento, hasta cuando fantaseo con las recepcionistas y con lo que llevan puesto debajo de la blusa.
No tengo un segundo nombre. La culpa de eso es de mis padres. No tenían planeado tener hijos. Si les hubieran obligado a pronunciarse, quizá habrían dicho que preferían tener perros o adornos para el jardín que versiones de sí mismos en miniatura. Yo fui, y sigo siendo, «un accidente», aunque en realidad creo que esa palabra es un término inapropiado para el acto de plantar la semilla de un hijo en el vientre de tu mujer. Los accidentes son acontecimientos no intencionados, como un plato roto o un coche siniestrado. A menudo interviene el alcohol. Sin embargo, «accidente» es la palabra que siempre se ha empleado en la familia Murray para describir mi concepción. Una descripción más apropiada podría ser «desenlace decepcionante», o quizá «desafortunada consecuencia», pues me han contado que el acto en sí estuvo cuidadosamente planeado y que hubo hasta velas.
Tras el «accidente» inicial, mis padres disfrutaron el uno del otro durante nueve largos meses. Esto tendría que haber sido tiempo más que de sobra para ir haciéndose a la idea de tener un hijo. No se fueron haciendo a la idea de tener un hijo, sino que se pasaron esos meses bebiendo, saliendo a cenar y yéndose de vacaciones con amigos a la Costa Azul, disimulando su creciente problema con blusones y vestidos sueltos. Mi padre me ha contado que descubrir el vientre de su mujer, expandiéndose con la entrada en el tercer trimestre, le causaba una enorme impresión cada vez que mi madre se quitaba la ropa para irse a dormir. Era incapaz de mirar directamente a la tripa, por lo que dirigía la vista hacia un lado, con la mirada desenfocada, como cuando hay una escena muy angustiosa en la televisión y uno la ve pero sin verla. «¿Qué vamos a hacer con esto?», preguntaba mi madre, señalando el lugar donde los pantalones ya no le abrochaban, y mi padre se encogía de hombros y contestaba: «Mañana lo hablamos». Se servían un vino, normalmente tinto, y a la noche siguiente se repetía la misma escena, como un capítulo antiguo de una serie de televisión. Cuando llegó el bebé, mi madre todavía seguía diciendo: «¿Qué vamos a hacer con esto?», pero la respuesta ya no podía seguir posponiéndose.
Hay que señalar que esta es la clase de cosa que en mi infancia servía como cuento para contarme antes de dormir. Quizá no es de extrañar que haya salido como he salido.
Ninguno de los dos había deseado tener un hijo. Dárselo a alguien tampoco era una opción. Mis padres ejercían profesiones liberales: ella era abogada, él trabajaba en temas de dinero, no exactamente en contabilidad pero algo parecido. No se movían en la clase de círculos en los que los bebés podían darse en adopción. Sus amigos y conocidos los considerarían horriblemente vulgares por haberse hecho con un niño sin tener especial interés en tener uno. Esa era la clase de cosa que hacía la gente de los barrios de viviendas sociales. Si la gente se enteraba, dejarían de invitarlos a sus cenas. Serían objeto de miradas y cuchicheos en los restaurantes de los mejores hoteles de Belfast. Mis padres no se veían convirtiéndose en unos parias, así que se quedaron con el bebé y lo llamaron Jonathan.
Su imaginación, más o menos como su entusiasmo, era una criatura de pocos recursos. No les llegó para pensar un segundo nombre. Entonces me bautizaron y ya no hubo escapatoria. Sin un segundo nombre, no hay forma de diferenciarme de los otros miles de Jonathan Murrays que viven en el mundo occidental, sin duda hombres hechos y derechos con puestos de ingeniero, esposas y coches familiares que venden cada tres años para comprarse uno mejor. No merece la pena buscar mi propio nombre en Google para divertirme. Hay al menos otros diez Jonathan Murrays solamente en Belfast, un centenar si amplío la búsqueda al resto de Irlanda.
El nombre me sirvió de excusa para convertirme en un niño anodino. Mis padres no hicieron nada para convencerme de lo contrario. No se comportaban con la clase de crueldad que se ejerce a palos, ni siquiera mediante palabras. Nunca me faltó comida en el plato y me compraban todas las maquinitas que hicieran falta, ya que mi madre abordaba la crianza como si fuera un deporte competitivo. No podía soportar que pareciera que la gente de su entorno le sacaba ventaja. Mis padres tampoco mostraban ningún interés especial en mí. No era raro que pagaran a la canguro para que asistiera a los conciertos de mi colegio con una cámara de vídeo. Luego no veían los vídeos, pero los tenían en una balda del estudio por si alguna vez hacían falta pruebas que demostraran su interés. En más de una ocasión se olvidaron de mi cumpleaños y me hicieron regalos días antes o después de la fecha. Jamás me tocaban, ni con buenas ni con malas intenciones. En cuanto cumplí dieciséis años emigraron a Nueva Zelanda, supuestamente por trabajo.
Yo no me fui a Nueva Zelanda con mis padres. Estaba acabando la secundaria. Después vendrían dos años de bachillerato y a continuación iría a Queen’s a estudiar medicina. Mi padre me lo había explicado por lo menos doscientas veces desde el día que había cumplido doce años. Se había dejado todo por escrito para el abogado y, al igual que mi nombre, era inamovible. Había dinero para un internado privado, para la universidad y para un coche, si es que quería uno cuando tuviera edad de conducir. Lo único que tenía que hacer era dejar que mis padres me abandonaran. Habían tenido que esperar dieciséis años para poder hacerlo sin que sus amigos pensaran que eran unas personas horribles.
«Sería cruel llevarte a vivir a Nueva Zelanda, Jonathan», explicó mi madre. (Había organizado una cena con los vecinos para que pudieran oírla decir esto como si fuera una madre razonable). «Todos tus amiguitos están aquí en Belfast —continuó—. No queremos separarte de ellos». Ni aunque me hubieran obligado habría podido nombrar a una sola persona a la que considerara un amigo. Quizá el chico que se sentaba a mi lado en clase de ciencias y que una vez me había prestado un boli. Ni siquiera estaba seguro de cómo se llamaba. Timothy o Nicholas, me parecía. Algún nombre repipi. Pero veía los anzuelos que me estaba lanzando mi madre con la mirada. Estaba desesperada, igual que mi padre, que juntaba y separaba las manos nerviosamente bajo el mantel. Estaría bien librarme de los dos. Su desinterés era un peso que arrastraba constantemente, como una pierna coja. Así que dije: «Claro, madre. Es mejor que me quede aquí». Me daba un poco igual una cosa que otra.
A partir de entonces, estuve mayormente solo. La duración de ese periodo fue de unos catorce años.
No sería justo decir que en todo ese tiempo no intenté hacer amigos. Durante una temporada, cuando estaba en la universidad, formé parte de un grupo de estudiantes de medicina. El nombre colectivo para denominar a ese conjunto de personas es clase; en su defecto, letargo. Ninguno de los dos nombres encajaba bien con aquel grupo, pues eran el tipo de gente triunfadora y entusiasta que no necesitaba un aula para extraer lecciones de la vida. Sobre el papel no eran gente compatible, y desde luego no parecían la clase de amigos a los que harías fotos y con los que después mantendrías el contacto. Eran conscientes de que, si tenían una relación, era tanto por las circunstancias como por elección. Sabían que era mejor no hablar de la extraña estampa que ofrecían cuando estaban en grupo alrededor de una mesa. Ni de los largos silencios. La suya era una dependencia frágil que podía desintegrarse fácilmente.
Yo nunca tuve del todo claro si aquello era amistad. Pero era mejor que el inmenso vacío de los años anteriores. A menudo estaba en el mismo lugar que aquellas personas a la misma hora: cantinas de hospitales, aulas, bares de estudiantes, cines… Hablábamos con y de los demás y a veces organizábamos alguna actividad, como ir a jugar a los bolos. Una Navidad hicimos el amigo invisible y me hicieron el mismo regalo que hice yo, unos calcetines con estampados cantosos envueltos en papel de regalo. Fue un alivio abrir mi paquete y comprobar que no me había equivocado regalando calcetines. Por mi cumpleaños me compraron una tarta y todo el mundo cantó «Cumpleaños feliz te deseamos, Jonathan», incómodamente, en un restaurante. Estuvo bien, pero jamás, ni por un momento, tuve la sensación de que ninguna de aquellas personas me deseara verdadera felicidad. En el grupo éramos siete, tres chicas y cuatro chicos. Sabía que lo único que me unía a los otros seis eran mi bata blanca y mi fonendo.
Durante aquel periodo, de vez en cuando me recostaba en mi asiento para distanciarme de la conversación que estaba teniendo lugar en torno a la mesa y miraba aquellas caras conocidas. «¿Esta gente son mis amigos?», me preguntaba. No me caían muy allá ni me lo pasaba especialmente bien con ellos, pero quizá la amistad era algo más que encontrarse a gusto. Sí, concluí finalmente, una vez analizadas las pruebas (calcetines navideños, tarta de cumpleaños y la noche que, estando muy borracha, Nuala me había besado delante de un Clio aparcado), efectivamente eran mis amigos. De modo que eso era lo que se sentía al tener un amigo y ser un amigo. Desde luego, era una sensación decepcionante.
La idea de la amistad que me había hecho de pequeño había sido mi ruina. La culpa fue de la televisión, lo que quiere decir que en realidad la culpa fue de mis padres. Me criaron aislado, con una tele en cada habitación. No me fiaba de la amistad salvo que fuera perfecta y estuviera acompañada de canciones, y además de canciones (o incluso bailes) de las de la tele, como las que salían en las películas. Siempre que me imaginaba teniendo amigos, lo que anhelaba era una amistad rubia y radiante, como ese deseo puro de estar en una piscina que siempre me despertaba el olor a cloro. Aquello era un sentimiento imposible de definir que venía de América, hecho de dentaduras blancas, risas y gente atractiva abrazándose, como niños más que como amantes. Aquello no casaba con Belfast Este, donde la lluvia le robaba la luz a todo lo que tocaba. No tenía en cuenta cómo eran en realidad los brazos y las sonrisas apagadas de la gente que me había ofrecido una casa en la que celebrar la Navidad o una tarde de estudio en la biblioteca. Aquella gente no era lo bastante atractiva. No era nada atractiva.