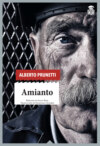Читать книгу: «Los incendiarios», страница 4
Cuando paraban un coche en el que iban católicos, le prendían fuego, dejaban a los ocupantes en el arcén y se desplazaban hasta otro lugar a cuatro o cinco kilómetros. A Sammy le gustaba la imagen de los coches en llamas formando una hilera en medio de la oscuridad de los campos, como almenaras de la época de los normandos. Aquella noche solo quemaron tres, pero fue como si los hubieran puesto allí expresamente para ellos. Era fácil distinguir a los conductores católicos de los protestantes. Los católicos no se sabían la canción, ni siquiera eran capaces de hacer un intento. Llevaban rosarios colgados del espejo retrovisor: un diminuto Jesucristo de plata que se balanceaba en su diminuta cruz de plata. También tenían cara de católicos, olían a católicos y llevaban el asiento trasero lleno de trastos de sus veinte hijos. A los hombres les pegaban (no mucho, y solamente puñetazos), por hacer algo. Era lo que se esperaba. Pero a lo que habían venido realmente era a quemar coches. Quemar cosas no era algo que se pudiera hacer todos los días en Belfast, al menos no sin permiso. Merecía la pena conducir hasta allí solo para ver los coches empezar a arder y las caras de sus dueños ponerse rojas como el demonio al presenciar cómo sus relucientes Fords y Peugeots quedaban reducidos a cenizas negras.
El tercer católico de la noche fue diferente. Después de él, se les quitaron las ganas de quemar coches. Se metieron en el Cortina y volvieron a Belfast Este, parando por el camino a cenar fish and chips en Antrim.
El tercer hombre iba solo. Había tomado el camino de Cullybackey para ir de Ballymena a Garvagh, donde le esperaba una joven esposa y un pedido de comida china en el chalé al que se acababan de mudar. Le sacaron toda esta información apuntándole con una pistola a la cabeza, aunque seguramente se lo habría contado de todas formas. Se comportaba con aire relajado, sin sudar apenas bajo su chaqueta de piel de borrego. Les preguntó si les importaba que fumara y, cuando le dijeron que adelante, ofreció cigarros a todos de su cajetilla. Se sabía La banda pero se negó a cantarla, aduciendo que era católico y que aquello era absurdo y humillante. Sammy le pegó tres o cuatro puñetazos en las costillas por decir eso, pero el tipo casi ni se inmutó.
—¿Vais a quemarme el coche, chicos? —preguntó en cuanto recuperó el aliento. Cuando le dijeron que sí, que iban a prender fuego a su BMW nuevecito hasta reducirlo a cenizas, además de rajarle los neumáticos, contestó—: Bueno, supongo que no puedo hacer gran cosa para impedíroslo.
Dicho esto, se sentó en la hierba del arcén y se fumó el resto de la cajetilla, encendiendo cada cigarro con la colilla del anterior. No pareció importarle lo más mínimo quedarse sin coche, ni siquiera cuando el fuego alcanzó el depósito de la gasolina y el BMW saltó por los aires.
—¿Qué coño pasa contigo? —le preguntó Sammy. De pie a su lado, le pasó la pistola por el borde de la barba perfectamente recortada, primero bajando por una mejilla, a continuación deslizándola por el mentón y después subiendo por la otra mejilla, un gesto que empezó siendo amenazante pero que, al llegar a la tercera caricia, le pareció sumamente íntimo, como algo que un hombre no debería hacerle a otro.
—Tengo un seguro estupendo —contestó el hombre.
Aquello fue suficiente para que a Sammy se le encendiera una especie de bola de fuego dentro del cuerpo. Se lanzó a por la cara del hombre con el cañón de la pistola. Le rompió la nariz, le puso los dos ojos morados golpeándole con el canto de la mano y le dejó aquellas mejillas perfectamente afeitadas hundidas hacia dentro, como un suflé poco hecho. Cuando acabó con él, tenía la cara hecha papilla, de un color rojo en el que asomaban trozos blancos de hueso y de diente. Los demás se mantuvieron apartados, mirando: tres siluetas negras recortadas contra las llamas, como aquellos tipos del horno de fuego de la Biblia.
Dejaron al hombre en una cuneta, no muerto pero casi. Después de aquel episodio, ninguno tenía cuerpo para seguir quemando coches. Dieron la vuelta y regresaron a Belfast. Sammy iba al volante. Se pasó todo el trayecto con el estómago revuelto, no por cómo le había dejado la cara a aquel hombre, sino por el hecho de que ese mismo hombre fuera a cobrar el dinero del seguro. No había forma de derrotar por completo a ese cabrón sin matarlo. Incluso si lo mataba, su mierda de esposa republicana cobraría el dinero del seguro, y de todas formas ya era demasiado tarde para volver a donde lo habían dejado. Igual estaba allí la pasma.
Sammy no soportaba la sensación de haber perdido, aunque solo fuera un poco. Se le quedó metida entre los dientes y durante las semanas siguientes fue como si cada día se le fuera hinchando un poco más. Era lo único en lo que podía pensar con claridad. Todas las noches cerraba los ojos y veía a ese imbécil engreído con su abrigo de piel de borrego y su BMW nuevo, todo sonrisas, como diciendo: «¿Quién ha ganado ahora, Sammy Agnew?».
Todavía piensa en el tipo de Garvagh cada vez que ve una chaqueta de piel de borrego por la calle o en la televisión. Hay más de las que uno cree. Derek Del Boy Trotter. El tío de Ballymena que da los resultados del fútbol. El puñetero David Beckham, posando con la mujer con sus abrigos a juego. Lleva treinta años pensando en esa noche al menos una vez a la semana. Ahora que está rodeado de fuego, le viene a la cabeza cada vez más a menudo.
Sammy no se queda a esperar a los bomberos. Llega hasta el final de la calle y sigue andando. Tiene un sabor desagradable en la boca. Sabe que sería capaz de destruir cualquier cosa que quisiera destruir. Debería ir a casa y preguntarle a Mark si él también siente esa cosa oscura en la boca, si es lo único que lo mantiene motivado hoy en día.
Sabe que lo es.
Tiene que decirle a su hijo que la violencia es hereditaria, como el cáncer o las enfermedades del corazón. Es un tipo de enfermedad. Mark la ha heredado de él. No es culpa suya, nada de lo que está pasando es culpa suya, ni siquiera los incendios ni los heridos.
—No es culpa tuya, hijo —le dirá a Mark, poniéndole una mano en el hombro con firmeza. Al decírselo, lo mirará directamente a los ojos. No será capaz de afirmarlo con total convencimiento, pero se le da muy bien mentir.
Le dirá todo eso y otras vacuidades amables, aunque sabe que la situación es tan complicada que no se va a resolver con una mano en el hombro. Hay cosas con las que un padre puede cargar por su hijo y cosas con las que tiene que cargar uno mismo. Mark es casi un hombre. Vota. Tiene coche. Tiene un título universitario de algo relacionado con ordenadores que Sammy no entiende del todo. Tiene edad suficiente para saber que la gente normal no se dedica a provocar incendios ni a incitar a otros a provocarlos. Tiene edad suficiente para asumir las consecuencias.
Tiene edad suficiente para obligarse a sí mismo a parar.
Sammy piensa en su propia ira. Sigue estando donde siempre ha estado. Es como hielo que está dentro de su cuerpo esperando a derretirse y, una vez en estado líquido, empezar a hervir. Hay veces que se queda despierto en la cama por la noche, al lado de su mujer, se pone la mano en el pecho y la siente latir intensamente, intentando volver a salir. Pero nunca permite que le venza. Jamás alza la mano contra nadie, ni siquiera levanta la voz. Ha construido un muro entre sí mismo y su pasado. Es un muro muy alto en el que no puede existir ninguna puerta, y aunque casi todo el tiempo Sammy se siente responsable de Mark, de vez en cuando también hay algo dentro de él, esa parte de sí mismo que protesta y que no puede evitar las comparaciones con otros hombres, hasta con su propio hijo, que no deja de repetirle que Mark es débil. Que Mark es malvado. Que Mark tiene la culpa por no controlar sus impulsos.
Quiere destruir a su hijo.
Quiere colmarlo de cosas buenas.
Sammy camina hacia el límite de Belfast Este, donde la calle asciende hacia Castlereagh Hills. Las casas se vuelven más grandes. Las filas de adosados dan paso a filas de pareados, y más tarde a calles en las que solo hay chalés individuales. Las calles se ensanchan. En esa zona hay más árboles, más setos, así como jardines lo bastante grandes para que la gente tenga que cortar la hierba con un tractor cortacésped.
Sammy es el dueño de una de esas casas. Tiene un jardín delante y otro detrás. Lo separan kilómetros de su lugar de origen, y sin embargo la distancia no ha hecho que cambie absolutamente nada. Sigue siendo el mismo hombre que ha sido siempre. Su hijo siempre será hijo suyo. Abre la puerta de su casa, pasa por encima del felpudo y ensucia toda la moqueta buena con el alquitrán negro de los incendios. Es imposible quitar las manchas. El alquitrán se queda pegado a todo lo que toca.
LA NIÑA QUE SOLO SABE CAERSE
Emma está subida a la rama, descalza. Nunca lleva zapatos cuando va a intentar volar. Su madre se empeña en que se quite toda la ropa y se quede en bragas. Ahora que es más mayor y está más acomplejada por los bultos y las curvas que le están empezando a asomar bajo la piel, Emma insiste en ponerse algo que la tape un poco más, como un bañador o un maillot. Su madre accede, con tal de que lleve los brazos y las piernas al aire. Es importante no cargar con peso de más, conservar la sensación de liviandad. En realidad, va a dar lo mismo. Emma podría envolverse el cuerpo en globos de cumpleaños, inhalar helio directamente de una bombona o agitar los brazos arriba y abajo, como una paloma mensajera, y daría exactamente igual. Seguiría cayéndose. Desplomándose. Descendiendo en picado a una velocidad de vértigo.
Emma rodea el tronco con los brazos. Siente cómo la corteza húmeda le raspa las yemas de los dedos. Al lado del árbol marrón, su piel es tan blanca que casi resplandece. Tiene un moratón azulado en la cadera izquierda, de la caída de la semana pasada, y un par de arañazos rosados en las rodillas, en los que se le están empezando a formar costras. La semana pasada fue una tapia. Hoy es un árbol. Han probado con escaleras, columpios, incluso con un puente. Por lo visto, el número de lugares elevados desde los que se puede tirar a una hija por su propio bien es infinito. Emma mira hacia abajo y se fija en el césped mullido de alrededor del tronco del árbol. Es un alivio. Ese tipo de suelo es más blando. El cemento no es tan flexible. Un estornino levanta el vuelo desde las ramas más altas y pasa a su lado rozándole la cara. Emma envidia su facilidad para volar.
Al acercarse lentamente hacia el borde, se cuida de mantener los codos pegados al cuerpo. No puede arriesgarse a desplegar las alas. Están cubiertas por una fina membrana, como piel pero más frágil, y debe asegurarse de que no se le rasguen con alguna astilla. Se acerca con cuidado al extremo de la fina rama, que siente curvarse bajo su peso, y arquea los pies alrededor. Bajo sus dedos descalzos, la rama está llena de seres diminutos: cochinillas, hormigas, criaturitas microscópicas. Se ven atraídas por Emma y por el poder que emana de su cuerpo cada vez que las toca. Emma siente el cosquilleo de los insectos en la piel. Podría quedarse horas aquí. De verdad. Pero eso no es lo que quieren que haga. Eso sería desperdiciar sus alas.
—¿Preparada? —grita su padre.
—Preparada —contesta Emma.
Casi cuatro metros más abajo, su padre retira la escalera y retrocede para ver mejor. Su madre tiene la cámara de vídeo en la mano. Emma estira los brazos y deja que sus alas se desplieguen, como unas velas rosas agitándose con la brisa. Flexiona las rodillas y despega. Durante apenas un segundo, su trayectoria es ascendente. Solo es un segundo, pero en ese brevísimo instante Emma siempre tiene fe. Entonces la gravedad la agarra de los tobillos y vuelve a tirar de ella hacia la tierra. Cae al suelo y echa a rodar. Sabe cómo amortiguar el golpe. Cualquiera se volvería un experto al cabo de unas cuantas caídas, y Emma no sabe hacer otra cosa que caerse.
4. SIRENA
Así es como conozco a la madre de Sophie, o al menos como lo recuerdo. Es más fácil contarlo sin tener en cuenta lo que sé ahora. Si lo hubiera sabido entonces, probablemente ahora no estaría contando esto. Habría conocido el desenlace desde el principio. Lo más seguro es que hubiera llamado al trabajo diciendo que estaba enfermo y me hubiera quedado en casa. Entonces no habría nada que recordar. No habría Sophie. No habría ninguna crisis acechándome. La vida sería muy parecida a como era antes: más sencilla, más tranquila, menos incierta.
Nuestro primer encuentro tiene lugar a principios de junio. La primavera aún está mordisqueándole los talones al verano. Estoy firmando el segundo certificado de defunción de la noche cuando entra la llamada.
—Disculpe, doctor Murray —me dice la recepcionista—, no entiendo lo que me está diciendo esta señora.
—¿Es polaca? —pregunto.
La pregunta está justificada. Ahora hay miles de inmigrantes polacos asentados en esta ciudad. En Belfast nadie habla polaco. (Hay zonas de la ciudad donde todavía no dominan del todo el inglés). Muy pocos se animan a intentarlo. El polaco es una lengua especialmente inquebrantable; es como si las palabras se escupieran. Ni siquiera los trabajadores sociales mejor dispuestos consiguen hacer mucho más que chapurrear cuatro frases con torpeza.
—¿Es polaca? —repito—. ¿Africana o algo así?
Últimamente en Belfast Este se están empezando a ver bastantes nigerianos y kenianos, como suvenires exóticos. Para la gente del barrio —cuyo mundo no llega mucho más allá del río Lagan, lo que les impide apreciar las sutiles diferencias entre un país pobre y árido y el siguiente—, cualquiera que tenga la piel más oscura que el queso de cabra tiene todas las papeletas para ser africano. No son racistas, simplemente han viajado poco. Todo lo aprenden a través de la televisión.
—No, me parece que no es polaca —contesta la recepcionista—. Está soltando un rollo en inglés. No es que sea extranjera, es que está medio pirada.
—No usamos la palabra «pirada» —digo de forma automática, y con esta van trece veces que lo repito esta semana—, decimos que «tiene problemas mentales». —Me digo a mí mismo que debo asegurarme de no dejar que esta recepcionista conteste llamadas fuera de horas en el futuro. De fondo oigo el pedorreo de un hervidor de agua cutre próximo a alcanzar el punto de ebullición. Suspiro y apoyo la frente en el volante—. ¿Me pasas con ella?
—¿Está seguro, doctor Murray? Normalmente no hacemos nada con los pirados. Vamos, que se los dejamos a los del turno de día.
—¡Problemas mentales, Jean! ¡La paciente tiene problemas mentales, no está pirada!
—Perdón, doctor Murray. Me acordaré para la próxima vez que me toque atender a un chiflado. ¿Se la paso?
—Adelante.
Levanto la frente del volante. La parte inferior del diamante de Renault me ha dejado otro ceño fruncido entre las cejas. Miro la hora. Son las tres y siete minutos. Solo estamos a la mitad del turno de noche y ya casi no puedo más. Si no me ando con ojo, me va a volver a la cabeza la idea de tomarme una copa. Después no voy a poder pensar en otra cosa, y Belfast Este está lleno de sitios a los que se puede ir a beber, incluso a estas horas de la noche.
El teléfono me empieza a aullar en el oído: una musiquita aguda de una conocida película infantil. Esto no es serio, pienso. Somos un servicio médico de guardia. La gente podría llamar porque alguien se ha muerto o se está muriendo. Mientras esperan debería sonar música clásica, algo tipo Wagner, no El rey león. La recepcionista está intentando transferirme la llamada. No se le da muy bien la tecnología. Es sorprendente la cantidad de recepcionistas a las que les cuesta manejar un teléfono normal. Hay una gran parte de mí que está deseando que cuelgue sin querer. Es lo mejor que podría pasar. No sería culpa mía. Incluso si la paciente se muere, podría decir que yo no he tenido ninguna responsabilidad y nadie, ni siquiera Martin, que es el mayor de mis compañeros y que tiene cierta tendencia a defender una práctica de la medicina un poco anticuada, podría esperar que yo cargara con las culpas.
Normalmente no atiendo este tipo de llamadas. Se considera totalmente aceptable hacerse el remolón cuando ya es tarde (más o menos a partir de las cinco de la mañana) y no queda tiempo más que para archivar a los chiflados y dejarlos en una carpeta para que se encargue de ellos el personal del turno de día. Odio las noches. Una guardia normal incluye ictus, ataques de asma y rondas aletargadas por las residencias de ancianos en las que están esperando a que algún paciente, o más de uno, se muera de viejo (con esos ya no hace falta hacer un diagnóstico específico). Me toca atender casos de acidez de estómago, gastroenteritis, cálculos biliares, caídas de pacientes artríticos y al menos a unos padres primerizos preocupados por una erupción cutánea por meningitis que siempre resulta ser un eccema. La zona que llevo yo es la parte de Belfast Este que queda más cerca del centro de la ciudad, desde la avenida de circunvalación hasta el río Lagan, un sector de unos quince kilómetros cuadrados. Solo tengo dos manos, una cabeza y un Renault tipo ranchera que ha visto tiempos mejores. En circunstancias normales, no tengo los medios ni los recursos para atender a los pacientes pirados.
—Estoy listo —digo, y Elton John deja de aporrear el piano en mi oído derecho. Se hace un silencio. Oigo mi propia respiración.
No estoy listo. Nunca estoy del todo listo para el siguiente paciente. La incertidumbre sobre qué podría entrar por la puerta de mi consulta me ha mantenido en tensión durante los últimos doce años. Soy buen médico, estoy en un percentil alto en lo que se refiere a competencia. Es verdad que no me caracterizo por mi calidez a la hora de tratar a los pacientes. Muchas usuarias se acercan a la recepción y preguntan: «¿Sería posible ver a otro médico que no sea el doctor Murray? Es por cosas de mujeres». No siempre es por cosas de mujeres, pero están dispuestas a pasarse hasta media hora más sentadas en la sala de espera con tal de evitarme. Lo sé aunque ninguna de las recepcionistas me haya mencionado nada específico. Tomo unas pastillitas azules para los nervios y el insomnio, que son excusas más que aceptables para automedicarme. Si mis padres no se hubieran empeñado tanto en que estudiara medicina, creo que quizá me habría hecho bibliotecario. La literatura tiene sus riesgos, pero es raro que la manipulación indebida de un libro provoque la muerte.
—Estoy listo —repito, tanto para convencerme a mí mismo como para informar a la recepcionista, que ahora se ha callado y ha vuelto a sumirse en el abismo administrativo de los archivadores, el café instantáneo y los historiales clínicos cubiertos de pósits.
—Hola —dice una voz en el teléfono.
—Hola —contesto—. Está hablando con el médico de guardia, ¿en qué puedo ayudarla?
—¿Cómo te llamas?
—Doctor Murray.
—¿Y para los amigos?
—¿Quiere saber mi nombre de pila?
—Sí, tu nombre de pila, tu segundo nombre y cómo te llamaba tu mami cuando eras pequeño.
Respiro hondo y me paso la mano izquierda por encima del cuerpo para llegar a la manivela de la puerta del conductor. Bajo la ventanilla un par de centímetros. El aire frío me alcanza la cara y me pellizca la piel. El parabrisas está totalmente empañado. Aunque borrosa, distingo la sórdida imagen navideña que dibujan los letreros de neón y el rubor de los semáforos cambiantes: rojo y más rojo, ámbar, verde, más verde, más verde todavía. Siento náuseas y el estómago me pesa tan poco que es como si se me hubiera desplazado hacia arriba hasta juntarse con los pulmones. Hace seis horas que no hago una comida en condiciones.
—¿En qué puedo ayudarla? —repito, adoptando la voz que reservo para los pacientes de edad avanzada, el pan de cada día en mi trabajo normal, y para los pacientes de psiquiatría que de vez en cuando pasan brevemente por el centro de salud antes de que los mandemos a una unidad más especializada.
—Puedes ayudarme diciéndome cómo te llamas —contesta con insistencia. Me la imagino coqueteando con el cable del teléfono mientras habla, enrollándolo hasta enredarlo. Me la imagino castaña. Nunca les he visto la gracia a las rubias.
—Doctor Murray.
—¡Eso no me vale! ¡No pienso darte más información si no me dices tu nombre de pila! Ahora mismo podría estar muriéndome y tú ni te enterarías.
Creo que la oigo reírse, aunque también podría ser un estornino entusiasta que se ha adelantado más de dos horas al amanecer. De haber estado al principio del turno, llegados a este punto habría colgado y la habría archivado para que se encargaran los del turno de día. Pero el segundo certificado de defunción de la noche me ha dejado tocado y ahora ando a tientas intentando encontrar las palabras adecuadas y la forma adecuada de pronunciarlas.
—Jonathan —digo—. Jonathan a secas.
—Jonathan —repite ella—. Te voy a llamar Jonny.
Ojalá no me hubiera llamado Jonny. En su boca suena increíble. Ha dado con mi punto débil y no sé cómo decirle que pare.
—Jonny, necesito que vengas a ayudarme. Me estoy muriendo.
Eso es lo peor que podría haberme dicho. Ahora me tiene enganchado por todas partes.
—¿De qué te estás muriendo?
—Huy, de muchas cosas: de claustrofobia, de aburrimiento, de sed, de soledad… Llevo casi una semana sin ver el mar.
Vuelve a reírse, con una risa abierta y sincera que recorre la línea telefónica como un rayo, tan cálida que me imagino los cables resplandeciendo. Eso sí que es aceptar la muerte con humor, pienso, y aparto esa idea de mi cabeza. Le estoy dando tintes románticos a la situación. Me siento rarísimo esta noche. Solo es otra yonqui en plena noche de fiesta, me digo, pero tampoco eso acaba de convencerme.
—¿Has tomado algo? —pregunto.
—No, nada —responde de inmediato—. Creo que eso es parte del problema. No puedo comer la comida de aquí. Se me queda en la tripa, no sale por ningún lado. Creo que es posible que me esté muriendo.
—Dime la verdad. Si has tomado algo, dímelo sin más. Es todo mucho más fácil si sé lo que has tomado.
—¿Quieres saber lo que he tomado? —sisea, ahora con un tono pícaro—. Te voy a decir lo que he tomado. He tomado una curva donde no debía, he tomado el camino que no era justo antes de llegar a Islandia y ahora estoy aquí varada, en un cuarto piso, y no tengo ni un puñetero estanque con patos para poder sentirme como en casa.
El sentido común me dice que cuelgue el teléfono. Mis viejos miedos se lo están pasando en grande: el miedo a la gente y el miedo a no tener a nadie, el miedo a que los desconocidos se burlen de mí. Debería dejársela a los del turno de día. Que la deriven a la unidad de psiquiatría. Que se encarguen ellos de lidiar con todo el papeleo, de darle las pastillitas azules y de escuchar sus desvaríos de lunática. Suspiro. Mi respiración deja un círculo grisáceo en la ventanilla, justo encima del salpicadero.
—¿Dónde vives? —pregunto.
—No vivo en ningún sitio —contesta—. Pero estoy durmiendo en este apartamento al principio de Castlereagh Road, en el cuarto piso.
—Espérame ahí —me oigo decir. No es mi voz la que pronuncia las palabras, pero mis labios se mueven—. Voy para allá.
—No cojas el ascensor. Huele a pis de gato.
Cuelga. Me abrocho el cinturón al mismo tiempo que giro la llave para arrancar el motor. El Renault carraspea dos veces, se pone en marcha resoplando y, con una sacudida, empieza a moverse hacia el frente con el desenfreno de un artrítico. Doy la vuelta y me dirijo hacia el este.
Más tarde, mucho más tarde, intentaré reconstruir lo sucedido esa noche poniendo en orden una serie de episodios que recuerdo a medias, como un collar en el que las cuentas no casan. Jamás conseguiré dar con una explicación lógica.
Aparco el coche en la calle y quito mi identificación de médico del salpicadero por miedo a que el Renault sea víctima una vez más de los drogadictos del barrio, que parecen tomarme por un servicio de reparto gratuito. Saco el maletín de médico del maletero, me pongo una chaqueta de tweed de color grisáceo (un regalo de mi madre de hace unas seis navidades) y, una vez equipado, contemplo el desabrido bloque de pisos en todo su esplendor.
Con el hormigón gris, el rojo de las ventanas cúbicas y la sobriedad de sus formas, es como lo que se imaginaría un niño al pensar en un edificio. Es como un mazacote, todo uniforme, y no hay ni un solo árbol que interrumpa la rectitud de sus líneas. Solo hay luz en una ventana de todo el bloque, un gran ojo endemoniado de color amarillo pálido que me mira con gesto crítico y sin pestañear. Me planteo volver a meterme en el coche y emprender una retirada táctica hasta alguna gasolinera en la que refugiarme. Cerca de allí, en la zona de Rosetta, la sirena de un coche de policía emite un par de carraspeos antes de inundarlo todo con el sonido de sus feroces alaridos. Me pego un buen susto.
Atravieso la entrada de gravilla con cinco zancadas bien acompasadas, cojo aire y aguanto la respiración para no oler la peste a meados y sidra rancia, basura tibia, aerosoles, animales y humanos desastrados. Recuerdo el consejo de evitar el ascensor y, con actitud cautelosa, subo ocho achaparrados tramos de escaleras hasta llegar al cuarto piso. El maletín, que va balanceándose como un péndulo y golpeándome el muslo, se encarga de contar los escalones por mí. Visualizo mi intenso miedo como un bulto dentro del pecho y lo mantengo firmemente agarrado. «Puede que ya esté muerta —me digo—. Ha podido morir de una sobredosis o cortarse las venas con una cuchilla de afeitar. Puede que esté azul e hinchada, ahogándose en su propio vómito».
Detrás de la puerta puede haber toda clase de horrores esperándome. Si tuviera más tiempo, haría una lista de los peores. Las listas me resultan tremendamente útiles. Pero no me hacen falta listas para saber que a lo que más miedo tengo es a tenerla delante a ella: viva, con su mirada fija en mí, observándome con avidez, con esa voz.
La puerta del apartamento está abierta, sujeta con una lata abollada de sopa de pollo Campbell’s. Al entrar aparto la lata con el pie, empujándola hacia dentro, y la puerta se cierra de golpe detrás de mí y entra en el marco con un movimiento brusco.
—¡Ah! —exclama triunfalmente—. Sabía que vendrías, Jonny.
No está muerta. Ni siquiera muriéndose.
La oigo claramente, pero el apartamento está a oscuras y apenas puedo verla. Todo lo que hay en la habitación (los muebles, el papel pintado y los ocupantes) tiene un aspecto afelpado y un tono gris marengo, como si se viera a través de una hoja de papel de seda. Me quedo junto a la puerta y dejo que mis ojos se acostumbren a este ambiente. La habitación es una extraña mezcla de sala de estar, cocina y (supongo) dormitorio. Una única puerta, situada a la derecha de la cocina eléctrica, sugiere la presencia de otra habitación, seguramente un baño. Me mantengo firme al lado de la puerta, con los pies bien pegados al suelo pero con el cuerpo inclinado hacia delante, como si no supiera si entrar o irme de allí corriendo.
—¿Qué tal te encuentras? —digo mirando a la oscuridad—. ¿Mejor?
—Todavía me estoy muriendo —contesta—. Más vale que te acerques y me examines.
Aunque hace casi doce años que soy médico y examino a decenas de pacientes al día, varios miles al año, la palabra examinar nunca me había sonado tan ilícita. Hay algo dentro de mí que tira de mi cuerpo hacia delante. Es como un imán. No, eso no es del todo preciso. Es algo más peligroso; un misil, quizá.
—Eh… no —le digo. Clavo firmemente los talones en la vieja moqueta. Es azul y tiene un estampado medio borrado con flores de lis de color turquesa—. ¿Por qué no me describes tus síntomas y hago el diagnóstico desde aquí?
—Me estoy muriendo —dice ella—. No tengo síntomas, me estoy muriendo y ya está.
—¿Y llevas mucho tiempo muriéndote?
—Siglos.
—¿Te duele?
—Muchísimo.
—¿Hay algo en particular que te haga empeorar?
—Esta maldita ciudad, sin ir más lejos.
—¿Hay algo que te alivie?
—Tener compañía —dice.
Aunque mis talones se mantienen firmes en su sitio y el tronco aguanta estoicamente hasta el final, es imposible impedir que mi columna se desplace hacia el frente con rebeldía. El resto de mi cuerpo se adentra en la oscuridad a regañadientes: primero la barbilla, después las cejas, con su ceño fruncido, los dientes y los codos, los músculos del estómago, las rodillas, las uñas y, por último, con enormes reservas, los tobillos con sus calcetines de algodón.
—Mucho mejor —dice cuando estoy a su lado, todavía con el maletín de médico en la mano, como si fuera la excusa para lo que va a suceder a continuación—. Quería ver cómo eres físicamente.
—Así —digo, y por primera vez en casi veinte años me pregunto, de hecho, cómo soy físicamente—. ¿Y tú?
—No lo sé —contesta—, nunca me he visto. Igual me lo puedes decir tú.
Prácticamente no la veo. Se aprecia un brazo, así como la curva de porcelana de algo que quizá sea un talón pero que también podría ser una taza tirada. Tiene casi todo el cuerpo tapado. Su voz, aunque inconfundible, apenas logra atravesar la montaña de edredones y mantas, trozos de moqueta y abrigos viejos que la envuelve. Quieta como una estatua y prácticamente a oscuras, parece un cadáver amortajado de cualquier manera. No puedo dejar de mirar. Soy todo ojos y, tras esos ojos, una mente como una cámara, tomando notas. Quedarme aquí no va a traer nada bueno. Solamente su cuerpo y el mío, cada vez más próximos. En este momento ya lo sé. Igual que sé que soy incapaz de irme.
—Deja de mirarme —dice.