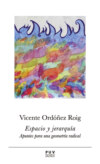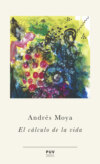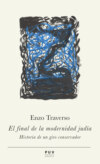Читать книгу: «Disenso y melancolía», страница 2
Garcés profeta. Garcés guía y emancipadora del cuerpo social. Garcés activista anónima cuyo nombre recorre las editoriales de prestigio. Garcés filósofa vitalista, pasional, emocional que se expresa a través de la racionalización y la teoría. Garcés profesora universitaria que dice no querer ser educadora ni pedagoga porque esa función no debe pertenecer a unos cuantos nombres propios. Garcés defensora de la contracultura desde las instituciones. Garcés apelando al Sapere aude! kantiano, pero remarcando su renuncia al papel de guía.
* * *
El fatalismo emerge siempre como norma y desencadenante de la melancolía y el disenso intelectual. La sociedad, siempre desordenada y caótica, parece obligar al letrado a generar una propuesta alternativa, basada en un código estable que él desconoce, que solo intuye, pero que anhela con fuerza. Una propuesta difusa y utópica, irrealizable, que parece condenarlo al punto de partida: la melancolía. Veremos este gesto a lo largo de toda la historia intelectual, independientemente del alcance, universal o local, de su impulso; independientemente de su ideología; independientemente de sus logros personales; independientemente de la legitimidad o prestigio de su función.
1
EL INTELECTUAL MODERNO:
LA MELANCOLÍA DEL HOMBRE DE LETRAS
El sentimiento de desorden
La silueta del intelectual es reconocible desde su nacimiento, desde el momento en que el adjetivo se convierte en sustantivo. Ahora bien, existe también la voluntad de buscarle precedentes. Christopher Charle, autor de una monografía titulada Naissance des intellectuels: 1880-1900 (1990), vio justificado en un texto posterior aplicar la noción de intelectual a aquellos que con anterioridad a esa época quisieron ser portavoces de una causa importante para el conjunto de la sociedad (Charle, 1996: 27).
La figura del filósofo en el XVIII es tal vez la referencia más evidente para el entorno francés (Traverso, 2013: 14). La Encyclopédie lo define por comparación al resto: «Les autres hommes sont emportés par leurs passions, sans que les actions qu’ils font soient précédées de la réflexion: ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres; au lieu que le philosophe dans ses passions mêmes, n’agit qu’après la réflexion: il marche la nuit, mais il est précédé d’un flambeau» (Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences..., XII: 509).1 Philipp Blom supone que las de la Encyclopédie son palabras de Diderot, porque existe una idea complementaria en sus escritos. Cita, traducido, un fragmento de las Obras del filósofo: «Wandering in a vast forest at night, I have only a faint light to guide me. A stranger appears and says to me: “My friend, you should blow out your candle in order to find your way more clearly”. This stranger is a theologian» (Blom, 2004: 79). El filósofo, sin embargo, por amor a la sociedad a la que pertenece, son palabras también de la Encyclopédie, quiere desligarse por completo de la religión y actuar como avanzadilla de la humanidad movido únicamente por la justicia y la objetividad de la razón laica, que aspira a ser universal, como ha explicado con detalle el propio Blom en Wicked Company (2010). Es precisamente la razón la que le ha permitido neutralizar las pasiones, a diferencia de sus congéneres, y por eso puede guiarlos hacia una sociedad objetivamente mejor. El filósofo aúna epistemología, moral y compromiso social, lo que lo sitúa, curiosamente, al margen, por encima o por delante, de la sociedad a la que pretende guiar desde la oscuridad hacia un destino que él mismo parece desconocer… Deambula de noche por un vasto bosque con la sola ayuda de una luz tenue.
Wolf Lepenies (1969, 2007) es otro de los autores que le ha buscado precedentes al intelectual moderno. Lanzó una teoría muy sugerente que los relacionaba con la melancolía y la utopía, y la rastreó hasta los inicios de la modernidad. Melancolía, nostalgia de un lugar incierto; utopía, anhelo de otro lugar no menos incierto. El hombre de letras, desubicado y descontento, intenta crear un mundo alternativo, ordenado y justo. Lepenies desarrolla esta idea en el marco de su teoría sobre las tres culturas (1985): ciencias, letras y ciencias sociales como disciplina intermedia.2 Me interesa el tratamiento histórico que hace de las dos primeras, o mejor dicho de sus representantes: los científicos y los letrados, a los que define como «hombres de buena conciencia» y «hombres que piensan demasiado», respectivamente (2007). Ambas figuras las encarna desde los albores de la modernidad el Homo sapiens europeaus, que Carlo Linneo identifica en su Systema naturae (1735-1758) como variante superior del Homo sapiens, y lo define como levis, argutus e inventor (ágil, elocuente e inventivo).
Lepenies (2007) recurre a la teoría de los humores para distinguir estas dos variantes. El científico sería el tipo sanguíneo, que es seguro y agresivo, y quiere convencer, convertir y conquistar el mundo porque cree estar capacitado y legitimado para hacerlo sin que ello le genere conflicto moral alguno. Su figuración literaria es Fortimbrás, príncipe de Noruega en Hamlet, un hombre de acción que ofrece un futuro esperanzador para Dinamarca al final de la obra. Frente a este, descubrimos al hombre de letras. Atrapado en el pensamiento abstracto y asaltado por las dudas, encontraría en el propio Hamlet su primera gran plasmación literaria.
Hamlet representa el prototipo de homo sapiens europaeus intellectualis, inclinado irremediablemente a la reflexión y, por ello, a la tristeza, la desazón ante un mundo que considera desordenado e injusto. Este es el modelo del que derivaría el intelectual moderno. Valéry reuniría melancolía e intelectualidad en las palabras: «malheureux qui pensent», porque la felicidad es irreflexiva.3 El propio autor francés en «Propos sur l’intelligence» (1925) ya se había burlado de la especie del intelectual: «Cette espèce […] se plaint; donc elle existe» (OEuvres I: 1051).
No es de extrañar que el melancólico homo europaeus intellectualis tenga otro de sus prototipos en los utopistas del siglo XVII, entre ellos Robert Burton, autor de The Anatomy of Melancholy (1621-1651), donde, tras innumerables textos introductorios, nos ofrece una utopía, una sociedad casi militar, a decir verdad, cabalmente ordenada y en la que estaría prohibida la melancolía. El utopista es un creador de mundos alternativos, perfectos y felices, regidos por ideas de verdad, orden y justicia, que le sirven para ahuyentar la tristeza que le ocasiona el desorden que percibe en el mundo circundante, en la sociedad en la que se integra.
La melancolía, que se acentúa en el Renacimiento/ Barroco, la época en que Lepenies inicia su rastreo, era, sin embargo, una afección bien conocida desde la Antigüedad. La palabra que la nombra viene, al fin y al cabo, del griego, melaines koles, «negra bilis», en referencia al exceso de ese determinado humor en el organismo y a los desórdenes que provocaba en el individuo que lo padecía. El primer pasaje amplio sobre el tema se le atribuye a Aristóteles. Es el número 30 de sus Problemata, y el apartado dedicado a la melancolía, el primero, es el más extenso del volumen. De ahí surgirán no pocas de las citas y lugares comunes que encontraremos en textos posteriores.4
Agamben, en Stanze (1977), rastreó la relación entre melancolía y acedia en la Edad Media. La acedia parecía remitir, a su vez, a la pereza, debido a la similitud entre ambas disposiciones, pero la variación era esencial y estaba explicada ya por la teología medieval. En la Summa Theologica (parte II-IIae, cuestión 35) Santo Tomás glosa la patrística para definir la acedia como una suerte de tristeza. Tristeza, puntualiza Agamben, «guardi ai beni spirituali essenziali dell’uomo, cioè alla particolare dignità spirituale che gli è stata conferita da Dio» (1977: 10). El ser humano es una criatura excepcional, por poseer alma y ser la favorita del creador. La acedia se apodera de él al frustrarse su deseo de ver a Dios, un mal que le genera desesperación y un abatimiento similar, pero no equivalente, a la pereza:
È questo disperato sprofondare nell’abisso che si spalanca fra il desiderio e il suo inafferrabile oggetto che l’iconografia medioevale ha fissato nel tipo dell’acedia, rappresentata come una donna che lascia desolatamente cadere a terra lo sguardo abbandona il capo al sostegno della mano, o come un borghese o un religioso che affida il proprio sconforto al cuscino che il diavolo gli porge (Agamben, 1977: 12).
Se trataba en realidad de la parálisis del ánimo ante una situación sin salida. Sin embargo, a la acedia no le correspondía únicamente una consideración negativa, porque esta postración era causa y consecuencia de una búsqueda incansable motivada por el deseo insatisfecho. La acedia era en realidad una tristitia salutifera, un estímulo del alma, virtuosa en tanto en cuanto busca a Dios, aunque no lo encuentre. Es muy probable, piensa Agamben, que el descubrimiento en la patrística de esa doble polaridad de la acedia terminara siendo transferida a la melancolía, y contribuyera a preparar el terreno para la revalorización renacentista del temperamento atrabiliario.
La melancolía, sometida a un proceso gradual de moralización, se convertirá en heredera laica de la tristeza claustral del acidioso. El melancólico hombre de letras del que nos habla Lepenies sería el sucesor secular del monje que anhelaba un orden superior. Ni el acidioso ni el melancólico mostraban pereza o carencia de deseo, sino la desesperación ensimismada del que se sabe incapaz de alcanzar lo que busca.
Muchos siglos antes, Aristóteles, como señalé más arriba, ya se había preguntado por qué precisamente este temperamento era el más frecuente entre los grandes poetas, filósofos, artistas e incluso políticos. Se lo preguntaba sin llegar a ofrecer una respuesta concluyente, como sucede a menudo en los Problemata, un volumen de autoría discutible. En la Florencia de Lorenzo el Magnífico, el cenáculo de Marsilio Ficino retoma la indagación del estagirita. En Theologia platonica de animarum immortalitate (1482), y especialmente De vita libri tres (1489), Ficino, que se incluye a sí mismo entre los melancólicos, explicó su propensión al recogimiento y al conocimiento contemplativo, al furor de conocimiento, que comparte con el religioso aquejado de acedia, abundando en su relación entre los dos tipos y en su doble polaridad negativo-positiva.
A nivel astrológico, el signo del melancólico estaba claro, y el propio Ficino lo certifica en De vita libri tres: Saturno con ascendente en Acuario.5 La melancolía, como había sucedido con la acedia, atenúa su condición de «complexión pésima» precisamente por el ejercicio reflexivo elevado al que se entregan los atrabiliarios, y su planeta, Saturno, hasta entonces el más pernicioso, empieza también a ennoblecerse. El melancólico, decía Ficino, posee la cualidad de la tierra, que no se dispersa como los demás elementos, sino que se concentra estrechamente en sí misma, y al mismo tiempo busca la trascendencia. Tal es también, o al menos así se pensaba, la naturaleza de Saturno, el planeta más alto y alejado, y también el más denso, en virtud de cuyo influjo, los espíritus, recogiéndose en sí mismos, se concentran en penetrar el centro de las cosas. El dios caníbal y castrador, cojo y portador de su guadaña, se convertía en el signo bajo cuyo dominio encontraba su lugar la más noble especie de los hombres, la de los filósofos, los artistas y los religiosos contemplativos, ocupados en desentrañar los más oscuros misterios. Porque Cronos es un dios de extremos. Es el señor de la edad de oro, pero también es el dios triste, destronado por Zeus y ultrajado; engendra multitud de hijos a los que devora, y termina condenado a la esterilidad; es un monstruo burlado por una astucia de Rea, pero es también un dios viejo y sabio, venerado como suprema inteligencia.
Al fin y al cabo, la relación no es tan peregrina. Saturno poseyó la visión directa del empíreo y gobernó entre los dioses tras alejar a Urano, su padre, y fue después desplazado, vencido, a su vez, por su hijo Júpiter. Saturno soberano de los dioses, Saturno exiliado. Saturno como viejo nostálgico de su anterior visión, convertido en un miserable que devora a sus criaturas. Saturno como el más contradictorio de los dioses. Saturno es el sol negro, el de la melancolía, tal y como reza un verso de Les Chimères, de Nerval, que dará título a un volumen de Julia Kristeva: Soleil noir (1987), sobre melancolía y depresión, ya en la línea psicoanalítica que identifica la melancolía con una grave enfermedad mental al menos desde Freud.
Especialmente en un conocido ensayo publicado en la Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse (vol. IV, 1917): «Duelo y melancolía». La melancolía, que reúne rasgos similares a los del narcisismo y el luto, no permite al sujeto lidiar con la pérdida, con la distancia, con el alejamiento de lo que desea, y termina refugiado en sí mismo. Son estos los elementos que habían definido tradicionalmente al melancólico: la imposibilidad de capturar el objeto de deseo y el retraimiento contemplativo. Según Freud, que se centra en lo amoroso, el problema del melancólico consiste en que su identificación con el objeto amado, o con una imagen idealizada de este, es tan estrecha que no es capaz de transferir su libido hacia otro objeto una vez que ha perdido o extraviado el original. Se había identificado tan profundamente con él que, una vez desaparecido, se retrae en su propio yo. De ahí que el melancólico, cuando creía poseer el objeto amado tratara de fagocitarlo, asimilarlo por completo a sí mismo, nos explica Freud. Cuando se vea privado de él, en cambio, el sujeto perderá por completo el apetito.6 Esa identificación entre el yo y el objeto hace imposible determinar cuál es exactamente la pérdida. Perder al otro implica también perderse a uno mismo, advertirá Butler (2004: 20-22) en su glosa del texto de Freud, porque lo que se modifica es la relación, el nudo («the tie»), que unía a ambas personas.
Una de las claves del humor atrabiliario, y de ahí su estrecha relación con Saturno, era precisamente la confusa separación de una realidad que entendíamos como superior a nosotros mismos, y de ahí parte precisamente el planteamiento psicoanalítico. Como explicó Starobinski, la melancolía es écart (2012: 172), esto es, distancia o diferencia. Separación interpretada como exilio, como el exilio al que el alma había sido condenada, como el exilio de Saturno, y que genera un proceso nostálgico movido por el deseo de volver a la situación inicial, basada en el recuerdo, la huella o el fantasma de un pasado más feliz, aunque sea difícilmente identificable.
Para los cristianos, la melancolía habría nacido, de hecho, justo en el momento en que Adán mordió la manzana. Esa sería, al menos, la idea de Hildegarda de Bingen, una de las religiosas más relevantes de la baja Edad Media, vertida en Causae et Curae. Quignard, en La Nuit sexuelle (2007), la glosa literariamente:
À l’instant de la désobéissance d’Adam, la mélancolie s’est coagulée. Elle est apparue à cet instant comme une obscurité soudaine. À l’instant même où il mordit la peau de la pomme, la belle couleur du sang du premier homme s’est assombrie […] La lumière s’est éteinte dans le premier homme, notre père. Tandis que la mélancolie se coagula dans son sang, la peur s’éleva en lui et introduisit une gêne dans sa vue, source de la tristesse qui fait désormais la part essentielle de son âme (Quignard, 2007: 51).
Para reforzar esta sensación de pérdida entre los cristianos, Agamben añade otra explicación en Il regno e la gloria (2007), donde nos habla de la economía teológica establecida en la Alta Edad Media en torno a la Trinidad. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Si eran de naturaleza sustancialmente distinta, parecía abrirse de nuevo la puerta a la herejía politeísta. El terror cundió entre los teólogos y autores como Tertuliano, Hipólito o Ireneo ensayaron una curiosa solución al problema utilizando la palabra griega oikonomia, es decir, la administración del oikos, de la casa. Dios habría encomendado a su hijo la tutela de su creación, la casa de los hombres, sin perder por ello su unidad. Dios se había encarnado en él para gestionar la salvación y la redención humanas. Cristo devenía así economista. La estrategia era peligrosa, advierte Agamben, porque dividía teoría y praxis: ontología, el ser de Dios, y administración específica del mundo de acuerdo con semejante esencia, que se había, además, ausentado.
Este sentimiento de pérdida se agudiza en el Barroco, que es desde donde partía Lepenies en su rastreo de huellas del intelectual moderno. The Anatomy of Melancholy reúne no pocas claves. Esta suerte de enciclopedia prolija y algo caótica la firma «Demócrito júnior», el propio Burton, que se acoge a la figura del filósofo atomista de Abdera (otro de los pensadores a los que Ficino recurría para glosar el término melancolía en De vita libri tres). Demócrito preside el frontispicio del volumen, formado por diez grabados de Christian Le Blon que rodean el título, y están presentes desde la cuarta edición de la obra, de 1632. Burton, bachiller de Oxford, y monje académico, aparece en la base. A los lados, los tipos habitualmente relacionados con la melancolía: el enamorado, el hipocondríaco, el supersticioso (un monje acidioso, en realidad) y el maníaco. También vemos a los animales asociados a ella: la cigüeña y el ciervo, y las plantas que, supuestamente, la sanaban: la borraja y el eléboro.
Burton añade una glosa en verso, en la que describe así la figura de Demócrito:
Old Democritus under a tree,
Sits on a stone with book on knee;
About him hang there many features,
Of Cats, Dogs and such like creatures,
Of which he makes anatomy,
The seat of black choler to see.
Over his head appears the sky,
And Saturn Lord of melancholy.7
Sentado bajo un árbol, con un libro en las manos, y rodeado de cadáveres de animales que disecciona en busca del origen de la bilis negra («black choler»). La clave astrológica, el símbolo de Saturno, que está en la parte superior de la imagen, representa la hoz con la que segó los genitales de Ouranos para terminar su cópula permanente con Gea. El corte permitió que cielo y tierra se alejaran, y el caos y la oscuridad quedaron disueltas. Giorgio Colli, en La nascita della filosofia (1975), definió este corte primigenio como arjé, primer principio, porque permitió que la luz luciera sobre la tierra e hizo posible el principio de individuación, pero también aisló los dos órdenes, cielo y tierra, en una muestra más de la idea de separación que atormenta al melancólico.
Los abderitas, preocupados por la salud de Demócrito, que vivía apartado de sus conciudadanos, avisaron a Hipócrates, y a través de las cartas apócrifas que nos transmite su Corpus médico averiguamos su diagnóstico. Su risa y su soledad podían ser síntoma de locura, para la que el mismo Demócrito buscaba remedio, pero había un segundo factor, además de la demencia o el desorden humoral. Se aisló de su ciudad por un ejercicio de disenso, defraudado por el vicio y la corrupción humanas.
En la carta 17 de Hipócrates, dirigida a Damágeto, se narra el encuentro. Demócrito, un hombre sabio retirado del mundo, lee, estudia y analiza entrañas de animales. Lo hace para descubrir las causas de la locura, fruto del desequilibrio entre los humores, pero también el desorden que reina en su ciudad. Su soledad es, por tanto, estudiosa, pero presenta una clave nueva que relaciona al melancólico también con la preocupación social. En cuanto a su risa, es precisamente la locura universal, el absurdo de la conducta humana, la que la provoca.
Los locos, concluye Hipócrates, son los abderitas. Demócrito se preocupa por conocer y localizar la causa de la locura más allá de la opinión común, a la que se acogen los habitantes de Abdera en su juicio del filósofo. La tarea de Demócrito no solo consiste en conocer las causas biológicas de la sinrazón, sino también en oponerle un comportamiento ético: la fuerza del alma, para controlar e imponer límites a los deseos. La locura, el desequilibrio, puede ser una cuestión corporal; la salud es anímica. El médico y el filósofo se conjugan en su figura, hasta el punto de que Hipócrates, al escucharlo, deviene paciente y discípulo.
Burton se acoge también a su figura y ríe como un melancólico, mientras anuncia en su Satyricall Preface la imagen utópica de un mundo bien organizado donde la locura y la tristeza estarían prohibidas. Son la melancolía y la contemplación las que provocan la risa ante un mundo cargado de vicios y ridiculeces, y el anhelo de un orden perfecto. Sátira, de por sí un género desordenado y solo gobernado por el humor, ¿el humor negro como la bilis que atormenta al melancólico? Sátira, aclara Quignard en Albucius (1990), proviene de satura, un plato típico latino que mezclaba muchos ingredientes. El melancólico, cuando usa la sátira, mezcla burlas y veras, y se excusa en la fatalidad de su propia constitución humoral, que tiene incluso explicación astrológica: Saturno. El literato toma distancia de la sociedad, pero vuelve sobre ella para fustigarla, adoptando la figura del loco-sabio, sombrío y brillante, irresponsable de sus actos, por estar sometido médica y astrológicamente a su signo desencantado, y capaz de desnudar con humor clínico los problemas del mundo.
Les mots sur les choses : el lenguaje remplaza la realidad
Para abundar en la eclosión de la melancolía ligada al letrado a partir del siglo XVI, podemos aducir un volumen de Walter Benjamin: El origen del drama barroco alemán (redactado en 1925), en el que le dedica un largo y descriptivo apartado al conocido grabado de Albrecht Dürer: Melencolia I (1514), que nos muestra a una figura andrógina que no parece prestar atención a la realidad circundante (similar a la mujer desatenta que solía servir como representación de la acedia, como nos decía Agamben [1977]).8 El melancólico era descrito a menudo como un hombre anclado en la tierra, pero colmado de aspiraciones contemplativas. Una figura que perseguía sombras, recuerdos desdibujados, una fantasmagoría que se reflejaba con más fuerza sobre el fondo oscuro del humor melancólico, la bilis negra, depositada en el cerebro. Se suponía que este desorden humoral lo llenaba de un pesado humor frío y seco, que se relacionaba con la pereza y la tristeza. Su búsqueda de trascendencia lo convertía al mismo tiempo en un ávido rastreador de satisfacciones materiales, que tampoco eran suficientes, de ahí su extremada lujuria (el enamorado aquejado de amor hereos), su tacañería o su avaricia.
Cuando Benjamin retome el tema de la melancolía en El libro de los pasajes (1927-1940), nos hablará del «alegórico», una figuración del melancólico hombre barroco. El alegórico está convencido de que el mundo es el reflejo arruinado de una realidad superior regida por valores universales, e intenta averiguar, iluminar, sin éxito, el significado que se esconde detrás del espectáculo de los sentidos.
El Konvolut H Benjamin lo dedica a la figura del coleccionista, y en H 4 a, 1 lo compara con el alegórico:
Quizá se pueda delimitar así el motivo más oculto del coleccionismo: emprende la lucha contra la dispersión. Al gran coleccionista le conmueven de un modo enteramente originario la confusión y la dispersión en que se encuentran las cosas en el mundo. Este mismo espectáculo fue el que tanto ocupó a los hombres del Barroco; en particular, la imagen del mundo alegórico no se explica sin el impacto turbador de ese espectáculo. El alegórico constituye por decirlo así el polo opuesto del coleccionista. Ha renunciado a iluminar las cosas mediante la investigación de lo que les sea afín o les pertenezca. Las desprende de su entorno, dejando desde el principio a su melancolía iluminar su significado. El coleccionista, por el contrario, junta lo que encaja entre sí; puede de este modo llegar a una enseñanza de las cosas mediante sus afinidades o mediante su sucesión en el tiempo. No por ello deja de haber en el fondo de todo coleccionista un alegórico, y en el fondo de todo alegórico un coleccionista, siendo esto más importante que todo lo que los separa. En lo que toca al coleccionista, su colección jamás está completa; y aunque solo le faltase una pieza, todo lo coleccionado seguiría siendo por eso fragmento, como desde el principio lo son las cosas para la alegoría. Por otro lado, precisamente el alegórico, para quien las cosas solo representan las entradas de un secreto diccionario que dará a conocer sus significados al iniciado, jamás tendrá suficientes cosas, pues ninguna de ellas puede representar a las otras en la medida en que ninguna reflexión puede prever el significado que la melancolía será capaz de reivindicar en cada una (2005: 229).
El coleccionista y el alegórico parten de la misma base; o, mejor dicho, de una base análoga: «la lucha contra la dispersión». Al gran coleccionista le conmueve la confusión y la diseminación en que se encuentra su mundo, el del XIX. Un mundo fundado no en la dignidad individual de los objetos, su valor de uso, sino en su valor de cambio. El melancólico hombre barroco, el alegórico, tampoco puede ser comprendido al margen del «impacto turbador de ese espectáculo». Benjamin recurre aquí, no por casualidad, a Schauspiel, término teatral que refuerza la sensación barroca de vacuidad del mundo.
La reacción inicial de uno y otro difiere. El alegórico ocupa el «polo opuesto» al del coleccionista. El primero quiere averiguar el significado que se esconde detrás del espectáculo de los sentidos, convencido de que el mundo es solo la ruina de un orden trascendente. La maniobra del coleccionista es muy otra, ya que no pretende desvelar el significado del mundo, sino recombinar lo que tiene ante sus ojos: «encaja lo que encaja entre sí» con el fin de generar nuevas relaciones. El coleccionista no intenta revelar una verdad oculta, sino establecer un nuevo sentido gracias a la ordenación de los objetos de acuerdo con sus afinidades, y no con su posición en el mercado. Presentan ambos, por lo tanto, dos acercamientos diferentes a un mundo arruinado, engañoso y vacuo: al mundo barroco, en el que la naturaleza ha devenido opaca, y a la sociedad capitalista del siglo XIX, que, como nos explica Buck-Morss (1989), utiliza imágenes naturales para disimular la falta de integridad de sus productos.
Ahora bien, las diferencias entre el alegórico y el coleccionista se disimulan desde el momento en que ninguno de los dos puede completar su obra. Aislados o reunidos, los fragmentos siguen siendo fragmentos; siguen estando huecos, carentes de verdadero significado. El alegórico intenta descifrar la realidad, encontrar su sentido original; el coleccionista trata de crearlo con un nuevo orden. Ninguno de los dos puede agotar el proceso. El coleccionista no puede completar la cadena de significado que ha empezado a construir, mientras que el alegórico encuentra la indefinición en la base misma de su labor, por no poder anclarla a ningún índice cierto y estable.
Benjamin recurre a metáforas asociadas a la lectura y la escritura. Las cosas representan para el alegórico entradas de un «diccionario secreto» que solo darán a conocer su significado a los iniciados. No hay un significado estable en la base desde el que acceder a la iluminación; el sujeto melancólico otorgará significados diversos y estos multiplicarán los del conjunto. No es posible descifrar el mundo, ni es posible (re)construir su significado. La labor es inestable en su inicio para el alegórico, pues remite a una escritura original ya inaccesible. Para el coleccionista, la tarea es inacabable, ya que los fragmentos y su interpretación pueden añadirse infinitamente a modo de glosas. El alegórico y el coleccionista están abocados a un proceso interminable en busca de significado.
Este fragmento resulta enigmático para el lector, que puede encontrar, sin embargo, en el sintagma «diccionario secreto» el hilo que le permita salir del laberinto. La filosofía moderna comienza cuando la base generalmente aceptada sobre la que el mundo es interpretado deja de ser una deidad, o una causa primera, cuyo patrón o modelo ha sido impreso en el universo y es legible o descifrable para el individuo. El cambio está ligado al declinar de la visión teológica del mundo, según la cual el lenguaje era considerado la denominación divina de la naturaleza. El objeto o bien era bautizado por Dios o bien su nombre derivaba del platónico reino de las esencias, universalia ante res (los universales preceden a las cosas). A partir de cierto momento, sin embargo, nada de lo que pueda ser dicho por medio del lenguaje podrá identificar que lo que está más allá del lenguaje sea idénticamente reflejado por o en el lenguaje.
Con un año de diferencia se publicaron dos libros de Foucault y Derrida que abordaron este problema: Les Mots et les choses (1966) y De la grammatologie (1967). Ambos dedican los primeros capítulos a analizar el mismo fenómeno. El epígrafe que abre el volumen de Derrida: «La fin du livre et le commencement de l’écriture», sintetiza el proceso. Ambos lo sitúan en la «época clásica» (según la periodización francesa), el tiempo aproximado en el que reconoce Benjamin la figura del alegórico, y proponen dos fenómenos entrelazados, uno relacionado con la escritura, y otro ligado a la evolución, o mejor dicho la progresiva interiorización, de la subjetividad, que produce un cambio decisivo en la concepción de la verdad, que pasa de ser hilemórfica a ser representacional, como explicaron Richard Rorty (Philosophy and the Mirror of Nature, 1979) y Charles Taylor (Sources of the Self, 1989).