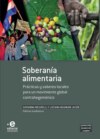Читать книгу: «Soberanía alimentaria», страница 4
Resistencias campesinas, agroecología y soberanía alimentaria: narrativas y prácticas de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique
Boaventura Monjane
Introducción
Nosotros, campesinos y campesinas de Mozambique, seguimos firmes en la lucha por la defensa de la agricultura campesina y de la soberanía alimentaria [...] [y] continuaremos protestando contra la concesión inadecuada e irregular de tierras a los megaproyectos, reivindicando la restitución de nuestras tierras y de nuestros derechos.1
UNIÓN NACIONAL DE CAMPESINOS
La competencia por las tierras agrícolas por parte de los inversionistas públicos y privados, extranjeros y nacionales, junto con la introducción en las últimas tres décadas de políticas neoliberales en el sector agrario, no solo han demostrado ser una amenaza para la agricultura campesina y de pequeña escala (Grain, 2012), sino también un motivo de resistencia por parte de los movimientos campesinos en muchas regiones del Sur global (Moyo y Yeros, 2005). En Mozambique, país al que está dedicado este capítulo, varios conflictos de tierra entre las comunidades campesinas rurales y los inversionistas han sido denunciados por organizaciones campesinas, grupos de la sociedad civil y medios de comunicación locales e internacionales. En un emblemático estudio empírico, Justicia Ambiental2 y la Unión Nacional de Campesinos (UNAC)3 revelaron que tales inversiones “han estado creando cada vez más conflictos y agudizando la situación de pobreza, privación y vulnerabilidad de las comunidades rurales” (Justiça Ambiental y UNAC, 2011, p. 59), mientras que el periódico inglés The Guardian informó que las grandes empresas agroindustriales están desplazando a las poblaciones agrícolas tradicionales (The Guardian, 2014).
Un número considerable de artículos científicos abordan esta tendencia, que ha estimulado el aumento de la codicia por las tierras agrícolas en África. Sus análisis ayudan a comprender tales dinámicas, su inclinación imperialista y neocolonial, y por qué las élites de los países africanos eligen políticas que faciliten la inversión extranjera a gran escala, a sabiendas de que estas usurpan la tierra productiva de los campesinos y campesinas locales, causando conflictos por la tierra, tal como sucede en Mozambique (Hanlon, 2004; Borras, Fig y Monsalve, 2011; CIP, 2011; Wittmeyer, 2012; UNAC, 2015).
La literatura existente analiza el surgimiento en Mozambique de inversionistas provenientes de países con economías consideradas emergentes que, aunque alguna vez fueron también colonizados —es el caso de Brasil y de India—, tienen comportamientos subimperialistas (Bond y García, 2014). El concepto de subimperialismo fue creado por el pensador brasileño Ruy Mauro Marini, quien acuñó el término para explicar el fenómeno que surgió en los años sesenta y setenta, “en el contexto de la nueva división internacional del trabajo y el surgimiento de subcentros económicos y políticos de acumulación global, como Brasil” (Luce, 2011, p. 9).
A finales del siglo XX, los profundos cambios políticos y socioeconómicos implementados en el sector rural en países como Mozambique condujeron a que las poblaciones rurales, asfixiadas por los programas de ajuste estructural, entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, buscaran desesperadamente alternativas económicas y políticas (Moyo y Yeros, 2005). Estas dinámicas generaron respuestas populares por parte de los grupos afectados en el campo. La UNAC, que surge a finales de los ochenta como resultado de la penetración del neoliberalismo en Mozambique, ha reaccionado y expuesto sistemáticamente las hostilidades derivadas de las transformaciones agrarias, que han afectado de manera negativa y aplastado al campesinado en el campo, bien sea a través del proceso de usurpación de tierras, o bien a través de la transformación forzada de la agricultura y la proletarización del campesinado. Las posiciones políticas, el trabajo organizativo y los sistemas productivos promovidos por la UNAC son, en muchas ocasiones, ejercidos por la necesidad de hacer frente a la imposición de medidas y modelos que se revelan como anticampesinado. Es el caso de la adopción de políticas agrarias neoliberales, que tienden a ver la agricultura campesina como retrógrada y como causa del subdesarrollo. Los campesinos y campesinas que integran la UNAC también guían sus acciones de resistencia hacia la práctica, a través de los métodos agroecológicos de producción de alimentos, el trabajo de preservación de semillas nativas y la priorización de los mercados locales. En este capítulo discuto y analizo cómo estas diversas formas de resistencia de las comunidades campesinas constituyen una lucha por la justicia cognitiva y contra el fascismo territorial en la construcción de una soberanía alimentaria popular, conceptos que serán discutidos en las páginas siguientes.
Agroecología y soberanía alimentaria: propuestas populares para desafiar el régimen alimentario dominante
En los últimos años, un movimiento agrario transnacional como La Vía Campesina (LVC) han sido capaz de ajustar la agenda de los debates surgidos en el seno de instituciones multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y, a través de las organizaciones que la constituyen, ha podido influir en las políticas públicas locales de varios países. La agroecología y la soberanía alimentaria, hoy en día conceptos indispensables en cualquier debate sobre los sistemas agroalimentarios, son propuestas que exponencialmente se han granjeado la aceptación de varios gobiernos y centros de investigación técnica y académica, y han desencadenado una serie de movilizaciones sociales en varias partes del mundo. El paradigma de la soberanía alimentaria es quizás el enfrentamiento antihegemónico más progresista en el ámbito del régimen alimentario, porque defiende el derecho de los pueblos a definir ellos mismos su política agrícola y alimentaria. Propuesto por LVC, el concepto de soberanía alimentaria desafía el concepto de seguridad alimentaria. Según LVC,
la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto sitúa a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y las políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales. (2003)
Esta propuesta rechaza el modelo del capitalismo globalizado establecido, contra el cual luchan los campesinos y campesinas de diversas partes del mundo. La soberanía alimentaria exige la apropiación y el control del proceso de producción de alimentos a nivel local, nacional y regional. Es una propuesta emancipadora y movilizadora, que exige transformaciones y reformas en el campo. Según Desmarais (2007) y Martínez-Torres y Rosset (2010), cuando LVC presentó la soberanía alimentaria como un concepto superior al de seguridad alimentaria, estaba yendo más allá del derecho a la alimentación: reivindicaba el derecho de los pueblos de las zonas rurales a producir, y exigía la obligación del Estado de proteger los mercados e implementar la reforma agraria para asegurar el ejercicio de ese derecho.
La agroecología, entendida por LVC como un elemento clave en la construcción de la soberanía alimentaria, es una propuesta que, aunque se comenzó a debatir recientemente en las ciencias sociales, es muy antigua como práctica. Se trata de un conjunto de métodos sostenibles de producción agrícola, practicados tradicionalmente por campesinos y campesinas en todo el mundo, a los que se ha añadido una dimensión política, tecnológica y científica (Altieri, 1989; Sevilla Guzmán, Guzmán Casado, Morales y Equipo ISEC, 1996). De acuerdo con la declaración del primer Foro Internacional sobre Agroecología, organizado por LVC y otros aliados:
La agroecología es una forma de vida y el lenguaje de la naturaleza que aprendemos desde niños. No es solo un conjunto de tecnologías o prácticas de producción. No se puede implementar de la misma manera en todos los territorios. En cambio, se basa en principios que, aunque pueden ser similares en toda la diversidad de nuestros territorios, pueden ser y son practicados de muchas maneras diferentes, pues cada sector contribuye con los propios colores de su realidad y cultura local, respetando siempre la Madre Tierra y nuestros valores comunes y compartidos. (LVC, 2015, p. 3)
En la última década se ha producido un número considerable de material académico en ciencias sociales que promueve el debate en torno a estos conceptos — soberanía alimentaria y agroecología— y discute su capacidad emancipadora y su sostenibilidad productiva (Sevilla Guzmán y Martínez Alier, 2006; Holt-Giménez, 2009; Martínez-Torres y Rosset, 2010, 2014). Por otro lado, un grupo influyente de académicos ha venido planteando una serie de preguntas sobre la capacidad real de la agroecología y la soberanía alimentaria para alimentar a un mundo en constante crecimiento demográfico. Algunas de estas voces sugieren que estas propuestas romantizan la realidad, ya que no todas las comunidades rurales poseen condiciones agroecológicas que permitan la soberanía alimentaria (Bernstein, 2013; Li Murai, 2015).
No es el objetivo de este capítulo profundizar en este debate, pero es importante reconocer que la agroecología y la soberanía alimentaria, como propuestas, no reúnen consensos. Aunque algunos de los argumentos planteados por pensadores escépticos (del mundo occidental, en su mayoría) les dan razón para serlo, analizaré y trataré de entender su negación dentro del contexto del pensamiento abismal, tal como lo desarrolla el teórico portugués Boaventura de Sousa Santos (2007).
El pensamiento abismal en los sistemas productivos
El pensamiento dominante en el debate sobre los sistemas alimentarios y las prácticas agrícolas más convenientes es propenso a invisibilizar las experiencias y los conocimientos de los pueblos del denominado Sur global y, de esa manera, revela su tendencia imperialista. La multiplicidad de experiencias y conocimientos locales es irrelevante, superflua e inexistente desde la perspectiva de las narrativas dominantes, que provienen de aquellos que creen conocer las rutas metodológicas para dar respuesta a los desafíos que el mundo propone. Por lo tanto, hay una exclusión persistente de las formas locales de pensar y entender el campo por parte de aquellos que detentan el poder sobre lo que es y lo que no.
Boaventura de Sousa Santos (2007) lo llamó pensamiento abismal: la existencia de una “línea separatista” que determina qué tipo de conocimiento y qué formas de ver el mundo deben ser válidos y cuáles no, dentro de un sistema donde el “otro lado de la línea” se atribuye el derecho a juzgar y a decidir. Hay, por lo tanto, una invisibilización estructural y sistemática de todo aquello que esté del otro lado de la línea, “del lado de allá”:
Su visibilidad se basa en la invisibilidad de las formas de conocimiento que no encajan en ninguna de estas formas de saber. Me refiero a los saberes populares, laicos, plebeyos, campesinos, o indígenas del otro lado de la línea. Estos desaparecen como conocimientos relevantes o conmensurables, por encontrarse más allá del universo de lo verdadero y lo falso. (Santos, 2007, p. 5)
Las reflexiones de Santos se centran en una realidad macro entre el Norte y el Sur globales, no geográficos, sino geopolíticos, por el hecho evidente de que hay sur en los países del Norte (geográfico) y norte en los países del Sur.4 Así mismo, geográficamente, hay fracturas abismales en contextos locales, dentro del Sur y dentro del Norte.
Las otras formas del saber, que no pertenecen al mundo que conquista, juzga y decide, no solo son invisibilizadas, sino que deben ser combatidas y eliminadas. Cuando Santos (2007) anuncia la existencia de una especie de fascismo social, afirma que una de sus formas de manifestación es el fascismo territorial:
Bajo diferentes formas, la usurpación original de tierras como prerrogativa del conquistador y la subsiguiente “privatización” de las colonias están presentes en la reproducción del fascismo territorial y, más en general, en las relaciones entre los terratenientes y los campesinos sin tierra. (Santos, 2007, p. 17)
En Mozambique (figura 1), la relación entre los propietarios de tierras (élites políticas locales e inversionistas agrícolas) y el campesinado se traduce en la subyugación del segundo por los primeros, ya que usurpan las tierras más fértiles y mejor ubicadas, enviando a los campesinos pobres a zonas con poca accesibilidad y lejos de los mercados. En el caso de Mozambique, el fascismo territorial se puede identificar en la invasión de los territorios campesinos.

Figura 1. Machamba (finca) agroecológica de una familia campesina en Zambezia, Mozambique
Foto: Diogo Cardoso.
En su mayoría, los actos de usurpación de tierras son defendidos —e incluso promovidos— por sectores gubernamentales, en la creencia de que es necesario convertir a los campesinos en productores de agricultura intensiva orientada por el mercado (Silva, 2017), es decir, introducirlos en la cadena mundial de producción y comercialización de productos agrícolas.
Esta visión tiene sus fundamentos en el enfoque neoclásico defensor del neoliberalismo. El Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Agrario (Pedsa, 2010-2019), aprobado por el Gobierno de Mozambique, es un ejemplo. El Pedsa declara abiertamente que su objetivo es transformar el sector agrícola mozambiqueño en un sector más orientado hacia el negocio, basado en los principios de la Revolución Verde. No es difícil concluir que esta visión deriva de las teorías sobre el desarrollo, promovidas por instituciones del Bretton Woods y otros actores, como la Organización Mundial del Comercio. Estas teorías se basan en la creencia de que hay fuertes vínculos entre la liberalización, el crecimiento económico y el aumento de los niveles de vida de las poblaciones más vulnerables. Sostienen la idea de que la agricultura campesina es retrógrada y es la responsable de la inseguridad alimentaria y la pobreza rural en Mozambique. De este modo, marginalizan e invisibilizan una pluralidad de saberes y conocimientos mantenidos por millones de productores locales, en un país que es predominantemente rural. Más del 70 % de la población mozambiqueña es rural y depende, en su mayoría, de la práctica de la agricultura para su sustento. Introducir el sector agrícola mozambiqueño en la cadena global de producción y comercialización representa una amenaza para los saberes agrícolas locales y campesinos.
La eliminación de prácticas agrícolas tradicionales es también un acto de violencia cognitiva contra el campesinado, en beneficio del poder cognitivo de las corrientes dominantes.
El trabajo político-organizativo y productivo de los campesinos y campesinas de la Unión Nacional de Campesinos de Mozambique, al mismo tiempo que reclama justicia cognitiva, desafía el pensamiento abismal y se opone al fascismo territorial. La diversidad de propuestas ideológicas y métodos productivos, que caracteriza a los grupos asociativos que componen la UNAC, enfrenta y niega aquello que Boaventura de Sousa Santos llama monocultura del saber (Santos, 2007, 2019), en un contexto en el que la racionalidad formal, la instrumental y la económica se utilizan como herramientas para la dominación, el control, la eficiencia y la economización (MartínezTorres y Rosset, 2014).
Justicia cognitiva y jerarquías entre los conocimientos
Los discursos más moderados en el debate que he estado propiciando apelan, no obstante, a una coexistencia de conocimientos de la agricultura campesina y el agronegocio. Como se ha verificado, la agricultura campesina ocupa una posición periférica, de dependencia, porque, como argumentan los más moderados, los campesinos necesitan de los hacendados para volverse más productivos y competitivos.
Esta coexistencia ha demostrado ser la de las jerarquías abstractas entre los saberes (Santos, 2007), es decir, se basa en la superioridad abstracta del modelo agroindustrial.
El concepto de justicia cognitiva, tal como lo acuñó Visvanathan (1997), presupone el reconocimiento de la diversidad de saberes y expresa el derecho de convivencia entre diferentes formas de conocimientos, el cual encuentra resonancia en lo que Boaventura de Sousa Santos (2007) llama ecología de saberes.
La justicia cognitiva reconoce el derecho de las diferentes formas de conocimiento a coexistir, pero agrega que esta pluralidad debe ir más allá de la tolerancia o el liberalismo hacia un reconocimiento activo de la necesidad de diversidad. Exige el reconocimiento de los saberes, no solo como métodos, sino como formas de vida. Esto presupone que el conocimiento está integrado en la ecología de saberes donde cada conocimiento tiene su lugar, su reclamo de una cosmología, su sentido como una forma de vida. En este sentido, el conocimiento no es algo que se pueda extraer de una cultura como forma de vida; está conectado a los medios de vida, a un ciclo de vida, a un estilo de vida; determina las oportunidades de vida. (Visvanathan, 2009, p. 6)
En esta conceptualización posterior5 de la justicia cognitiva, Visvanathan presenta otras dimensiones, como es el reconocimiento de que esta justicia debe ir más allá de la tolerancia. Sin embargo, el acercamiento de Visvanathan parece ignorar la posibilidad de la emergencia de jerarquías perversas en esta coexistencia. Ahora bien, la presencia de jerarquías en la coexistencia del conocimiento no es en sí misma negativa, como sostiene Boaventura de Sousa Santos. Pero, como él mismo aclara, es necesario prestar atención a aquellas que pueden ser nefastas, únicas, universales y abstractas:
Sin embargo, en lugar de suscribir una jerarquía única, universal y abstracta entre los saberes, la ecología de saberes favorece jerarquías dependientes del contexto, a la luz de los resultados concretos buscados o alcanzados por las diferentes formas de saber. (Santos, 2007, p. 28)
Santos llama la atención sobre el riesgo que se corre al reemplazar un tipo de conocimiento por otro, basado en lo que denomina jerarquías abstractas, que devienen de la superioridad abstracta del conocimiento científico en detrimento de los saberes locales y sostenibles.
La contribución de Maria Paula Meneses a la comprensión del concepto de justicia cognitiva es, en este contexto, muy valiosa. Según Meneses, “la justicia cognitiva, como una nueva gramática global, contrahegemónica, reclama, sobre todo, la urgencia de visibilidad de otras formas de conocer y experimentar el mundo, especialmente de los saberes marginalizados y subalternizados” [el énfasis es mío] (Meneses, 2009, p. 236).
La coexistencia entre las propuestas neoliberales impuestas al sector agrario y los saberes locales de los campesinos, aunque pueda ser tolerada por determinados sectores en el seno de instituciones financieras como el Banco Mundial y organismos multilaterales como la FAO (Banco Mundial, 2017), no parece ser defendible. Los campesinos y campesinas de la UNAC en Mozambique no parecen exigir esa coexistencia: sus enfoques tienen un cuño contrahegemónico y claman por el reconocimiento y la aceptación de que la agricultura campesina y agroecológica es la única vía sostenible. La convivencia de los saberes y prácticas locales con la monocultura del pensamiento6 derivada de la propuesta de la agricultura del agronegocio genera una relación jerárquica incompatible y contradictoria y, por lo tanto, no complementaria.
El fragmento de una declaración de la UNAC apoya esta suposición:
La agricultura agroecológica practicada por los pequeños campesinos es la única solución real y efectiva para responder a los múltiples desafíos que afrontamos […]. La agricultura campesina es el pilar de la economía local y contribuye a mantener y aumentar el empleo rural. (UNAC, 2012, p. 2)
Las posiciones políticas de la UNAC representan una postura contrahegemónica que exige no solamente visibilidad, sino la prerrogativa de, como campesinos y campesinas, no ser (solo) tolerados, sino sobre todo tomados como la opción prioritaria. Se trata de una reivindicación de cambios estructurales. He aquí otra dimensión de la justicia cognitiva.