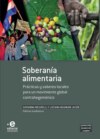Читать книгу: «Soberanía alimentaria», страница 5
La Unión Nacional de Campesinos: organicidad y experiencias productivas
Resistencia y protagonismo
Como se mencionó anteriormente, Mozambique es un país predominantemente rural. Esta situación es similar en toda la región de África austral, con excepción de Sudáfrica. La estructura agraria de Mozambique y de la región se caracteriza por la existencia de tres modelos agrícolas: el agronegocio a gran escala, en su mayoría monocultivos de productos básicos (commodities, cash crops), controlado por inversionistas nacionales y extranjeros y empresas multinacionales; la agricultura de mediana escala, en general dinamizada por agricultores o inversionistas nacionales; y, por último, la mayoritaria agricultura campesina familiar. Además, la región del África austral es un destino de inversión en el sector extractivo, dominado por inversiones en la extracción de carbón, gas, arenas pesadas y rubíes (Mozambique), oro y diamantes (Zimbabwe), y petróleo (Angola), para mencionar algunos ejemplos.
En toda la región se ha testimoniado, durante las últimas décadas, la emergencia de movimientos sociales, especialmente con incidencia en el campo. En Mozambique, se destaca la UNAC (figura 2), probablemente el movimiento campesino más amplio y organizado del África austral.
La UNAC es el mayor movimiento social de Mozambique. A juzgar por el número de sus miembros —más de 100 000, según estimaciones de su última asamblea general electoral, en 2016— es el movimiento agrario más grande y más organizado del África austral. Nació en el contexto del cooperativismo y se transformó, con los cambios estructurales que afectaron la política y la economía de Mozambique, en un movimiento no solamente de cooperativas, sino de campesinos. Dentro de las entonces denominadas organizaciones democráticas de masas, fundadas en el contexto de un régimen de partido, la UNAC fue uno de los pocos movimientos que logró desarrollarse al margen del estricto control del Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo) (Negrão, 2003; Monjane, 2016).

Figura 2. Mujeres campesinas, líderes de la UNAC, en Ruace, Zambezia
Foto: Diogo Cardoso.
Aunque en los ambientes académicos e intelectuales de Mozambique existan opiniones según las cuales las masas oprimidas en el campo y en la ciudad están despolitizadas y no existen movimientos sociales efectivos, mi argumento es que el movimiento campesino ha podido llevar a cabo luchas y resistencias, y lograr importantes avances, incluso en un contexto de autoritarismo gubernamental. Autoritarismo porque tanto las políticas agrarias como los discursos gubernamentales que las promueven asumen formas poco democráticas y excluyen al campesinado de los procesos de decisión. En los casos en los que se celebran consultas públicas o comunitarias —para informar sobre una inversión agraria o la implementación de una política—, no ha habido espacio para la protesta y el campesinado es casi obligado a aprobar la propuesta.
Desde 2012, la UNAC ha liderado una campaña de resistencia activa contra un programa de desarrollo agrario y agrícola a gran escala, propuesto por los gobiernos de Mozambique, Brasil y Japón, llamado ProSavana. Este programa es una iniciativa que busca la explotación de la sabana africana, en concreto, del corredor de Nacala, en el centro y el norte de Mozambique, en una réplica de aquello que en Brasil fue, en los años sesenta y setenta, el Prodecer, desarrollado en el cerrado7 brasileño. Los campesinos de la UNAC han expresado el temor de que este programa provoque el surgimiento de comunidades sin tierra en Mozambique, como resultado del proceso de expropiación de tierras y reasentamientos, la destrucción de la biodiversidad y el surgimiento de conflictos en el corredor de Nacala (UNAC, 2012). La resistencia contra ProSavana es considerada una de las luchas más efectivas contra un proyecto gubernamental en el ámbito agrario en la historia del Mozambique poscolonial (Monjane, 2016). La UNAC y los integrantes de la campaña contra ProSavana han llevado a cabo recientemente numerosas acciones, incluida la presentación de una queja ante un comité independiente de evaluadores en Tokio, que después de su aceptación investigó la conducta de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA)8 en relación con ProSavana. En agosto de 2017, los campesinos de la UNAC llevaron el caso ProSavana a la Corte Permanente de los Pueblos, que se reunió en Johannesburgo (Sudáfrica), donde se configuró como una denuncia extraordinaria a nivel regional de los abusos9 de los gobiernos y las empresas, y como una celebración del protagonismo rural comprometido y decidido (Monjane, 2017).
La organicidad, la capacidad de movilización, la ideología detrás de su formación y las propuestas políticas que representa indican que el movimiento campesino se configura como la fuerza social más progresista y con capacidad movilizadora de Mozambique.
La agroecología y la soberanía alimentaria
Según sus estatutos, uno de los objetivos de la UNAC es “intensificar acciones que contribuyan a garantizar la soberanía alimentaria de las familias campesinas” (UNAC, Estatutos de la Unión Nacional de Campesinos, art. 4, 2006). En los últimos años, la agroecología como práctica productiva, y agregada su dimensión política, se ha convertido en parte de sus tomas de posición y de sus iniciativas de formación.
Los métodos agroecológicos de producción siempre fueron parte de la vida social y cultural de varias comunidades rurales de Mozambique. Algunas de estas prácticas estaban siendo marginadas u olvidadas durante el proceso de mercantilización de la agricultura introducido por el régimen colonial, y debido a la más reciente introducción de semillas híbridas, fertilizantes químicos y modos de producción de monocultivos. En un artículo publicado recientemente por la revista Farming Matters (Monjane, 2015), se revela que los campesinos de Mozambique están recuperando modelos agroecológicos en áreas otrora bajo el dominio del poder colonial y corporativo. Los métodos agroecológicos aplicados incluyen el uso de fertilizantes orgánicos, el almacenamiento de agua lluvia para el riego y la diversificación de los cultivos. Con base en un trabajo de campo con una asociación de mujeres campesinas de Namaacha, en el sur de la provincia de Maputo, el artículo muestra que las integrantes de esta asociación están produciendo cultivos diversos, utilizando fertilizantes orgánicos y técnicas basadas en la biodiversidad. La producción es destinada al autoconsumo y a la comercialización en mercados locales (Monjane, 2015).
Otra experiencia para destacar es la de la Asociación Agrícola Alfredo Nhamitete, del distrito de Marracuene, cuyos 280 miembros producen diversos cultivos alimentarios, con énfasis en papa dulce, zanahoria, repollo, cebolla, col, fríjol, lechuga, berenjena, entre otros. Parte de la producción es comercializada en el mercado local y los ingresos son compartidos equitativamente entre los miembros (LVC Africa News, 2014). También en Marracuene, varios campesinos iniciaron un intercambio con una organización campesina de Brasil, el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), para
el rescate de semillas nativas en riesgo de extinción y que tienen mayor importancia para la soberanía alimentaria [...] y para desarrollar técnicas simplificadas y fáciles de entender [...] para mantener la pureza de las variedades y mejorar su potencial productivo.10
Esta iniciativa trajo cierta soberanía de semillas a nivel local y redujo drásticamente los gastos en la adquisición de semillas comerciales.
Una escuela de agroecología está siendo instalada en el distrito de Manhiça, en el norte de la provincia de Maputo. Se trata de una escuela física, la primera en Mozambique, donde la UNAC tiene la intención de formar a sus miembros —y no solo a ellos— en prácticas agroecológicas. La escuela es parte de una iniciativa continental, en el ámbito de LVC. Además de la de Mozambique, en Zimbabwe, Malí y Níger cuentan también con escuelas de agroecología, en un proceso de capacitación destinado a fortalecer el potencial organizacional de los movimientos y a promover la agroecología campesina.
Estos son ejemplos indicativos de una serie de iniciativas repartidas por todo el país, tanto de restauración de conocimientos ancestrales como de innovaciones, impulsadas por un proyecto político y productivo que el movimiento campesino adoptó en Mozambique, con la visión de desafiar los modelos dominantes de la agricultura capitalista y devolver la autonomía a los productores responsables de la mayoría de los alimentos consumidos en el país: la clase campesina.
Como se argumenta en este capítulo, la adopción de la agroecología y la promoción de la agricultura campesina se insertan dentro de una estrategia amplia de resistencia contra la penetración del capital en el campo Mozambiqueño. La efectividad de esta estrategia tendrá que ser evaluada a largo plazo. Sin embargo, el hecho es que son varios los campesinos de Mozambique empleados en la producción de cultivos comerciales, basados en el uso de insumos agrícolas industriales, a saber, semillas y fertilizantes, especialmente en el campo de la agricultura de contrato.
Conclusión
Las transformaciones agrarias en Mozambique, marcadas por la mercantilización de la agricultura, la proletarización11 del campesinado y por la actividad de la industria extractiva, representan profundos desafíos para el proyecto agroecológico del campesinado organizado. La fortaleza de la UNAC, es necesario enfatizarlo, es la coalición entre diversos saberes y experiencias propios de un movimiento nacional multicultural e intergeneracional, cuyos miembros —mujeres, hombres y jóvenes— construyen, día a día, un proyecto de soberanía popular y antihegemónico. La fragilidad del proyecto agroecológico puede estar en la falta de soporte en las políticas públicas y en la falta de apoyo financiero del Estado, que podrían hacer posible la generación de ingresos para que el campesinado no necesite vender su fuerza de trabajo al capital agroindustrial.
Referencias
Altieri, M. A. y Hecht, S. (Eds.). (1989). Agroecology and small-farm development. Berkeley, EE. UU.: CRC Press.
Banco Mundial. (2017). Relatório anual 2017: erradicar a pobreza extrema, promover a prosperidade compartilhada. Recuperado de https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27986/211119PT.pdf
Bernstein, H. (2013). Food Sovereignty: a skep cal view. Conference paper. Food Sovereignty: A Critical Dialogue, September, 14-15, 2013, Yale University.
Bond, P. y García, A. (2014). Perspectivas críticas sobre os BRICS. Tensões Mundiais, 10(18, 19), 15-40.
Borras, S., Fig, D. y Monsalve Suárez, S. (2011). The politics of agrofuels and mega-land and water deals: insights from the ProCana case, Mozambique. Review of African Political Economy, 38(128), 215-234.
Centro de Integridade Pública (CIP). (2011). Land moves up the political agenda. Mozambique Political Process Bulletin, 48(1-3), 1-18.
Desmarais, A. A. (2007). La Vía Campesina: globalization and the power of peasants. Halifax, Canadá: Fernwood Publishers.
Grain. (2012). The great food robbery: how corporations control food, grab land and destroy the climate. Nairobi, Kenia: Pambazuka Press.
Hanlon, J. (2004). Renewed land debate and the “Cargo Cult” in Mozambique. Journal of Southern African Studies, 603-625.
Holt-Giménez, E. (2009). From food crisis to food sovereignty: the challenge of social movements. Monthly Review, 61(03), 142-156.
Justiça Ambiental y União Nacional de Camponeses (UNAC). (2011). Os senhores da terra: análise preliminar do fenômeno de usurpação de terras em Moçambique. Maputo, Mozambique: Edição Dos Autores.
La Vía Campesina (LVC). (2003). ¿Qué es la soberanía alimentaria? Recuperado de https://viacampesina.org/es/que-es-la-soberania-alimentaria/
La Vía Campesina. (2015). Declaration of the international forum for agroecology. Nyéleni, Mali. Recuperado de https://viacampesina.org/en/declaration-of-the-international-forum-for-agroecology/
La Vía Campesina (LVC)-Africa News. (2014). Agroecologia veio para ficar em Marracuene-assumem camponeses da associação agrícola Alfredo Nhamitete. Recuperado de http://www.unac.org.mz/index.php/component/content/article/7-blog/84-agroecologia-veio-para-ficar-em-marracuene-assumem-camponeses-da-associacao-agricola-alfredo-nhamitete
Luce, M. S. (2011). A economia política do subimperialismo em Ruy Mauro Marini: uma história conceitual. En Anais do XXVI Simpósio Nacional de História Anpuh, São Paulo, Brasil.
Martínez-Torres, M. E. y Rosset, P. M. (2010). La Vía Campesina: the birth and evolution of a transnational social movement. The Journal of Peasant Studies, 37(1), 149-175. doi: 10.1080/03066150903498804
Martínez-Torres, M. E. y Rosset, P. M. (2014). Diálogo de saberes in La Vía Campesina: food sovereignty and agroecology. The Journal of Peasant Studies, 41(6), 979-997.
Meneses, M. P. (2009). Justiça cognitiva. En A. Cattani, J. L. Laville, L. I. Gaiger y P. Hespanha (Orgs.), Dicionário internacional da outra economia (pp. 231-236). Coimbra, Portugal: Almedina.
Monjane, B. (2015). Peasant women power in Mozambique. Farming Matters, 31(4).
Monjane, B. (2016). Movimentos sociais, sociedade civil e espaço público em Moçambique: uma análise crítica. Cadernos CERU, 27(2), 144-155.
Monjane, B. (2017). La lucha contra la ola de expropiaciones de tierras tras una crisis alimentaria global. Eldiario.es. Recuperado de http://www.eldiario.es/desalambre/implicados/movimientos-denuncian-empresas-Africa-Sur_0_697830912.html
Moyo, S. y Yeros, P. (2005). Reclaiming the land: the resurgence of rural movements in Africa, Asia and Latin America. Londres, Inglaterra: Zed Books.
Murray Li, T. (2015). Can there be food sovereignty here? The Journal of Peasant Studies, 42(1), 205-211.
Negrão, J. (2003). A propósito das relações entre as ongs do Norte e a sociedade civil moçambicana. Coimbra, Portugal: CES, Faculdade de Economia. Universidade de Coimbra.
Santos, B. de S. (2007). Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia dos saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, 78, 3-43.
Santos, B. de S. (2019). O Fim do império cognitivo: a afirmação das epistemologias do sul. Belo Horizonte: Autêntica Editora.
Sevilla Guzmán, Guzmán Casado, G., Morales, J. y Equipo ISEC (1996). La acción social colectiva en agroecología. En Agricultura Ecológica y Desarrollo Rural (pp. 41-49). II Congreso de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Pamplona, España.
Sevilla Guzmán, E. y Martínez, A. J. (2006). New rural social movements and agroecology. En P. Cloke, T. Marsden y P. Mooney (Eds.), Handbook of rural studies. Londres, Inglaterra: SAGE.
Silva, Romeu da. (13 de septiembre de 2017). Moçambique: ProSavana implementado “a ferro e fogo”? Deutsche Welle. Recuperado de https://www.dw.com/pt-002/mo%C3%A7ambique-prosavana-implementado-a-ferro-e-fogo/a-40490221
The Guardian. (2014). Mozambique’s small farmers fear Brazilian-style agriculture. Recuperado de https://www.theguardian.com/global-development/2014/jan/01/mozambique-small-farmers-fear-brazilian-style-agriculture
União Nacional de Camponeses (UNAC) (2006). Estatutos. Maputo, Moçambique, Boletim da República.
União Nacional de Camponeses (UNAC). (2012). Pronunciamento da UNAC sobre o Programa ProSavana. Nampula, Mozambique.
União Nacional de Camponeses (UNAC). (2015). Declaração da conferência unitária sobre terra à margem da assembleia-geral da UNAC. Maputo, Mozambique.
Visvanathan, S. (1997). A Carnival for science: essays on science, technology, and development. Oxford: Oxford University Press
Wittmeyer, H. (2012). Mozambique’s “land grab”: exploring approaches to elite policymaking and neoliberal reform (Tesis de pregrado). Universidad de St. John. EE. UU. Recuperado de https://digitalcommons.csbsju.edu/polsci_students/3
Notas
1 Extracto de la declaración de la Conferencia Única sobre la Tierra, al margen de la Asamblea General Electoral de la UNAC, noviembre de 2015.
2 ONG mozambiqueña de promoción y educación popular acerca de asuntos ambientales y climáticos.
3 La UNAC es la organización que reúne y representa al campesinado en Mozambique.
4 Geográficamente, Australia está en el sur y Haití en el norte. Sin embargo, su ubicación geográfica no determina cómo se posicionan estos países geopolítica y económicamente.
5 El concepto de justicia cognitiva fue acuñado por primera vez por Shiv Visvanathan (1997) y se basó en reconocer la pluralidad del conocimiento y el derecho a la coexistencia de diferentes formas de conocimiento. La definición de 2009, del mismo autor, añade, como se ha demostrado, nuevos elementos a la primera definición.
6 La analogía entre la monocultura del pensamiento y la agricultura del agronegocio se hace para explicar la falta de diversidad cognitiva, en el dominio del pensamiento único, y productiva, en el dominio del modelo de monocultivo del agronegocio.
7 Cerrado es un área fito y biogeográfica de Brasil, caracterizada especialmente por el bioma de la sabana (internacionalmente), pero también por bosques y campos estacionales. El cerrado es el segundo dominio brasileño más grande, se extiende, en su núcleo o área nuclear, sobre un territorio de 1,5 millones de km², que abarca cuatro estados del centro de Brasil (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul y Distrito Federal), así como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Tocantins, Bahía, Maranhão y Piauí.
8 La JICA es la agencia japonesa que representa al Gobierno de Japón en la implementación de Pro-Savana.
9 El abuso corporativo —a veces respaldado por el Gobierno— incluye desplazamientos campesinos hacia tierras poco productivas, falta de indemnización o indemnizaciones injustas, explotación de trabajadores rurales, baja remuneración, entre otros rasgos.
10 La nota en página web de la que se extrajo esta cita ya no se encuentra disponible en línea.
11 En el lenguaje marxista, la proletarización es el proceso social por el cual la gente pasa de ser un empleador o empleado por su cuenta —en este caso, poseedor de la tierra— a ser empleado como trabajador asalariado por un empleador —en este caso, por hacendados—.
La soberanía alimentaria y la economía solidaria como estrategias de la reforma agraria en Brasil
Aline Mendonça dos Santos
Cristine Jaques Ribeiro
El modelo de desarrollo dominante tiene como eje estructural el crecimiento económico e, históricamente, está causando efectos perversos sobre las sociedades. Entre las consecuencias de este proceso se observan: la expansión del agronegocio y del extractivismo —que favorecen el flujo de riquezas naturales hacia los mercados globales—, la expropiación de los medios y modos de vida de la población, el cambio climático, la crisis energética, el deterioro acelerado de los recursos del medio ambiente, la agudización de las desigualdades sociales —potenciada por la migración del campo a la ciudad, que conlleva una disminución demográfica insostenible—, el deterioro de la salud colectiva, la creciente desigualdad de género, étnica, etaria y de raza, etc.
En Brasil estamos presenciando experiencias que se oponen a esta lógica y desafían las falsas soluciones a la crisis planetaria que están siendo proclamadas por el statu quo. Son experiencias de producción y de vida que se expresan en iniciativas locales de resistencia, que configuran alternativas al actual modelo agroalimentario y buscan la soberanía alimentaria y nutricional, la independencia económica de los trabajadores y trabajadoras en los territorios, la promoción de la salud pública, la conservación del medio ambiente y, de ese modo, valoran una sociedad justa, democrática y sostenible. Tales experiencias se reconocen en los principios y valores que dialogan con propuestas como la soberanía alimentaria y la economía solidaria, contribuyendo de forma cualificada a la resignificación de la economía y la perspectiva de desarrollo social.
La soberanía alimentaria, la agroecología y la economía solidaria fortalecen diálogos sobre justicia social, económica y ambiental, y reafirman la centralidad de la lucha por la tierra, por la reforma agraria y por la garantía de los derechos territoriales de las poblaciones. El derecho a la tierra es inseparable de la valoración de las diferentes formas de vida y de producción en los territorios; de los derechos de las poblaciones del campo y la ciudad a garantizar una vida digna; y del reconocimiento de los recursos del medio ambiente como bienes colectivos. Desde esta perspectiva, la soberanía alimentaria y la economía solidaria han sido contribuciones significativas al proyecto de reforma agraria propuesto por los movimientos populares; proyecto que busca oponerse a la lógica dominante, por la resignificación del debate sobre el problema agrario.
El propósito de este capítulo es analizar la importancia de la soberanía alimentaria y la economía solidaria en la construcción del proyecto de reforma agraria en Brasil. Para este fin, el presente texto es el resultado de las reflexiones de los grupos de investigación Problema Agrario, Urbano y Ambiental-Observatorio de los Conflictos de la Ciudad, e Independencia: Trabajo, Saberes, Otras Economías, Movimientos Sociales y Democracia, vinculados al programa de posgrado en Política Social de la Universidad Católica de Pelotas.1 Para fundamentar mejor las reflexiones, además de la investigación bibliográfica, se hizo una investigación documental que tuvo como fuentes los principales documentos de diálogo entre el Estado y la sociedad relacionados con los temas de la soberanía alimentaria, la economía solidaria y la reforma agraria, así como los documentos producidos por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), por el Consejo Nacional de Economía Solidaria (CNES) y por los congresos y conferencias que contaron con la participación del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST).2
Así, organizamos este capítulo dividiéndolo en tres secciones interconectadas. En un primer momento hicimos una contextualización del panorama de la reforma agraria en Brasil; después discutimos la soberanía alimentaria como estrategia para potenciar el proyecto político de la reforma agraria; y, al final, hicimos una breve discusión sobre la contribución de la economía solidaria para este mismo fin.
Бесплатный фрагмент закончился.